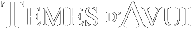Las distintas caras de la libertad religiosa
A propósito del legado del Concilio Vaticano II
Aunque no sea una de las grandes Constituciones y ni siquiera un Decreto, la breve Declaración Dignitatis Humanae (DH) sobre la libertad religiosa sin duda pasará a la historia como uno de los documentos más originales del Concilio  Vaticano II. En primer lugar, a causa de la ruidosa polémica que surgió en los años posteriores al Concilio –y que aún nos acompaña– acerca de la continuidad o la ruptura de este documento con la doctrina precedente; pero, más allá de las polémicas, este documento será recordado por el desarrollo filosófico y teológico que implica, como una de las piedras miliares del diálogo que la Iglesia mantiene con el mundo desde hace ya 2000 años.
Vaticano II. En primer lugar, a causa de la ruidosa polémica que surgió en los años posteriores al Concilio –y que aún nos acompaña– acerca de la continuidad o la ruptura de este documento con la doctrina precedente; pero, más allá de las polémicas, este documento será recordado por el desarrollo filosófico y teológico que implica, como una de las piedras miliares del diálogo que la Iglesia mantiene con el mundo desde hace ya 2000 años.
Es conocido el hecho que este documento fue uno de los más debatidos dentro y fuera del Aula Conciliar, y también uno de los últimos en ser aprobados, el día anterior a la solemne clausura del Vaticano II. Tal desarrollo de los acontecimientos es bien comprensible si se considera la novedad que supone la declaración del derecho natural de todas las personas a la libertad religiosa y la exhortación a todos los regímenes políticos de consagrarlo en sus ordenamientos jurídicos (DH 2), cuando hasta pocos años antes la Iglesia solía reclamar su propia libertad –la que le corresponde por ser la única religión verdadera– y solía rechazar las ideas modernas de libertad de conciencia y de culto. ¿Qué había sucedido?
Las libertades y el liberalismo
Desde el estallido de las revoluciones liberales del s. XIX en Europa y Latinoamérica –empezando por la Revolución Francesa–, la Iglesia había rechazado la idea de libertad religiosa, en cuanto expresión política de un indiferentismo religioso activo y militante, fundamentado en el liberalismo, una ideología opuesta a concepciones cristianas sobre el hombre y la sociedad. La doctrina católica siempre había defendido la libertad individual y la no-absolutización del poder político, que eran postulados básicos de la ideología liberal. Sin embargo, los movimientos liberales del s. XIX y principios del s. XX reivindicaban la libertad individual como consecuencia de la autodeterminación absoluta de la conciencia –despreciando la autoridad doctrinal de la Iglesia o de cualquier otro sistema de creencias–; exigían la participación de los ciudadanos en el gobierno como fruto de una soberanía popular omnicomprensiva, desligada de cualquier orden que tuviera a Dios como fundamento; querían modificar el estatuto público que tenía la Iglesia, convirtiéndola en uno de los subsistemas de la política.
Además, las hostilidades del liberalismo se sumaban al peso de una tradición multisecular de «alianza entre el trono y el altar», difundida en vastos ambientes católicos, que concebía las relaciones entre Iglesia y poder temporal como defensa mutua entre la monarquía y la Iglesia: la monarquía defendía los derechos y prerrogativas de la Iglesia y se le subordinaba moralmente, y la Iglesia defendía los derechos de la monarquía como aquel orden querido por Dios para la sociedad.
En este contexto de enfrentamiento y de grades cambios políticos y sociales, el Magisterio optó por insistir en el rechazo de los aspectos negativos del liberalismo –paradigmático resulta el Syllabus de Pío IX en 1864–, con lo cual se defendió la fe de los cristianos ante las amenazas de esta ideología, pero al mismo tiempo se postergó el desarrollo del diálogo de la doctrina católica con las ideas modernas: la Iglesia no impulsó, en este primer momento, ese trabajo de criba entre los aspectos verdaderos que el liberalismo político-aeconómico traía consigo y la fundamentación relativista y anticristiana con la que venían presentados las más de las veces.
Además, existía entre un buen número de pensadores católicos la convicción de que no se podía conceder un derecho a algo que era sustancialmente equivocado, como eran los cultos distintos al católico. Más todavía en el contexto de una doctrina social que solía ver al Estado como una autoridad al servicio del plan de Dios para la salvación de los hombres –aunque indirectamente– y que debía por tanto subordinarse a la verdad católica si quería cumplir con su función. Para los otros cultos se podía conceder «tolerancia» si las circunstancias lo aconsejaban, pero nunca un estatuto igual al culto verdadero.
Con León XIII la doctrina católica profundizará su diálogo con las ideas modernas, intentando dar un fundamento coherente con la fe a muchas de las instituciones políticas y económicas del liberalismo. Después de la II Guerra Mundial, Pío XII tendrá un papel determinante para la aceptación y justificación de los regímenes políticos democráticos frente a los horrores de los totalitarismos, pero la doctrina tradicional sobre la libertad de conciencia y de culto, y la idea de la necesidad de un nexo jurídico-institucional entre la verdad cristiana y el orden político, seguían en primera línea.
En torno al Concilio Vaticano II muchos factores propiciaban que esta doctrina se propusiera en nuevos términos. En primer lugar, la Iglesia sufría persecución en los países comunistas y se quería pedir la libertad de los cristianos de vivir su fe en esos regímenes. Para eso era necesario declarar la incompetencia del poder político en el ámbito de las convicciones religiosas, pero esto suponía renunciar –en ámbito occidental– a las pretensiones del Estado cristiano, si se quería mantener la coherencia. Otro de los factores era la necesidad de legitimar teológicamente la praxis de muchos regímenes occidentales que consideraban la libertad religiosa como un valor político de sus ordenamientos democráticos, con una fundamentación totalmente distinta del indiferentismo liberal. Es el caso, principalmente, de los Estados Unidos, cuyos Obispos y peritos fueron los principales impulsores de la libertad religiosa en el Concilio.
Libertad moral y libertad civil
Lo que hizo posible el reconocimiento de la libertad religiosa por parte de la doctrina cristiana fue el cambio de perspectiva. Si antes se había justificado el rechazo de la libertad religiosa con razones teológicas –la unicidad de la religión verdadera, el peligro de indiferentismo, la necesidad de la fe para salvarse, etc.–, la declaración de la libertad religiosa no implicaba dejar de lado estos factores, sino el traspaso del problema del ámbito teológico al ámbito ético-político. En el mismo título de la Declaración se incluyeron las palabras «social y civil» para aclarar que es en este ámbito donde la Iglesia reconoce un derecho a la libertad en materia religiosa. Permanece invariable, por tanto, la doctrina teológica por la que toda persona debe buscar la religión verdadera y adherirse a ella, y que solo en la religión católica está la plenitud de la salvación (DH 1).
La libertad religiosa que proclama el Concilio consiste, por tanto, en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción en materia religiosa, por parte de otros individuos o de cualquier potestad humana (DH 2). Y el fundamento de esta ausencia de coacción es doble: por un lado, la dignidad humana que toda persona tiene por naturaleza, que exige que la búsqueda y adhesión a la verdad religiosa se realice en libertad, sin coacción (DH 3 y 10); por otro lado, la conciencia de las verdaderas finalidades de la autoridad política, que se circunscriben al ámbito del bien común de la sociedad y, por tanto, no incluyen un ámbito que las trasciende completamente, como el caso de la religión que profesa cada ciudadano (DH 3 y 7).
La declaración de este derecho obviamente no concede igual valor a todas las religiones, no equipara la verdad con el error en materia religiosa, ni en sentido moral ni en sentido civil: simplemente reconoce que es un ámbito donde  no corresponde al Estado intervenir porque no es esa su función. Por este motivo, los únicos límites que se reconocen a esta libertad civil de religión son los derechos de las demás personas y el orden público, cuya promoción es tarea propia del Estado. Así, el derecho a la libertad religiosa no debe entenderse ni ante Dios, ni ante la Iglesia ni ante la ley natural, sino solamente ante los demás y ante el poder civil: es libertad civil, nunca libertad moral de poder elegir cualquier religión sin que esto tenga consecuencias ante Dios, la Iglesia y la propia conciencia. Estas enseñanzas tampoco consagran los «derechos del error» sino los de las personas: la persona equivocada no tiene derecho porque está equivocada, sino porque es persona, aunque esté equivocada, y mientras no lesione el orden público[1].
no corresponde al Estado intervenir porque no es esa su función. Por este motivo, los únicos límites que se reconocen a esta libertad civil de religión son los derechos de las demás personas y el orden público, cuya promoción es tarea propia del Estado. Así, el derecho a la libertad religiosa no debe entenderse ni ante Dios, ni ante la Iglesia ni ante la ley natural, sino solamente ante los demás y ante el poder civil: es libertad civil, nunca libertad moral de poder elegir cualquier religión sin que esto tenga consecuencias ante Dios, la Iglesia y la propia conciencia. Estas enseñanzas tampoco consagran los «derechos del error» sino los de las personas: la persona equivocada no tiene derecho porque está equivocada, sino porque es persona, aunque esté equivocada, y mientras no lesione el orden público[1].
Fueron necesarios varios años para que el doble fundamento del derecho a la libertad religiosa proclamado por el Concilio –las consecuencias del gran valor de la dignidad humana y la nueva teoría sobre las finalidades del Estado– fuera percibido con claridad. En este sentido, el mismo documento reconoce que el discernimiento ha sido posible gracias a la evolución cultural que se dio en la historia reciente, que es notablemente más sensible al respeto de la libertad individual y a sus consecuencias políticas (DH 9 y 12). Además, en el seno de la Iglesia fue preciso abandonar antiguos esquemas teóricos que mezclaban aspectos teológicos y políticos, y que ya no se correspondían con la imagen de la Iglesia y su misión en el mundo que emergía de la teología conciliar. M. Rhonheimer, en un lúcido pasaje señala que «en las concretas circunstancias de aquel tiempo no siempre es fácil advertir que la posición de los Pontífices [anteriores al Concilio Vaticano II] se encontraba entremezclada con doctrinas pertenecientes a niveles diversos, en lo que se refiere a la relación entre la verdad religiosa y los derechos y deberes del poder temporal»[2]. Muchos de estos principios eran esenciales a la fe: la verdad y unicidad de la religión católica, la obligación del poder temporal de respetar su misión, la obligación de todo hombre de buscar la verdad. Pero otros no: en concreto la idea política de que el Estado debía reconocer la libertad de la Iglesia porque ella era la verdadera.
Más allá de la tolerancia
La doctrina católica desde siempre ha reconocido que en muchas ocasiones la autoridad puede tolerar un cierto mal, no impidiendo su existencia y actuación. La tolerancia, sin embargo, no implica declarar la bondad o conveniencia de lo que se tolera, ni reconocerle algún «derecho» positivo: no es un acto de justicia sino de prudencia política, por el que se llega a la conclusión de que, a la larga, combatir ese mal acarrea más perjuicio al bien común que el hecho de convivir con él.
Esta es la teoría con la que se solía fundamentar la tolerancia de las religiones distintas a la católica en una sociedad cristiana. El culto verdadero debía ser protegido por la autoridad civil, pero en aras de la paz social y el orden público era aconsejable tolerar otras manifestaciones religiosas. Es más, en las décadas anteriores al Concilio, el Magisterio enseñaba que en algunos casos el Estado tenía el «deber» de no impedir el error religioso. Estas concesiones, sin embargo, siempre se fundamentaban en el hecho de que no se acarreaba un daño al orden público.
El Concilio Vaticano II dará un paso más, pues fundamentará ese deber del Estado de no coaccionar en materia religiosa en el reconocimiento de la limitación del poder del Estado ante la persona y sus derechos fundamentales, uno de los cuales es el derecho a buscar libremente la verdadera religión y adherirse a ella.
El Papa Benedicto XVI, en su famoso discurso a la Curia Romana del 22-XII-2005, se refirió precisamente a este desarrollo de la doctrina: «El Concilio Vaticano II, reconociendo y haciendo suyo, con el decreto sobre la libertad religiosa, un principio esencial del Estado moderno, recogió de nuevo el patrimonio más profundo de la Iglesia. Esta puede ser consciente de que con ello se encuentra en plena sintonía con la enseñanza de Jesús mismo (cf. Mt 22, 21), así como con la Iglesia de los mártires, con los mártires de todos los tiempos».
Como se ve, el Papa dice dos cosas: la primera es que el Concilio «reconoce» y «hace suyo» un principio del Estado moderno, a saber, la no coacción del Estado ante los derechos de la persona en materia religiosa; un principio que antes no reconocía como «suyo», por los motivos históricos y doctrinales que hemos señalado. Tampoco lo condenaba como tal, sino que lo entendía desde otra perspectiva, a causa de una tradición religiosa y política donde los mismos elementos adquirían sentidos diversos. Ahora, incorporando este principio político de la cultura moderna –no la ideología en la que a veces se lo fundamentó–, se puede ver con claridad el alcance de la verdadera libertad religiosa y su coherencia con el resto de la doctrina cristiana. Y esta es la segunda cosa importante que afirma el Pontífice: con la incorporación de este principio ético-político la Iglesia «recogió de nuevo» una idea originaria, una idea de la Iglesia de los mártires, una enseñanza del mismo Jesús, que consiste en la correcta distinción entre el poder religioso y el poder temporal, un área a la que Benedicto XVI ha dedicado una atención muy especial tanto antes como después de su elección como Papa.
Esta recuperación es también coherente con la nueva imagen de la Iglesia que dio el Concilio, sobre todo respecto de su misión en el mundo y de la especificidad de su mensaje, como se explica en Gaudium et Spes, nn. 40-45. También es coherente con la conciencia cada vez mayor de que el centro de la Doctrina Social de la Iglesia es el respeto de la persona humana y no un modelo de organización social, para el que la fe no tiene soluciones predefinidas.
La hermenéutica correcta
Hechas todas estas aclaraciones, sin embargo aún queda el dato objetivo de las diferencias prácticas entre la doctrina preconciliar y la doctrina del Concilio. Es un hecho que si comparamos los textos del Vaticano II con los de Pío IX o León XIII sobre la libertad de religión y los deberes del Estado, las palabras parecen decir cosas distintas. El mismo Benedicto XVI en el citado discurso a la Curia reconocía que «en cierto sentido, de hecho se había manifestado una discontinuidad, en la cual, sin embargo, hechas las debidas distinciones entre las situaciones históricas concretas y sus exigencias, resultaba que no se había abandonado la continuidad en los principios; este hecho fácilmente escapa a la primera percepción» (los resaltados son nuestros).
Por eso, la respuesta del Pontífice ante esta «aparente discontinuidad» es una reflexión sobre la verdadera naturaleza de la reforma en la doctrina de la Iglesia, compuesta de «continuidad y discontinuidad en diferentes niveles», que hace necesario el estudio riguroso del contexto histórico en el que nacen las distintas formulaciones doctrinales, para determinar su alcance preciso y distinguir los elementos contingentes de los principios perennes.
Pero todo este trabajo debe estar precedido por una idea fundamental e irrenunciable de la teología católica: la «hermenéutica de la continuidad», que a otros autores les gusta llamar, de manera menos académica, «cabeza católica». Esta hermenéutica se apoya en la convicción de la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo a la Iglesia y, sobre todo, a su Magisterio solemne. Por lo tanto, cuando se trata de explicar semejanzas y diferencias entre distintos pronunciamientos magisteriales, su manera de proceder consiste en aceptarlos todos con fe y tratar de entender cómo unos iluminan a los otros, reconociendo que cada uno es verdadero y adecuado en su propio contexto, aunque las manifestaciones prácticas varíen de unos a otros. En nuestro caso concreto, se trata de entender el Magisterio anterior a la luz de Dignitatis Humanae, viendo el sentido preciso de esas enseñanzas y condenas, que fundamentalmente iban dirigidas al indiferentismo religioso y no al derecho natural de buscar en libertad la verdad religiosa y a la ausencia de coacción política en esta materia, un tema que no se planteaba –o se planteaba en distintos términos– en la doctrina anterior al Concilio. A su vez, el Magisterio anterior también ilumina las enseñanzas conciliares, pues permite apreciar a qué nivel se encuentran la continuidad y la evolución doctrinal, los principios y sus manifestaciones prácticas.
La otra hermenéutica posible, definida por el Papa como «hermenéutica de la discontinuidad y de la ruptura» es la que busca afanosamente la contradicción entre el Magisterio conciliar y el anterior, con el fin de demostrar que el Vaticano II ha supuesto una fractura profunda en los 2000 años de historia de la Iglesia. Algunos sostienen que esta discontinuidad es un movimiento positivo, aunque todavía insuficiente, pues es necesario que el «espíritu del Concilio» termine por eliminar de la doctrina y de la vida de la Iglesia los rasgos que la hacen incomprensible o escandalosa para el hombre moderno. Otros sostienen que la ruptura es algo sumamente negativo, con el que se ha abandonado la continuidad doctrinal y disciplinar de la Iglesia de todos los tiempos. Ambas opiniones son completamente opuestas entre sí, pero también contrarias al verdadero espíritu de la reforma, que es el que según Benedicto XVI –y pienso que es una opinión que, con la perspectiva de estos 50 años y la debida honestidad intelectual, debemos aceptar todos–, «de forma silenciosa pero cada vez más visible, ha dado y da frutos», mientras que el espíritu de la ruptura «ha causado confusión».
El tradicionalismo y las esperanzas actuales
Entre los que sostienen que el cambio obrado por el Concilio en la doctrina y en la vida de la Iglesia ha sido negativo, quizá la persona que ha tenido más repercusión sea Mons. Marcel Lefebvre. Obispo y Padre Conciliar, Mons. Lefebvre dio su placet a todos los  documentos del Vaticano II, aunque no dejara de manifestar sus opiniones contrarias a algunos pasajes. Algunos años después, sin embargo, al ver las dimensiones de la crisis postconciliar dentro y fuera de la Iglesia, acusó a la doctrina del Concilio de ser la causa de la confusión. La Fraternidad Sacerdotal San Pío X por él fundada comenzó a agrupar algunos sacerdotes y laicos de la misma tendencia, algunos centenares al principio y hoy muchos millares, con sus parroquias, seminarios y organización autónoma.
documentos del Vaticano II, aunque no dejara de manifestar sus opiniones contrarias a algunos pasajes. Algunos años después, sin embargo, al ver las dimensiones de la crisis postconciliar dentro y fuera de la Iglesia, acusó a la doctrina del Concilio de ser la causa de la confusión. La Fraternidad Sacerdotal San Pío X por él fundada comenzó a agrupar algunos sacerdotes y laicos de la misma tendencia, algunos centenares al principio y hoy muchos millares, con sus parroquias, seminarios y organización autónoma.
La Declaración sobre la libertad religiosa era uno de los puntos donde muchos tradicionalistas manifestaban más perplejidades, pues con ella el Concilio se habría alejado de la tradición de la Iglesia, favoreciendo así el laicismo en todas las sociedades cristianas y fomentando una mentalidad pasiva y condescendiente de los católicos en un terreno fundamental para la evangelización. No fue esta, sin embargo, la única crítica del tradicionalismo a las enseñanzas del Concilio: la doctrina sobre el ecumenismo habría debilitado la conciencia de que la Iglesia es la única verdadera; la nueva manera de conducir el diálogo interreligioso fomentaría el indiferentismo, por atribuir una cierta verdad y poder salvífico a las otras religiones; la reforma litúrgica sería la causante de la pérdida del sentido sagrado en el culto y los consiguientes abusos en las celebraciones.
Es cierto que en todos estos ámbitos existieron abusos, a veces notables y dolorosos, pero no era necesario echar las culpas a la letra de los documentos conciliares y a la intención de los Padres, cuando en realidad la crisis era el resultado de una mala aplicación de los textos y del espíritu del Vaticano II, que por desgracia tuvo un alcance bastante generalizado y que recién ahora comenzamos a calibrar en sus distintas facetas.
En 1988, a causa de la ordenación ilícita de cuatro obispos, Juan Pablo II excomulgó a Mons. Lefebvre –que moriría poco tiempo después– y a estos otros cuatro obispos. En el Motu Proprio Ecclesia Dei, donde explica los motivos de estas medidas, evidencia también «la raíz de este acto cismático (...): una imperfecta y contradictoria noción de Tradición»; imperfecta porque no tiene en cuenta suficientemente el carácter vivo de la Tradición, que crece y se va desarrollando a medida que el Pueblo de Dios avanza en la historia, pero que es siempre fiel a sus orígenes gracias a la asistencia del Espíritu Santo; y contradictoria porque se opone al Magisterio universal de la Iglesia, representado por el Papa y el Colegio Episcopal.
Durante el pontificado de Benedicto XVI, sin embargo, hemos visto con esperanza cómo la sincera voluntad de diálogo ha impulsado a ambas partes a continuar los esfuerzos por recuperar la plena reconciliación. En enero de 2009 el papa levantó la excomunión a los cuatro obispos de la FSSPX con el fin de remover esa barrera «disciplinar» y así poder centrarse en las cuestiones teológicas sobre la interpretación del Concilio y de la Tradición, que son las que están en la raíz de las diferencias. Entre octubre de 2009 y abril de 2011 una comisión mixta de estudio, formada por expertos de la FSSPX y de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se reunió en varias ocasiones para examinar las dificultades doctrinales que existen aún entre la Fraternidad y la Sede Apostólica. Acabados los coloquios, en septiembre de 2011 la Santa Sede entregó a los representantes de la FSSPX un Preámbulo Doctrinal, cuya aceptación sería la base fundamental para conseguir la plena comunión. Después de una primera respuesta de la Fraternidad considerada «no suficiente» por parte de la Santa Sede, en abril de este año se ha recibido una segunda respuesta, que aún ha requerido algunas aclaraciones, y que motivó el encuentro del 14 de junio pasado entre el Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y el Superior General de la FSSPX. Además de la respuesta de la Santa Sede a las aclaraciones de la Fraternidad, se les entregó un borrador de documento con algunas pautas para el eventual reconocimiento canónico de la Fraternidad.
Esperemos que se sigan dando los pasos necesarios para completar el proceso de reconciliación, y que este hecho redunde en una comprensión más acabada de las enseñanzas del Concilio –entre otras, el verdadero alcance de la doctrina sobre la libertad religiosa–, que continuamente se revelan como una fuente inagotable de renovación para la vida de la Iglesia en nuestro tiempo.
Arturo Bellocq Montano
Profesor de Teología Moral en la
Pontificia Universidad de la Santa Cruz (Roma)
[1] Para entender el alcance exacto de las palabras de la Declaración resulta muy útil la lectura del artículo de F. Ocáriz, Sulla libertà religiosa. Continuità del Vaticano II con il Magistero precedente, «Annales Theologici» 3 (1989) pp. 71-97, que presenta muchos textos del mismo Concilio donde se explica el significado de los distintos conceptos y su relación con el Magisterio anterior, mostrando a la vez la continuidad y la evolución. También se puede leer con fruto A. Acerbi, Chiesa e democrazia. Da Leone XIII al Vaticano II, Vita e Pensiero, Milano 1991, pp. 251-281, que es un estudio muy completo de la historia de la redacción de la Declaración y de las motivaciones de unos y otros para apoyar o rechazar los principios de la libertad religiosa.
[2] Este autor ha dedicado muchas de sus obras a explicar la novedad de la declaración de la libertad religiosa. En la más reciente, M. Rhonheimer, Cristianismo y laicidad. Historia y actualidad de una relación compleja, Rialp, Madrid 2009, traza una historia de la doctrina cristiana sobre las relaciones entre el poder espiritual y el temporal, y propone una visión optimista de la «sana laicidad» de las instituciones políticas, alejada tanto del clericalismo como del laicismo.