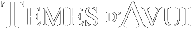Crisis económica, crisis moral: una perspectiva católica
Nadie puede dudar que la crisis económica haya tenido entre sus factores causales una crisis moral, a la que necesariamente remite. “Un elemento central de la crisis económica –escribía el papa Benedicto XVI al G20 reunido  en Londres, el 30 de marzo de 2009– se encuentra en un déficit ético en las estructuras económicas, teniendo en cuenta que “esta misma crisis nos enseña que la ética no está 'fuera´ de la economía, sino 'dentro´ y que la economía no funciona si no lleva en sí este elemento ético”.
en Londres, el 30 de marzo de 2009– se encuentra en un déficit ético en las estructuras económicas, teniendo en cuenta que “esta misma crisis nos enseña que la ética no está 'fuera´ de la economía, sino 'dentro´ y que la economía no funciona si no lleva en sí este elemento ético”.
El Papa no se refería a una apelación retórica de principios y valores abstractos, genéricos, que quedan sin incidencia real, apenas consoladora de “malas conciencias”. Tampoco esa referencia ética se agota en un moralismo exacerbado, que se manifiesta en una cadena de lamentos, protestas y acusaciones contra los responsables de la crisis (los “responsables” siempre son los otros...), sin propuestas realistas y razonables en medio de la zozobra, confusión y desconcierto que la crisis no hace más que acentuar. Ya había advertido Benedicto XVI, el 26 de febrero de 2008, que “los grandes moralismos no ayudan si no son sostenidos por un conocimiento de la realidad concreta y circunstanciada”. Sería reduccionista y deformante, pues reducir esta referencia a la ética a exhortaciones edificantes, irritaciones obnubiladas o culpabilidades genéricas.
El déficit ético en la actividad económica
Este déficit ético fue un factor decisivo, a finales de la década de los ´80, en el desmoronamiento del socialismo real y en la crisis de credibilidad del marxismo-leninismo, pues su “error antropológico” le impidió reconocer, respetar y promover la libertad como constitutiva de lo humano, así como la cultura de las naciones y el sentido religioso que le son propias. También un grave déficit ético ha estado en los orígenes de la actual crisis global: prevaleció la búsqueda de ganancias cuantiosas a través de complejas fórmulas financieras, autorreferenciales y especulativas, sobre la dura, fatigosa y sacrificada pero exaltadora tarea de producir riqueza, bienes y servicios en el ámbito de la llamada “economía real”. Ha habido una avidez de ganancias a todo coste, en un afán desordenado e irresponsable de dinero, sin tener en cuenta los altos riesgos asumidos, en la que se han destacado numerosas estructuras financieras y bancarias. Está claro, además, que el mercado global no puede quedar en manos de pocos entes soberanos, sin control democrático, que mueven enormes masas de capital, interesados en obtener rendimientos del 20% de un día para el otro, moviéndose con la rapidez que basta para apretar botones, desinteresándose de las situaciones críticas de las naciones. Similar avidez se ha manifestado en el torbellino de deseos y consumos desmesurados en todo el cuerpo social, alimentando la pretensión de obtenerlo todo a cualquier precio y de sostener niveles de vida por encima de las posibilidades reales. El sobreendeudamiento de Estados, comunidades, empresas, familias y particulares ha sido signo evidente de una difundida irresponsabilidad, que conducía al despeñadero.
Algunos se preguntan, sin embargo, qué tiene de nuevo esa avidez, codicia y ambición que, desde que el hombre es hombre, se ha manifestado siempre en el desorden de su corazón, como modalidad de concupiscencia. Y es bueno plantearse esta pregunta pues todo mal encuentra su raíz y fuente solidaria en el pecado original.
Si no se tiene en cuenta el pecado original, todo análisis de la realidad resulta engañoso. ¿Pero por qué esas consecuencias del pecado original se concentran y se desencadenan actualmente en esta tremenda crisis actual que no tiene igual en la historia contemporánea? ¿Qué ha sucedido para que vicios privados se transformen en estragos públicos de tales dimensiones? Sin duda, esas tendencias desordenadas del corazón humano se vieron alimentadas y difundidas por la espiral de deseos, confundidos con pretensiones y derechos, decididos a satisfacerse por cualquier medio, eliminando vínculos naturales y sociales. Esas tendencias vieron toda normativa como limitadora de la libertad, cualquier referencia a deberes, la asunción de responsabilidades y cálculos de riesgos.

Brezhinsky identificó la realización perfecta de la sociedad del consumo como la “cornucopia”: Júpiter se alimentaba de un cuerno repleto de todos los deseos posibles. Y Benedicto XVI habló de una “dictadura de los deseos”. Pulsiones descontroladas no podían no ofuscar todos los vínculos de responsabilidad, desmintiendo el actuar racional de los individuos y la autorregulación de la convivencia social por el mercado. Así fueron quedando al desnudo los ídolos del poder y el dinero, del éxito a toda costa, del placer efímero como felicidad barata y al alcance de todos... ilos nuevos “opios del pueblo”! Cuando tienden a prevalecer como lo más importante en la vida de las personas y en la cultura de las naciones no hacen sino esclavizar y empobrecer la humanidad, ofuscar la razón, dejar curvada la voluntad por el propio interés egoísta e impedir ver los privilegios del camino que se está siguiendo.
El pensador italiano, Augusto del Noce, había ya previsto, desde los años ´70, que en el declive del comunismo se perfilaba un materialismo vencedor y aún más integralmente realizado: la llegada de la irreligión de la sociedad opulenta, la completa realización de la sociedad del consumo, la sociedad “líquida”, nuestro desolador presente. Esta sociedad ha vencido al comunismo sobre su mismo terreno, el del materialismo. Ha ido apagando todo ideal, ha dividido la vida entre producción y divertissement, ha negado todo valor a la idea de solidaridad, sacrificio, responsabilidad y bien común. Podríamos referirnos a un totalitarismo de la disolución, que disuelve los antiguos valores vehiculados por la tradición sin que sean sustituidos por otros nuevos, razonablemente fundados. La potencia mediática de la televisión es corrosiva al respecto.
Después del optimismo humanista, del progresismo modernizador, de la revolución mesiánica, hoy es tiempo de vacío y aparentemente confortable nihilismo: ningún valor ni esperanza fundados, ninguna ética que obligue, ningún ideal, sino el gozar inmediatamente, a cualquier precio, la mayor cantidad posible de sensaciones, emociones, placeres.
Mutación antropológica
El resultado ha sido una profunda mutación antropológica: el yo reducido a un haz de sensaciones y reacciones; la realidad y el mundo virtual, dentro de una existencia sin sentido, sin vínculos ni responsabilidades, encerrada dentro de un individualismo solipsista. Es el “nietzscheano” crearse a sí mismo, de quien “quiere su propia voluntad”, sin aceptar ninguna medida objetiva de bien, ningún criterio fundamental de verdad y, por tanto, de juicio, en la más total afirmación de la propia autosuficiencia y autonomía, en la afirmación de la libertad como instinto y preferencia arbitraria.
El “yo” queda así aislado, impotente, desamparado; su retórica de libertad individual no esconde el hecho de que es cada vez más dependiente de quienes detentan el poder sobre actitudes, comportamientos y estilos de vida. La crisis económica está irremediablemente vinculada a esta más profunda crisis antropológica. La progresiva individualización del trabajo y el consumo, la desintegración familiar, la ruptura de los vínculos sociales y culturales con los que se identifica esa presunta afirmación de libertad, la sustitución progresiva de las relaciones primarias por conexiones virtuales van resquebrajando el “capital social” que, según muchos, es fundamental para un autentico desarrollo humano.
Por eso, también, la disolución del capital social va convirtiendo el pueblo en masa indiferenciada, fagocitada y homologada por el poder televisivo, un pueblo fragmentado, violentado, confundido, aunque no disuelto. Su resultado final es la ausencia de pasiones e ideales compartidos, un desierto lleno de hostilidad, lugar de soledades de masas, sin memoria, cuya cohesión depende más de la sucesión efímera de imágenes y percepciones trasmitidas continuamente por los medios de comunicación que de la conciencia de una tradición y un destino común vivido en el tiempo.
La crisis nos arrastra cuando faltan fundamentos y fuerzas que sostengan la convivencia social y edifiquen la nación como comunidad de vida y destino, cuando no se visualiza esa capacidad de sacrificio y responsabilidad que se ponen en tensión, cuando la convivencia social y nacional se siente amenazadas. Una sociedad democrática que no sepa fundarse y estar animada por algunos criterios que distingan lo justo de lo injusto, lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso, y por grandes ideales compartidos, no puede suscitar auténticas conciencias de pertenencia, no logra promover convergencias solidarias y constructivas ni hacer aceptar los sacrificios inevitables que ello comporta, no genera suficientes anticuerpos para moderar la prepotencia de los más fuertes, es caldo de cultivo para la descomposición y corrupción. No sirve, pues, para enfrentar grandes tareas históricas como lo requiere la crisis actual.
Europa necesita un alma
Quizás la mayor contradicción de nuestro tiempo está en el cada vez mayor potencial de los medios, sobre todo de los instrumentos tecnológicos, y de la fragilidad y confusión en el orden de los fines, ofuscada muchas veces la conciencia moral como guía para discernir y gobernar tales medios para bien de todo el hombre y de todos los hombres. En otras palabras, según decía el cardenal Joseph Ratzinger en Subiaco, pocos días antes del Conclave que lo elegiría como Sucesor de Pedro, “el desarrollo de la tecnología y de la civilización de nuestro tiempo (...) exigen un desarrollo proporcional de la moral y la ética”.
No es de extrañar, pues, que el vacío ideal dé la mano a cierto vacío político. En Europaell déficit de ética se conjuga también con el déficit político en el origen de la crisis. En efecto, la política aparecía controlada por corporaciones autorreferenciales, con frecuencia más preocupadas por el propio poder que por el bien común, reducida a realpolitik, sin capacidad de ofrecer un proyecto para el propio país, echándose las culpas unos a otros sin propósitos sinceros de concertar voluntades y llegar a grandes acuerdos nacionales ante la crisis. Y esto se refleja en la grave dificultad que encuentra la “eurozona” para desplegar una auténtica solidaridad, polarizada entre las pretensiones de su tecnocracia y burocracia y los intereses de las diversas naciones que la componen.
Ya lo advertía el socialista Jacques Delors, cuando era presidente de la Comunidad Europea: “si Europa no se da un alma en los próximos diez años, no tendrá futuro”. Pasaron más de diez años, y estamos hoy en una Europa sin esa interioridad profunda que surge del patrimonio histórico, cultural y religioso que los pueblos europeos tienen en común, sin pathos ni ethos, sin la mística de un proyecto; una Europa que no logra ser aventura cultural y espiritual y, por eso, incapaz de plasmar un fuerte sentido de pertenencia, una comunidad de destino. La impotencia de la “eurozona”, e incluso de la Unión Europea, para afrontar la crisis es más que notoria.
¿Con qué fundamentos, energías, ideales, se pueden contar, pues, para una recuperación y reconstrucción ante la crisis?
Cada generación tiene que tomar su iniciativa. Tal como nos lo recuerda Benedicto XVI: “un progreso acumulativo sólo es posible en lo material. En cambio, en el ámbito de la conciencia ética y d la decisión moral no existe una posibilidad similar de incremento por el simple hecho de que la libertad del ser humano es siempre nueva y tiene que tomar siempre de nuevo sus decisiones. Nunca están tomadas de antemano por otros en lugar nuestro. En ese, caso, efectivamente, ya no seríamos libres. La libertad presupone que en las decisiones fundamentales cada hombre, cada generación, tenga un nuevo inicio” (cfr. Encíclica Spe salvi, n.24). Por eso, estamos invitados a afrontar la crisis resignadamente, sea desde un punto de vista personal como social, como una oportunidad, por paradójico que resulte.
El camino no es soportar la crisis resignadamente, con desesperación o como ocasión para el enfrentamiento ideológico. Se trata de afrontar la crisis eficazmente, viviendo la realidad como una provocación que despierta nuestra capacidad y deseo de dejarnos interrogar por todo. Importa que esta realidad, aunque parezca negativa, contradictoria, dura, provoque nuestro deseo de conocer, mejorar, construir y comprometerse en renovar la vida personal y social, aunque este deseo haya quedado adormecido durante años a causa de la homologación que difunde el poder. La crisis nos obliga a caer en cuenta del valor de ciertas cosas en las que no reparamos hasta que nos faltan y entonces vuelven a resaltar como fundamentales para la vida personal y social.
Comenzar por la persona
Ante todo, hay que comenzar por la persona. Parece un objetivo ínfimo, desproporcionado, si se mira a los grandes escenarios y problemas globales. Requiere abandonar la idea, de que este modelo o aquel sistema, solamente por los mecanismos de su desarrollo puedan producir el cambio en el “corazón” de la persona, en su inteligencia, afecto y voluntad, así como en actitudes y comportamientos que de ello se derivan. Todo concreto inicio de bien, de verdad, de amor y de justicia es ya ese cambio y reconstrucción que todos queremos y que no sucederá de golpe, sino poco a poco.

Se requiere, ante todo, reconstruir a las personas, lo que podríamos llamar educativo: despertar y cultivar la humanidad de la persona, hacer crecer la autoconsciencia de su vocación, dignidad y destino. Sólo de este modo se asume la propia existencia con seriedad, con pasión por la propia humanidad y por el destino de los demás. En la realidad de la vida cotidiana, somos testigos de cuanto se enriquece o empobrece la convivencia social según la calidad de vida humana que se comparte. La vida de toda comunidad se enriquece cuando está movilizada por razones e ideales grandes para vivir y convivir, para amar y esperar, para compartir fraternalmente y luchar juntos por un mañana mejor.
Hoy día, la crisis nos hace comprender mejor lo que Benedicto XVI está diciendo desde el comienzo de su pontificado sobre la “emergencia educativa”. Hay que repetirse que no hay mejor inversión, ni mayor riqueza, ni capital más productivo y rentable para la persona y la sociedad que aquél que se desarrolla a partir de un auténtico trabajo educativo que, para serlo, ha de estar guiado por una hipótesis de significado de realidad y de crecimiento humano. La auténtica riqueza de una nación son sus hombres y mujeres, la dignidad de su razón y libertad, su sentido de responsabilidad, su disponibilidad al sacrificio en el don conmovido de su capacidad de laboriosidad, de iniciativa empresarial, de creatividad, de construcción solidaria. Plantear en grandes debates públicos la cuestión educativa es tanto más urgente en cuanto estamos frente a la incapacidad de una generación de adultos de educar a los propios hijos y a la demolición realizada de los ámbitos propios de la educación –familia, escuela, Iglesia–. El “capital humano” se demuestra cada vez más factor decisivo en el desarrollo de las empresas, comunidades y naciones.
La crisis nos ayuda a tener más presente que la consistencia serena y fortaleza constructiva de las personas depende de sus vínculos de pertenencia y de las responsabilidades que de ello derivan. En la base de toda formación social está la realidad de la persona como don, que se realiza en la relación matrimonial y familiar. Estamos invitados a valorizar nuevamente los vínculos de conyugalidad, paternidad y maternidad, filiación y fraternidad, que se viven en el matrimonio y la familia, célula natural del tejido social, comunidad de amor y vida, primera escuela del crecimiento en humanidad. La familia se demuestra hoy más importante aún por su papel de sostén solidario en un hábitat crítico; es el mejor seguro social en tiempos de crisis porque asume cada vez más servicios que el welfare state se muestra incapaz de satisfacer; o deja abandonados a sus componentes más débiles y es garante de cohesión social. Los atentados sufridos por el matrimonio y la familia lo son contra las personas, pero también contra las comunidades y naciones.
¿Quién puede pensar que los enormes problemas y desafíos planteados por la crisis de sociedades complejas podrán ser adecuadamente afrontados y resueltos por meras reglas institucionales y complicadas ortopedias de políticas estatales, o confiándose a la "mano invisible” del mercado? Se necesita poner en movimiento a las redes de solidaridades naturales, sociales, laborales, culturales y religiosas en las más variadas formas de participación, formación y cooperación, superando la dialéctica estrecha entre Estado y mercado, alargando los espacios de la subjetividad responsable y creativa de las personas y de la auto-organización y participación democrática de las comunidades y los pueblos. Hoy día, es fundamental alentar la realización del principio de subsidiariedad, del todo opuesto a quienes todo lo esperan del Estado, según una mentalidad asistencialista, corporativista, incluso parasitaria, o de quienes ponen todas sus esperanzas en el libre mercado, aunque los reduzca a meros consumidores y deje una multitud de excluidos.
Valorar y difundir una cultura positiva del trabajo
La crisis nos exige también revalorizar y difundir una cultura del trabajo, educando en la laboriosidad, promoviendo y alentando el trabajo en todas sus formas y redescubriendo su sentido profundo. “Decisiva prioridad de todo programa o política –subraya la encíclica Caritas in Veritatis, n. 32– es el objetivo del acceso al trabajo o de su mantenimiento, para todos”, lo que es requerido no sólo por una razón económica sino porque afecta profundamente la propia dignidad humana, la estima de sí, el bien de la familia, de los propios hijos.
Al mismo tiempo, la cultura del trabajo valora todo lo que se refiere a la “economía real” sobre la excesiva financiación de la economía, a dejar atrás las búsquedas de enriquecimiento fácil, a “invertir” los propios talentos en la creación o desarrollo del propio trabajo, a apreciar la calidad de todo trabajo, a vivir una solidaridad efectiva con quienes se comparte el trabajo en fábricas u oficinas, a no reducirse a una actitud de pasivos asistidos.
Si se tiene presente que reabsorber la magnitud del paro actual con muchos años de estancamiento o muy escaso crecimiento económico será imposible, habrá que plantearse a fondo como compartir el banco común de trabajo que es la nación.
Además, en tiempos de crisis, se destaca la importancia que la Iglesia da a la empresa como comunidad de personas, aunque con muy diferentes funciones, en la que todos sus componentes –accionistas “activos” y “pasivos”, empresarios, y administradores, técnicos, administrativos, obreros, así como proveedores y clientes– se sientan comprometidos en una común afectio societatis, un fuerte apego a la empresa como lugar de convivencia laboral. No pueden ser las empresas paquetes de acciones con movilidad irresponsable y sus componentes meras cifras sin rostros humanos. La encíclica Caritas in Veritate propone incluso una “economía del don”, de la gratitud. Parecen términos contradictorios, pero no lo son ni deben serlo. La economía de una comunidad, no se realiza sólo a través de la lógica de los intereses económicos en búsqueda de ganancias monetarias, sino que tiene que poner de relieve y apoyar todo lo que procede de una lógica de gratuidad. ¿Cuál es el valor económico y repercusión social del cuidado y educación de los niños en el hogar, de una cultura respetuosa de la vida, de las redes de amistad, de las formas de cooperación voluntaria para ayudar a los demás en sus diversas necesidades, de la gratuidad con la que se acoge y sirve a quienes nada pueden ofrecer materialmente como contrapartida, de actividades empresariales no profit cuya rentabilidad resulta reinvertida en sus propios servicios? La primera potencia mundial, Estados Unidos, es, a la vez, la nación de mayor presencia, diversificación y volumen de fundaciones y organizaciones no profit, así como de asociaciones de voluntariado. Además, hay muchas necesidades colectivas y cualitativas que no son rentable que no pueden depender del mercado. Pero que al atenderlas está en juego la dignidad de la persona y una ecología humana de la convivencia.
Solidaridad frente al individualismo
Esto nos lleva a tener que educar y promover, en medio de la crisis, una eficaz solidaridad. En el reino acentuado del individualismoa menudo del “sálvese quien pueda”, la Iglesia católica aboga por esa solidaridad que es una pasión por la propia vida, y por la vida, y el destino de los demás. Juan Pablo II, en su encíclica Sollecitudo Rei Sociales, la definía como “la firme y perseverante determinación de operar el bien común (...) para que todos seamos verdaderamente responsables de todos”. Esta tensión al bien común –porque junto al bien individual hay un bien ligado a la convivencia social de las personas, el bien de todos nosotros– exige una solidaridad preferencial para con los más débiles y vulnerables.
Por efecto de la crisis, tenemos más cercanos y presentes que nunca el rostro de los pobres, de tantas familias que viven o caen en la pobreza, de tantos que sufren el drama del paro, de quienes trabajan en condiciones de extrema precariedad, de los inmigrantes y refugiados, de los enfermos y ancianos abandonados, de quienes se refugian ilusoriamente en el alcohol y en la droga. Se nos pide, pues, la caridad del buen samaritano que se detiene en los caminos de la ciudad para sanar las heridas, pero también la caridad de las obras que responden en formas más orgánicas, eficaces y duraderas a las necesidades de muchos en el cuerpo social. Esto no resuelve la crisis pero modera sus efectos y en el abrazo fraterno pone a las personas en pie. En este sentido, ¿cómo no apreciar el impresionante trabajo de asistencia que realiza Caritas y muchas otras instituciones de asistencia y solidaridad, católicas o no confesionales?
La caridad exige, sí, las justicia, pero al mismo tiempo la excede, porque es amar gratuitamente, sin esperar contrapartida. La ciudad del hombre –escribe Benedicto XVI en la Caritas in Veritate– no puede estar sólo construida sobre una carta de derechos y deberes, “sino antes y más con relaciones de gratuidad, misericordia y comunión”. Lo más importante para que la necesaria solidaridad no se reduzca a gestos episódicos de filantropía ni caiga en el cansancio y escepticismo, es que esté sostenida por esta caridad, o sea, por la experiencia gratuita de amor que sostiene nuestra vida –icaridad recibida y donada!–, lo que nos convierte en constructores de relaciones más llenas de humanidad para con todos.

Por supuesto que la solidaridad exige también ir prosperando y construyendo soluciones competentes y audaces de equidad, justicia y desarrollo, más allá del callejón sin salida de la mera y rigurosa austeridad. Los vientos del mercado inflados por la posible implosión del euro, requieren más que nunca, a nivel internacional, una regulación adecuada de los flujos y servicios financieros, mientras que urge a una coordinación de políticas bancarias, fiscales y presupuestarias. Otras medidas deberían articular la solidaridad de un fondo común para evitar maniobras especulativas sobre la deuda de los diferentes países, el sostén de un plan de inversiones y, sobre todo, una consistente unidad política. Muchas de estas exigencias fueron recogidas y planteadas en el documento de la Comisión Pontificia Justicia y Paz sobre la reforma del sistema financiero internacional. Pero todo ello no basta para una profunda reconstrucción.
La búsqueda apasionada del bien común pone delante la tarea de rehabilitar la dignidad de la política, que los papas consideran como forma excelsa de la caridad, es decir, de amor por los otros. Nos referimos, pues, a la caridad política. No tengamos miedo de afirmarlo, especialmente en estos tiempos de crisis: la política tiene necesidad, ante todo, de amor y verdad que la animen. Sin un verdadero amor por los propios ciudadanos que se incline ante todas sus necesidades y se dedique totalmente a responder a ellas teniendo sólo presente el bien común... sin un arraigo en la verdad, decae en pragmatismo utilitarista, se enreda en meras negociaciones. Ningún sistema político asegura por sí mismo este cuidadoso y apasionado empeño por el bien de los otros, si no es impregnando la convivencia con ese amor y esa verdad, que son dones preciados e invocados, que inspiran la ética y el sacrificio, la prudencia, la honestidad, la fiabilidad y la decisión, y que, por lo tanto, ayudan a refundar la conciencia cívica, con corazones nobles y rectos.
A modo de conclusión: amor y verdad
¿Es acaso utópico trabajar para que la caridad en la verdad sea la “principal fuerza propulsora para el verdadero desarrollo de la persona y la sociedad”, que vaya abriendo nuevos caminos en la convivencia sin caer bajo la presión disgregante de intereses privados o de lógicas de poder?
Los católicos están llamados y urgidos a convertirse en protagonistas de la búsqueda de nuevos modelos de desarrollo, capaces de inculcar creativamente el patrimonio de la doctrina social de la Iglesia y proponerla razonablemente a todos los que buscan afanosamente caminos para la superación de la crisis y la reconstrucción.
Amor y verdad, que son la bipolaridad constitutiva de toda realidad, remiten al ser de Dios. “Hay que volver a Dios –señaló el Papa en Loreto, el 4 de octubre de 2012– para que el hombre vuelva a ser hombre. Con Dios, también en momentos difíciles, de crisis, no decae el horizonte de la esperanza; la Encarnación dice que no estamos nunca solos, Dios ha entrado en nuestra humanidad y nos acompaña”. Sin Dios, sin el Padre común, no se puede fundar ninguna fraternidad. Sin Dios, “el hombre termina por hacer prevalecer el propio egoísmo sobre la solidaridad y el amor las cosas materiales sobre los valores, el haber sobre el ser”. Sólo Cristo se presenta como respuesta satisfactoria al corazón inquieto de los hombres, que anhelan amor y verdad, justicia y felicidad, en la vida personal y social. Esta certeza experimentada por la fe y la vida de los cristianos, permite afrontar la realidad, por más crítica que sea con serenidad, alegría y esperanza en medio de todos los embates. Por eso, la Iglesia católica considera fundamental la “nueva evangelización”, especialmente de Europa. No hay propuesta, a la vez, más tradicional y más revolucionaria para una Europa que no avizora salidas verdaderas para su crisis. “No hay mal que por bien no venga”, concluye un sabio aforismo popular.
Dr. Guzmán M. Carriquiry Lecour
Secretario Comisión Pontificia para América Latina