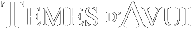Aprendiendo de la crisis
Unos consideran esta crisis como un fenómeno venido «del exterior», como un terremoto; otros, como el resultado de la acción de «los malos» sobre una muchedumbre inocente. Ni uno ni otro enfoque aportan mucha luz. Otro, más  tradicional, nos da una pista: la crisis es un castigo a algo que hemos hecho mal. Podemos formular mejor esta afirmación: la crisis, como otras calamidades colectivas o individuales, resulta del incumplimiento de una ley natural: algo así como lo que le ocurre a uno cuando no se cepilla los dientes, o bebe agua contaminada.
tradicional, nos da una pista: la crisis es un castigo a algo que hemos hecho mal. Podemos formular mejor esta afirmación: la crisis, como otras calamidades colectivas o individuales, resulta del incumplimiento de una ley natural: algo así como lo que le ocurre a uno cuando no se cepilla los dientes, o bebe agua contaminada.
¿Qué hemos hecho mal, qué parte de la ley natural hemos incumplido? Algunos han hecho hincapié en el orgullo que nos ha llevado a pensar que «los mercados» eran una guía suficiente para la actividad económica, y que ganar dinero en ellos era un signo de la aprobación divina. Otros han hablado de la codicia como factor determinante de la crisis, olvidando quizá que la codicia ha sido siempre parte de la naturaleza humana. Debe haber algo más. Quizá nos ayude a averiguarlo el considerar que esta crisis no sólo deja a muchos más afectados que a otros, sino también muchos más implicados: no sólo los que concedían créditos y los que los aceptaban, que son los directamente implicados; otros se han implicado por negligencia, o por falta de vigilancia, o quizá por no advertir de los peligros con suficiente insistencia, o por considerar que no era asunto suyo. Cuando se ha iniciado la crisis, sin embargo, hemos ido viendo que era asunto de todos, porque ha terminado por afectar a todos.
El hombre, ser social
Si la crisis actual es tan larga y profunda, si ofrece tan pocas esperanzas inmediatas, es, en el fondo, porque hemos incumplido una ley al olvidar que todo hombre es miembro de una comunidad, de la que derivan derechos, pero que también le impone obligaciones. Este olvido es el episodio más reciente de un largo proceso: como es sabido, los antiguos no definían reglas de conducta para «el individuo», sino para una persona integrada en una comunidad, que le asignaba una función, y las reglas de su conducta no eran independientes de esa función: así, a Ulises se le alababa por su prudencia, a Penélope se le exigía ante todo fidelidad. Sólo más tarde se empieza a concebir al individuo como actor, y a la sociedad como un telón de fondo sobre el que cada individuo ha de librar sus combates. La noción de comunidad va desapareciendo: la sociedad, decía Margaret Thatcher, no existe.
De la fraternidad a la solidaridad
Es evidente que la destrucción de ese vínculo con la comunidad impide la resolución de la crisis. La sustitución del sentimiento de fraternidad por el de solidaridad no ha bastado para mantener la cohesión suficiente, y la actitud de los países –y regiones– más ricos frente a los más pobres es buena muestra de ello: la solidaridad parece haber llegado a un límite, en la medida en que, aún admitiendo que subsisten grandes diferencias de niveles de renta, los más afortunados no están dispuestos a seguir contribuyendo a su disminución.
La solidaridad no ha sido sustituída por la fraternidad: la solidaridad, como ha escrito Zamagni, es la que permite tratar como iguales a quienes son distintos, pero no puede ser el único sustento de una sociedad; el mismo autor indica que una sociedad basada únicamente en la solidaridad es una sociedad de la que todo el mundo desea escapar. Por el contrario la fraternidad permite dar un trato distinto a quienes en un plano son iguales. Así, los hermanos son iguales por ser todos hijos de los mismos padres, pero cada uno puede recibir un trato distinto según sus capacidades e inclinaciones.
No es casual que la erosión del sentimiento de fraternidad haya ido de la mano de la erosión del concepto tradicional de familia, que es donde se aprenden esas virtudes. Si miramos la situación europea, donde países que son iguales por compartir un pasado común, –ya que el origen de Europa es lo que en la Edad Media se llamaba la Cristiandad– presentan distintas potencialidades y capacidades, es fácil concluir que la salida de la crisis actual sólo puede ofrecerla la fraternidad; sin ella el proyecto europeo está condenado.
Enseñanzas para las relaciones interpersonales
Lo que se produce en el ámbito de las relaciones entre países tiene su reflejo, naturalmente, en lo que ocurre en las relaciones interpersonales, donde la fraternidad puede manifestarse de muchas formas. La primera tiene que ver con el empleo: en la visión decimonónica, el empresario extraía un trabajador de una masa anónima cuando lo necesitaba, y lo devolvía a ella cuando ya no le hacía falta. Por suerte, las cosas han cambiado, gracias en buena parte a la acción de sindicatos y de algunos gobiernos, pero los cambios han sido casi siempre el resultado de procesos de confrontación que, una vez más, parecen haber llegado a su límite.

En una visión más humana, muy anterior a la Revolución Industrial, se reconocía la necesidad del trabajo como un requisito indispensable para el desarrollo de la persona, en una triple vertiente: como instrumento para desarrollar su potencial personal, como medio donde relacionarse con sus semejantes, y, por último, como forma de ganar su sustento. En esta perspectiva, la división del trabajo recomendada por los franciscanos de la escuela de Siena aparecía como necesaria, no para lograr un aumento de la productividad, sino para ofrecer un trabajo adecuado a las distintas aptitudes de cada persona. En esta visión, el empresario podría preocuparse –y a menudo se preocupa– por las posibilidades de crear trabajo, no sólo en su empresa, sino tambien en su entorno.
Esta preocupación por el empleo puede manifestarse no sólo en el espacio, sino tambien en el tiempo: el empresario debería contribuir a orientar a jóvenes y a educadores sobre las tendencias futuras del empleo –qué clase de capacidades harán más falta en el futuro– para evitar los graves problemas de falta de correspondencia –mismatch- entre la oferta y la demanda de trabajo.
Otra implicación es en el ámbito de la distribución de la renta: en nuestro país, uno de los más desiguales de Europa, la desigualdad no se redujo, sino que aumentó, durante los años de vacas gordas. La crisis ha aumentado aún más esa desigualdad, al tiempo que ha incrementado enormemente el número de personas, e incluso de familias, que viven en situación de extrema precariedad.
Por otra parte, la posibilidad de contar con recursos públicos adicionales para paliar esta situación parece haber alcanzado un límite, el mismo que ha alcanzado la solidaridad, límite que sólo la fraternidad puede superar, porque invita a tratar a los más débiles no porque son más débiles, sino porque son nuestros hermanos.
Estas lecciones de la crisis no hacen más, en apariencia, que aumentar la carga que la gestión diaria en tiempos difíciles hace recaer sobre las espaldas del empresario. No hay que ocultar el hecho de que enfocar nuestras relaciones en la perspectiva de la fraternidad es, por lo menos al principio, muy difícil. En la doctrina social de la Iglesia se señala que el campo económico es un campo privilegiado para poner en práctica las enseñanzas evangélicas, pero que la acción en ese campo reviste grandes dificultades y ha de superar grandes obstáculos. Pero, por lo mismo, se contempla también como un campo privilegiado para que cada uno pueda desarrollarse en todo su plenitud.
Alfredo Pastor
Profesor Ordinario
IESE Business School, Barcelona