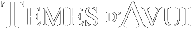Juan Pablo II en su contexto eclesial
Para comprender la figura de Juan Pablo II en el contexto de la Iglesia de finales del siglo1 hay que analizar algunas de las afirmaciones de su testamento, y la interpretación que hace el Papa Benedicto XVI en la homilía de la beatificación de su antecesor.
Juan Pablo II encabeza su testamento con unas palabras que le dirigió el cardenal Stefan Wyszynski, primado de Polonia, cuando apenas acababa de asumir el ministerio petrino: «La tarea que corresponderá al nuevo Papa  residirá en introducir la Iglesia en el tercer milenio ». Pues bien: esta profecía se cumplió verdaderamente. Entiendo que Juan Pablo II alcanzó este encargo providencial al impulsar tres iniciativas pastorales y teológicas: 1ª) dedicándose en cuerpo y alma a la adecuada recepción del Vaticano II, una misión que desgraciadamente no pudo llevar a cabo y que tuvo que llegar inacabada a su sucesor, 2ª) preparando la Iglesia para el cambio de siglo, con un fructuoso jubileo, que se celebró el año 2000, y 3ª) invirtiendo, «con una fuerza gigantesca que le venía de Dios» la corriente marxista, que parecía irreversible, reivindicando para el cristianismo la «ideología del progreso». He aquí los tres grandes objetivos pastorales que se propuso el beato Juan Pablo II, que configuran o tipifican su pontificado. Nos fijaremos sólo en los dos primeros.
residirá en introducir la Iglesia en el tercer milenio ». Pues bien: esta profecía se cumplió verdaderamente. Entiendo que Juan Pablo II alcanzó este encargo providencial al impulsar tres iniciativas pastorales y teológicas: 1ª) dedicándose en cuerpo y alma a la adecuada recepción del Vaticano II, una misión que desgraciadamente no pudo llevar a cabo y que tuvo que llegar inacabada a su sucesor, 2ª) preparando la Iglesia para el cambio de siglo, con un fructuoso jubileo, que se celebró el año 2000, y 3ª) invirtiendo, «con una fuerza gigantesca que le venía de Dios» la corriente marxista, que parecía irreversible, reivindicando para el cristianismo la «ideología del progreso». He aquí los tres grandes objetivos pastorales que se propuso el beato Juan Pablo II, que configuran o tipifican su pontificado. Nos fijaremos sólo en los dos primeros.
La recepción del Vaticano II
· Pablo VI y el magisterio paralelo de los teólogos
Cuando Juan Pablo II accedió al solio pontificio, encontró la Iglesia destruida. El desbarajuste era muy grande. Sin embargo, sería injusto pedir responsabilidades a Pablo VI, porque el momento fue de una complejidad extraordinaria. Las causas del tsunami postconciliar fueron variadas, imprevisibles y difíciles de detener o frenar. Al fin y al cabo, la cuestión discutida en la Iglesia era precisamente cómo se debía interpretar el Concilio o, dicho con más precisión, cómo había que leer y recibir el concilio, supuesta la voluntad conciliar de reformar la Iglesia. Y en este asunto las dudas de la curia pontificia eran lógicas, porque nadie sabía muy bien cómo hacerlo y, por otra parte, también era irresistible la presión sufrida por el Santo Padre y por sus colaboradores, sometidos a la tensión de tener que tomar decisiones de un día para otro, sin tiempo de madurar ni las medidas más adecuadas ni valorar sus efectos. Además, poca gente apoyaba al Santo Padre en aquella hora.
Cada día, había nuevos sustos. La situación abocó poco a poco en un verdadero callejón sin salida. Tanto es así, que el Papa decidió no publicar más encíclicas (la última fue en julio de 1968)2 y suspendió los viajes al extranjero (el último fue en noviembre de 1970), porque todo lo que decía o enseñaba era cambiado y discutido.
Es obvio, cuando se contemplan los hechos con tranquilidad y serenidad, que Pablo VI puso, con sabiduría, los fundamentos para una correcta interpretación del Concilio, pero los resultados no se veían por ninguna parte. Pienso, por ejemplo, en la bellísima profesión de fe de 1969, recitada en la clausura del año de la fe, en la clara exhortación postsinodal Evangelii nuntiandi, de 1975, y, por supuesto, en sus encíclicas, siempre tan lineales y transparentes, que publicó en los primeros años de su pontificado (Ecclesiam suam, Mysterium fidei, Sacerdotalis cælibatus, Populorum progressio y Humanae vitae y dos de contenido mariano). Así, pues, y a pesar de todo, la iconoclastia posconciliar tomó tanta fuerza, que parecía un tornado que se acelera a medida que avanza. Muchos vertientes de la vida eclesial se descontrolaron Y, en medio de la tormenta, los esfuerzos de Pablo VI se fueron al traste...3
Una gran responsabilidad en la génesis de este jaleo hay que atribuirla a los teólogos profesionales de aquellas horas, que pretendieron –si se me permite la expresión– constituir como una instancia superior, a la que tenían que rendir cuentas de su gestión, tanto el Papa como los dicasterios romanos. Todo ello se incubó, poco a poco, durante los años del Concilio, cuando muchos teólogos acreditados en el aula conciliar disfrutaron de una atención mediática extraordinaria, que quizás no fueron capaces de digerir del todo. Es así como la función eclesial de los teólogos se exagera hasta presentarse como un magisterio paralelo, rival del ministerio petrino, hasta el extremo de que Pablo VI ya no consiguió apaciguar los ánimos cuando creó la Comisión Teológica Internacional (el 28 de abril de 1969), a sólo tres años de la clausura del concilio. Los teólogos (no todos, evidentemente, pero sí una señalada mayoría de los más famosos) creyeron –con un empeño admirable– que eran los intérpretes primeros y principales del Vaticano II, y los árbitros naturales e indiscutibles de la recepción del concilio, contrariando muchas veces las enseñanzas y las resoluciones pontificias.
Pocos teólogos reaccionaron a esa hora. Recordemos, al menos, la iniciativa –ahora bien conocida por los historiadores, gracias al testimonio de los protagonistas– de Joseph Ratzinger, Henri de Lubac y Hans Urs von Balthasar abandonando Concilium para fundar una nueva revista, titulada Communio (1972).
Un caso bien ilustrativo y documentado de aquel torbellino de ideas y pronunciamientos fue el estallido de la teología de la liberación y el eco de sus tesis en tantos ámbitos eclesiales y civiles (sin excluir su repercusión en la teología pastoral). Apuntamos igualmente la fuerte conmoción que generó el feminismo radical, del que surgieron diferentes ramas teológicas, todas ellas beligerantes con la tradición eclesial y, sobre todo, con el magisterio pontificio, y con negativa incidencia en los institutos religiosos femeninos. Podríamos seguir, pero más vale dejarlo aquí, para no salirnos del espacio previsto para esta crónica. Los dos casos ahora referidos (podríamos hablar de más) son ejemplos notorios de lo que quiero destacar: que se impuso una especie de dialéctica entre la teología académica y el magisterio pontificio, imposible de reconducir en ese momento. En todo caso, dicha confrontación provocó un innegable desprestigio del ministerio petrino y además socavó la autoridad de la jerarquía eclesiástica. Fue la época en que los ordinarios de muchas diócesis y los superiores de un buen número de institutos religiosos olvidaron el derecho, bajo pretexto de que el amor –un amor que quizá escondía debilidad– debía ser el criterio único y principal del buen gobierno. Esta manera piadosa y demasiado sentimental de entender la función jurisdiccional produjo frutos muy amargos, de los cuales todavía sufrimos las consecuencias.
Además, de la dialéctica mencionada entre teología y magisterio, es obvio que hubo otras causas, quizás no tan especulativas ni estratégicas. Produjo muchos alborotos, por ejemplo, la experimentación litúrgica y la improvisación de las celebraciones eucarísticas («creatividad litúrgica», se decía). La cuestión del misal de Pablo VI (ediciones de 1970 y 1975) fue también un verdadero casus belli para muchos liturgistas y pastores (tanto de un lado como del otro). En el origen del terremoto que sufrió la Iglesia en aquellos años, se encuentra además la incoherencia (es decir, la falta de autenticidad de vida) de muchos agentes de pastoral. No olvidemos tampoco el desconcierto y confusión que invadió los institutos religiosos que tuvieron que revisar, por exigencias de altas instancias curiales, sus constituciones o reglamentos, para adaptarlos a los nuevos aires conciliares, lo que redundó, en muchos casos, en una rotura (clara o implícita) con sus carismas fundacionales y con venerables y genuinas tradiciones de familia. Ni que decir tiene que uno de los temas más difíciles de digerir en muchos lugares fue la declaración de la libertad religiosa, que los católicos tradicionalistas consideraron como un verdadero veneno que había contaminado todo el concilio. Finalmente, recordamos el clima generalizado de crítica y rechazo de la encíclica Humanae vitae, que abrió una importante brecha entre la doctrina pontificia y la práctica pastoral. A esta encíclica se opusieron incluso algunas conferencias episcopales.
Los hechos ahora mencionados (reforma litúrgica, libertad religiosa, revisión de las constituciones de congregaciones e institutos y el rechazo de la Humanae vitae) dejan ver que detrás de todo ello se encontraba la discusión sobre la recepción del concilio. Al principio fue ésta una cuestión más bien práctica que teórica, aunque poco a poco se convirtió en un tema especulativo de gran relieve. Y el trasfondo de todo, la pretensión de que el oficio teológico se situara al mismo nivel que el munus propheticum de la jerarquía, o por encima de él.
· Juan Pablo II y el Vaticano II
Juan Pablo II captó muy pronto el background del problema y tomó una serie de decisiones, tras recuperarse del grave atentado que sufrió el 13 de mayo de 1981. Quizás la más importante resolución (y también la más  afortunada) fue nombrar a Joseph Ratzinger, el 25 de noviembre de 1981, prefecto de la Congregación de la Fe, presidente de la Pontificia Comisión Bíblica y Presidente de la Comisión Teológica Internacional.
afortunada) fue nombrar a Joseph Ratzinger, el 25 de noviembre de 1981, prefecto de la Congregación de la Fe, presidente de la Pontificia Comisión Bíblica y Presidente de la Comisión Teológica Internacional.
Después, en el año 1985 convocó en Roma la Segunda Asamblea Extraordinaria del Sínodo de los Obispos. Una serie de coincidencias subrayan las intenciones del Papa al reunir en Roma el Sínodo. En efecto: la convocatoria se hizo pública el día 25 de enero de 1985, terminada la misa que clausuraba el octavario por la unidad de los cristianos (Juan XXIII convocó el Concilio el mismo día y momento, pero del año 1959), y la clausura de la Asamblea episcopal se celebró en la Basílica de San Pedro el 8 de diciembre de 1985 (recordemos que el Concilio se cerró en la basílica vaticana el mismo día, pero de 1965)4. Es evidente que el Papa quería revivir la atmósfera de comunión eclesial del Concilio; pretendía también que intercambiasen experiencias en la aplicación de la asamblea ecuménica, y favorecía, además, que se profundizara en la doctrina del Vaticano II. Los teólogos más señalados se agrupaban entonces en tres tendencias bien delimitadas y enfrentadas: por un lado, la hermenéutica de la discontinuidad y la ruptura, por otro, la hermenéutica de la continuidad y, por último, la hermenéutica de la reforma (discontinuidad en la continuidad)5. La Asamblea episcopal quiso, en este contexto, reconducir el clima de enfrentamiento y división, y ofreció a los teólogos y pastores unos criterios válidos para la correcta interpretación del Concilio.
Más adelante, en mayo de 1990, entrando en el meollo del problema, la Congregación de la doctrina de la fe publicó la Instrucción sobre la vocación eclesial del teólogo. Este documento se puede considerar la carta magna del oficio teológico y ofrece pautas seguras para entender la función propia de la teología a la Iglesia.
· Los cuatro fundamentos de la recepción conciliar
Como es bien sabido, la recepción de un concilio no es algo automático. No basta con publicar los decretos, ponerlos al alcance de todos y fomentar su lectura. Son necesarias algunas herramientas para llevar a cabo su aceptación y asimilación; unos utensilios catequéticos y al mismo tiempo espirituales, que no sólo nos instruyan, antes bien nos acerquen a Dios y nos permitan nutrirnos de su gracia, según el nuevo espíritu conciliar.
Siguiendo las huellas del Concilio de Trento, Juan Pablo II se impuso, en este punto, cuatro hitos. Enfrentó una nueva versión del Codex Iuris Canonici; iniciada ya en tiempos de Pablo VI, fue publicada finalmente a comienzos de 1983. Editó un Catecismo de la Iglesia Católica, primero en francés, a finales de 1992, y en edición típica, muy corregida, en 1997 ya en latín, y promovió poco después el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que fue presentado en las primeras semanas del pontificado de Benedicto XVI. Juan Pablo II impulsó, asimismo, el nuevo Ritual Romano, editado en 1999, que cuenta con doce capítulos (un primer capítulo introductorio, los siete sacramentos, las procesiones, las bendiciones, las letanías y los exorcismos). Y publicó, el año 2000, una tercera edición del misal, con una nueva versión de la Instrucción general y destacadas variantes.
Como antes he aludido a las teologías de la liberación y las teologías feministas, hay que recordar algunas actuaciones magisteriales que tomó Juan Pablo II para reconducirlas a su origen natural, aprovechando lo mejor y rechazando su ganga. En cuanto a la liberación, debemos evocar las dos instrucciones de la Congregación de la Doctrina de la Fe (1984 y 1986) y, sobre todo, la encíclica Redemptoris missio (1990). Tomando como base la instrucción de 1986 y la encíclica, se puede ahora organizar un buen curso de teología de la liberación en plena sintonía con la tradición magisterial. En cuanto a las teologías feministas, Juan Pablo II publicó las cartas apostólicas Mulieris dignitatem (1988) y Ordinatio sacerdotalis (1994), y la Carta a las mujeres (1995). La carta goza de una importancia dogmática innegable y expresa una enseñanza irreformable del Vicario de Cristo. Con estos tres textos, cualquier docente podría ahora mismo explicar un tratado de teología de la mujer, interesante y sugerente, según la mente de la multisecular tradición cristiana.
· El ecumenismo y el diálogo interreligioso
Los decretos del Vaticano II despertaron un gran interés por el ecumenismo. Las conversaciones y encuentros con las confesiones surgidas de la Reforma, ya iniciadas en 1960, con la creación del Secretariado para la unión de los cristianos, tomaron un nuevo impulso con el Concilio y continúan a buen ritmo.
El Concilio también impulsó el diálogo interreligioso, que busca no sólo la cooperación con las religiones abrahámicas (judaísmo e islamismo), sino también con otras religiones. Este es ahora un asunto trascendental,  cuando el mundo se ha hecho tan pequeño por causa de la globalización, y también es un tema delicado. De este modo, nació una nueva rama teológica, la teología de las religiones, dedicada a estudiar su sentido salvífico y su compatibilidad con la soteriología catòlica6. La cosa iba bien hasta que, a mediados de los años noventa, en algunos sectores académicos se empezó a contraponer la mediación única y necesaria de Cristo para la salvación, a otros mediaciones religiosas. Para aclarar estas cuestiones, en agosto de 2000 fue publicada la importantísima declaración Dominus Iesus, firmada por Joseph Ratzinger, naturalmente con la expresa aprobación de Juan Pablo II. En este documento, se afirma la unicidad y universalidad salvífica de Jesucristo y de la Iglesia. Las mediaciones de otras religiones, cuando lo son, lo son en función de Cristo. Por lo tanto, iría contra la fe de la Iglesia, una mediación incompleta e imperfecta sin la mediación cristológica.
cuando el mundo se ha hecho tan pequeño por causa de la globalización, y también es un tema delicado. De este modo, nació una nueva rama teológica, la teología de las religiones, dedicada a estudiar su sentido salvífico y su compatibilidad con la soteriología catòlica6. La cosa iba bien hasta que, a mediados de los años noventa, en algunos sectores académicos se empezó a contraponer la mediación única y necesaria de Cristo para la salvación, a otros mediaciones religiosas. Para aclarar estas cuestiones, en agosto de 2000 fue publicada la importantísima declaración Dominus Iesus, firmada por Joseph Ratzinger, naturalmente con la expresa aprobación de Juan Pablo II. En este documento, se afirma la unicidad y universalidad salvífica de Jesucristo y de la Iglesia. Las mediaciones de otras religiones, cuando lo son, lo son en función de Cristo. Por lo tanto, iría contra la fe de la Iglesia, una mediación incompleta e imperfecta sin la mediación cristológica.
Cabe mencionar, antes de cerrar este epígrafe, el interés mostrado por Juan Pablo II, a lo largo de todo su pontificado, en destacar la racionalidad de la teología católica. Tanto él como Joseph Ratzinger estaban bien convencidos, de que sólo una teología bien fundamentada en una sólida metafísica alejaría de las veleidades fenomenológicas y de las fabulaciones imaginativas que, a trancas y barrancas, habían llevado la teología hacia un callejón sin salida, pues es un verdadero callejón sin salida que la teología niegue sus propias fuentes. Es en este sentido como hay que leer la encíclica Fides et ratio, publicada en noviembre de 1998, después de una muy larga elaboración.
El jubileo de 2000 y la petición de perdón
Juan Pablo II no dejó nunca de pedir perdón por los errores y pecados cometidos por los católicos en nombre de la fe. Ya en los años ochenta lo hizo por la condena de Galileo, y mostró gran interés que se revisara la causa inquisitorial promovida contra el sabio toscano.
El Romano Pontífice no quería reescribir la historia, lo que supondría una falsificación inútil; deseaba la purificación de la memoria histórica, implorando el perdón del Altísimo por los pecados pasados y, al mismo tiempo, buscando la reconciliación con sus víctimas históricas (puesto que las víctimas directas ya no estaban). Un momento de gran dramatismo fue la visita de Juan Pablo II, en febrero de 1992, a la Maison des Esclaves, en la isla senegalesa de Gorée, y la alocución que pronunció, diciendo que aquel era un «lugar señalado por las incoherencias del corazón humano, teatro de la eterna lucha entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal, entre la gracia y el pecado». Con  palabras dolidas, se refirió a «la horrible aberración de todos aquellos que redujeron a la esclavitud sus hermanos y hermanas, que habían sido destinados al Evangelio de la libertad». Expresiones similares empleó en Santo Domingo, cuando fue para inaugurar la Conferencia General del Episcopado de América Latina, en octubre de 1992, conmemorando al mismo tiempo el quinto centenario del comienzo de la evangelización americana.
palabras dolidas, se refirió a «la horrible aberración de todos aquellos que redujeron a la esclavitud sus hermanos y hermanas, que habían sido destinados al Evangelio de la libertad». Expresiones similares empleó en Santo Domingo, cuando fue para inaugurar la Conferencia General del Episcopado de América Latina, en octubre de 1992, conmemorando al mismo tiempo el quinto centenario del comienzo de la evangelización americana.
Pues bien: movido por estos sentimientos de arrepentimiento, el Papa promovió la celebración de un gran jubileo, que toda la Iglesia preparó durante un trienio (dedicado sucesivamente a las tres Personas de la Santísima Trinidad). Este jubileo, insinuado ya en la carta apostólica Tertio millennio adveniente (de noviembre de 1994), se concretó en la bula Incarnationis mysterium, de noviembre de 1998. En dicha bula, además de los dos signos tradicionales de la tradición jubilar (la peregrinación y la indulgencia), se añadieron tres nuevos: la purificación de la memoria histórica, la compasión y misericordia por la pobreza y la marginación, y el recuerdo de los mártires cristianos.
Mientras tanto, el Santo Padre encargó estudios a la Comisión Teológica Internacional y el Pontificio Comité de Ciencias Históricas, y convocó un congreso internacional sobre la historia de la Inquisición. Finalmente, la jornada de petición de perdón se celebró el 12 de marzo de 2000, durante la cual el Papa pronunció una homilía muy destacable sobre la purificación de la memoria.
¿Qué fundamento teológico tenía pedir perdón por los pecados pasados y presentes, cometidos por los hijos de la Iglesia? ¿Cómo es que unos católicos de ahora podían pedir perdón de las faltas perpetradas por sus antepasados católicos?7 Esta acción penitencial sólo podía ser eficaz (y estoy seguro, que lo fue) si la ceremonia de petición de perdón tenía carácter quasi-sacramental (si se me permite hablar así), y supuesto que Dios tiene presente, en un instante inmutable, el ayer, el hoy y el mañana. Además de esto, toda la acción debía apoyarse sobre la firme convicción de que la humanidad es como un todo que se desarrolla en la historia, a modo de un sujeto único que subsiste a lo largo de los siglos, y que, por ello mismo, o quizás aún con más motivo, también lo es la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. De esta unidad moral, se desprende que hay un mística solidaridad de todos en Cristo y también en Adán (aunque la simetría no es del todo perfecta) y que, en definitiva, si todos somos pecadores en Adán, lo somos no sólo por el hecho de nacer con el pecado original, sino también porque somos solidarios de las acciones "mortíferas" de nuestros antepasados8.
***
Es hora de acabar esta crónica. Poco he podido decir de Juan Pablo II, uno de los pontificados más largos y más fecundos de la historia de la Iglesia. Sólo me he detenido en dos de las tres grandes coordenadas señaladas por Benedicto XVI en la homilía de la beatificación de su predecesor: cómo logró Juan Pablo II la gigantesca tarea de contribuir a la recepción del Vaticano II, en unos momentos en que la Iglesia se encontraba en una situación muy delicada por la discusión, provocada por la teología, sobre el significado y sentido del último concilio ecuménico; y, en segundo lugar, cómo preparó él a la Iglesia para el cambio de siglo, de manera que entrara bien limpia y hermosa, promoviendo una amplia y profunda reconciliación con la historia, pidiendo perdón a Dios (y a las víctimas) por los pecados cometidos en el pasado por los católicos en nombre de la fe.
Josep-Ignasi Saranyana
Miembro del Pontificio Comité de Ciencias Históricas
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1 Cfr. Enrique de La Lama, «Juan Pablo I y Juan Pablo II en los umbrales del tercer milenio» y José I. Saranyana, «Los años finales del pontificado de Juan Pablo II», ambos capítulos en: José I. Saranyana, Cien años de pontificado romano (1891-2005), Eunsa, Pamplona 2006, pp. 213-248 y 249-255, respectivamente.
2 «La tensión fue subiendo subasta alcanzar límites no aceptables con la Aparición de Sacerdotalis cælibatus (24 de junio de 1967) y, sobre todo, con la Humanae vitae, fechada el 25 de julio de 1968» (José Luis González Novalis, «Juan Bautista Montini. Una vida para el papado», en J.I. Saranyana, Cien años de pontificado romano, cit., p. 205).
3 Cfr. Joseph Ratzinger, Informe sobre la fe, BAC, Madrid 1985. Véase sobre el «Ratzinger Repport»: Pablo Blanco Sarto, Benedicto XVI. Un Papa alemán, Planeta, Barcelona 2010, pp. 274-280.
4 Cfr. José R. Villar, «El Sínodo de 1985. El Concilio Veinte años después», Scripta Theologica, 38 (2006) 61-72.
5 No toca ahora adentrarnos en estas cuestiones, antes bien sólo apuntarlas. Benedicto XVI ha tratado ampliamente en el famoso discurso a la curia, de 22 de diciembre de 2005, apoyando la tercera posición. A pesar de los esfuerzos de ambos pontífices (Juan Pablo II y Benedicto XVI), la discusión sigue viva y parece que todavía tenemos para un buen rato.
6 No ha sido la primera vez, en la historia moderna de la Iglesia, que el diálogo interreligioso se ha vuelto problemático. Recordemos, al menos, los debates del siglo XVII sobre los ritos chinos y malabares.
7 Josep-Ignasi Saranyana, «Por qué la Iglesia Pide perdón», Palabra, 395-396 (1997) 28-30; Id.., "La petición de perdón desde una perspectiva histórico-teológica», en VV. AA., Diálogos de Teología II. Mesas redondas, Fundación Mainel, Valencia 2000, pp. 21-33; Id., «Memoria histórica, remisión del tiempo y petición de perdón. A propósito del Diálogo interreligioso », Scripta Theologica, 37 (2005) 179-192.
8 Cfr. Rom. 5, 12-19.