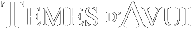El sacerdote, hombre de la comunión
El título de esta conferencia* nos sitúa ante un aspecto fundamental del ministerio sacerdotal. En el contexto de cuanto sigue, se puede afirmar, en efecto, que el ministerio del sacerdote es un servicio a la  comunión; eso vale tanto como decir que la tarea central del ministerio de los sacerdotes es realizar la comunión: de los hombres con Dios y de estos entre sí. Todas las demás actividades confluyen de alguna manera, sirven y colaboran, en la realización de esa labor central. Esa es la misión que el Padre confió a su Hijo al enviarlo al mundo y esa es la tarea que Jesús confió a sus Apóstoles y a su Iglesia.
comunión; eso vale tanto como decir que la tarea central del ministerio de los sacerdotes es realizar la comunión: de los hombres con Dios y de estos entre sí. Todas las demás actividades confluyen de alguna manera, sirven y colaboran, en la realización de esa labor central. Esa es la misión que el Padre confió a su Hijo al enviarlo al mundo y esa es la tarea que Jesús confió a sus Apóstoles y a su Iglesia.
Sobre esta base desarrollaré mi intervención en cuatro partes. En primer lugar ilustraré brevemente la idea de “comunión”, en el sentido indicado, la comunión como misión de Cristo y de la Iglesia. En segundo lugar, siguiendo la intuición del Siervo de Dios Juan Pablo II, trataré de concretar esa tarea de la Iglesia en nuestros días, para pasar después a analizar los espacios e instrumentos de la comunión. Señalaré, en fin, algunas pistas del modo concreto en que el sacerdote puede servir a la misión de la Iglesia en y desde su ministerio eclesial.
La communio, misión de Cristo y de la Iglesia
Uno de los fines principales que tuvo y presidió la celebración del Concilio Vaticano II quedó perfectamente formulado al inicio de la Constitución Dogmática Lumen gentium. Se dice allí que el objetivo del Concilio es iluminar a todos los hombres con la claridad de Cristo, “que resplandece sobre la faz de la Iglesia” y su finalidad presentar a sus fieles y a todo el mundo “con mayor precisión (pressius) su naturaleza y misión universal”[1].
Pues bien, con frase que no deja lugar a dudas, la Relatio finalis del II Sínodo Extraordinario de los Obispos que tuvo lugar en 1985, señala el logro más granado del Concilio en su intento por obtener un mejor conocimiento del ser y de la misión de la Iglesia: “La eclesiología de comunión, se afirma en dicha Relatio, es la idea central y fundamental de los documentos del Concilio”[2]. La noción de comunión no sólo es el resumen más acabado de la toda la doctrina del Concilio Vaticano II, sino que la comunión aparece en el pensamiento de los Padres conciliares como la esencia más íntima de la Iglesia. Es su esencia permanente, es decir, “el núcleo profundo del Misterio de la Iglesia”[3], el ser mismo de la Iglesia como tal, sea cual sea su momento o estadio de realización.
La misión de la Iglesia está igualmente ligada a esta comunión. Es comunión, y su misión es la de ser sacramento de comunión, signo e instrumento de la misma. “Más exactamente, como dice Pedro Rodríguez, comunión incoada y sacramento de comunión perfecta”[4].
La encíclica del Papa Benedicto XVI Caritas in veritate ha abierto horizontes nuevos a la vida y acción de los cristianos lo mismo que a la reflexión teológica. Constituye una llamada para que perseveremos en el esfuerzo por crear una cultura diferente, que esté en la base de una sociedad y de una humanidad diferentes. El Papa desea que todos nos comprometamos en la construcción de una nueva humanidad, aunque una expresión de ese género despierte en muchos ecos de batallas pérdidas, de frases huecas o de novedades que resultan viejas. Pero el Pontífice nutre sin duda la convicción de la permanente novedad del evangelio: Cristo, que es hoy, ayer y siempre, constituye una continua fuente de renovación para el hombre, la familia y la sociedad. La comunión con él, que tan generosamente nos regala, hace que la vida eterna, la verdadera comunión, la liberación no sean utopías ni “pura espera de lo inconsistente”[5].
Todo cristiano debe ser hombre de la comunión, continuador de la misión que trajo Cristo al mundo: reconciliar el cielo y la tierra, unir a los hombres, establecer lazos, crear vículos, destruir fronteras y separaciones, iniciar una alianza definitiva en su amor. En este contexto vale la pena destacar la extraordinaria fuerza del concepto de inhabitación, que sin destruir la distinción interpersonal subraya intensamente su unión, fruto del amor: el amor hace posible la inhabitación, la comunión. Tanto mayor será aquel, tanto más profunda y misteriosa ésta. El cristiano es el hombre que ha creído en el amor de Dios, que cree en ese amor, lo celebra y vive de él. Vive en y del amor de Dios, en la comunión con Dios que lo lleva a desear, a buscar y a realizar la comunión de los demás hombres con Dios y entre sí. J. Ratzinger lo dice perfectamente en uno de sus libros al concretar el origen de la vida cristiana: “dejaos contagiar por la dinámica de un amor que no puede quedarse contemplando el esplendor del cielo cuando el clamor de los que sufren sube desde la tierra... Evangelización, en último término, significa esto: irrumpir con Cristo para devolver lo regalado, para transformar toda forma de pobreza”[6].
La verdad que está debajo o detrás de toda verdad es aquella según la cual el hombre es objeto del amor de Dios: esa  es la verdad que no sólo puede embriagar la razón, satisfacer substancialmente la tendencia profunda que la lleva a la búsqueda de la verdad y a la búsqueda de toda la verdad, de la verdad plena; explica la insatisfacción del hombre que busca lo absoluto, encontrándolo sólo bajo formas no absolutas.
es la verdad que no sólo puede embriagar la razón, satisfacer substancialmente la tendencia profunda que la lleva a la búsqueda de la verdad y a la búsqueda de toda la verdad, de la verdad plena; explica la insatisfacción del hombre que busca lo absoluto, encontrándolo sólo bajo formas no absolutas.
La fe que nos hace cristianos, que está en la raíz de nuestra condición tiene como objeto, en definitva, el amor de Dios. Cuanto más intensa, más viva, más fuerte y segura sea la fe, tanto más servirá de puente y lazo de unión. Nada más opuesto a la fe en el amor de Dios que la división, el enfrentamiento, la guerra, la consideración de los demás como enemigos. Si la fe es creer en el amor de Dios, si esa es la fe que hemos de predicar, celebrar y vivir, la fe es un motor imponente de comunión, de paz, de solidaridad; la fe es una fuerza creadora de amor, porque no hay más respuesta verdadera al amor de Dios que la fe en dicho amor, y no hay fe ni vida de fe que no sea vida de comunión, creadora de comunión. iQué error más colosal el de pensar que las verdades absolutas, y la fe en ellas, son generadoras de divisiones, tensiones, odios y guerras! La fe cristiana o es fe en el amor de Dios o no es auténtica, verdadera. Será, simplemente, ingenua creencia, ideología fanática o sistema excluyente.
Pero la fe auténtica es creer en el amor auténtico. Un amor que no es ciego, que no está privado de razones, de motivos que lo explican; que no es tampoco un puro sentimiento. El amor que tiene a Dios como objeto, como Tú al que se dirige, encuentra su razón de ser en el mismo amor de Dios, en la más alta revelación de Dios que acontence en la Encarnación: “Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna”[7]. El que cree en él no perece, porque cree en el Dios que salva. El que cree en el Dios que salva, en el Dios que ama, ése no perece. La fe en el Dios que salva es fe en el Dios descubierto como bien supremo personal y social, pues nos salva no sólo como personas individuales, sino como pueblo, como comunidad a la que está llamado todo ser humano sin restricciones ni exclusiones de ningún tipo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, de su verdad que es amor, porque Dios es amor.
El hombre en su verdad última, constitutiva, es semejanza de Dios, del Dios amor. El hombre es creado por el amor de Dios y es creado para el amor. Esta es su vocación. En este contexto adquieren luz nueva las bellas palabras del Siervo de Dios Juan Pablo II en su primera encíclica: “El hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible, su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Por esto precisamente, Cristo Redentor, como se ha dicho anteriormente, revela plenamente el hombre al mismo hombre”[8].
Se entiende así que la ley del cristiano sea la ley del amor, que los mandamientos no sean sino una concreción del mandamiento principal: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es como éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas”[9]. Todo depende de ellos. Todo: ley y profetas, según el modo judio de referirse al todo, en este caso a la revelación. Si Dios es Amor y el hombre imagen suya, es consecuente pensar que el Decálogo, que la ley de Dios sea vivir dicha semejanza: “Decálogo significa vivir la semejanza divina del hombre y en eso consiste la libertad: la fusión de nuestro ser con el Ser divino y la armonía que de ahí se sigue, de todos con todos”[10].
La ley que nos hace perfectos es la ley del amor: “Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto”[11]. Pero esa perfección no es principalmente obra nuestra. Si así fuera, resultaría imposible de conseguir. Nadie puede alcanzar la perfección de Dios, ser perfecto como Dios. Si nosotros amamos a Dios, lo podemos hacer porque primeros somos receptores de ese amor[12], porque su amor habita en nosotros, haciendo posible que amemos con su mismo amor. La fe en el Hijo de Dios venido como salvador, hace que Dios permanezca en nosotros y nosotros en él. Y la prueba de esa mutua inhabitación está en la participación del Espíritu que hemos recibido[13]. María, la criatura más perfecta entre los hombres lo es porque ha creido, porque se ha abandonado totalmente a Dios, porque se ha expropiado y se ha hecho esclava de Dios, por amor, por un amor respuesta al amor de su Hijo que siendo Dios, se hizo uno de nosotros. No dejó de ser Dios, pero se despojó de su rango, “se anonadó a sí mismo tomando la forma de siervo”[14].
El acto más espléndido de libertad está necesariamente unido al amor más alto. El amor de Dios se revela en la Encarnación, Vida, Muerte, Resurrección y Donación del Espíritu. Esa manifestación del amor más alto sirve a la comunión de los hombres con Dios y de los hombres con sus congéneres. La comunión, la amistad con Dios y el prójimo, ser y vivirse como parte de la societas sanctorum (la Iglesia) y de la societas hominum, es parte esencial de nuestra vida.
En nuestros días tiene especial importancia reflexionar sobre esto, pues si la “estructura” interna del hombre es la de un “amante”, resulta trágico pensar en los intentos de expulsar el amor y el sentido de la comunión de la vida política, la economía y la familia. Al amor lo sustituye entonces la técnica, la receta, la consideración de los demás como fuerzas, como enemigos que amenazan mi existencia: el otro ya no es visto como parte integrante y necesaria de mi autorrealización. Placer, competencia, dominio, en vez de amor.
El cristiano es anunciador de la Buena Nueva, heraldo del amor de Dios al mundo: “Nosotros hemos visto, dice S. Juan en su primera carta, y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo como salvador del mundo”[15]. Testigo creador de comunión.
La Iglesia casa y escuela de comunión
Como es de sobra conocido, al término del Gran Jubileo del Año 2000, el Papa Juan Pablo II publicó la Carta Apostólica Novo millennio ineunte (6 de enero de 2001), en la que, tomando pie de la formidable experiencia del Año jubilar, orientaba la mirada de toda la Iglesia hacia el inmediato futuro de la humanidad y señalaba los caminos principales de la acción pastoral. El Pontífice tomaba ocasión de las palabras del deseo manifestado al Apóstol Felipe por algunos  griegos: “Queremos ver a Jesús”[16], para recordar a todos que es misión y tarea permanente de la Iglesia “reflejar la luz de Cristo”, “hacer resplandecer su rostro también ante las generaciones del nuevo milenio”[17].
griegos: “Queremos ver a Jesús”[16], para recordar a todos que es misión y tarea permanente de la Iglesia “reflejar la luz de Cristo”, “hacer resplandecer su rostro también ante las generaciones del nuevo milenio”[17].
Dicha misión “ad extra” exige a la Iglesia una previa tarea: la de ser primero contempladora del rostro de Cristo, con el el fin de que su testimonio no resulte “insoportablemente pobre”[18]. Según el Papa Juan Pablo II, la contemplación verdadera del rostro de Cristo debería llevar a la Iglesia a inspirar la programación pastoral en el mandamiento del amor [19]. El otro espacio en el que tanto la Iglesia universal como las Iglesias particulares deberían poner “un decidido empeño programático” es el de la “comunión, que encarna y manifiesta la esencia misma del misterio de la Iglesia[20]”. El Siervo de Dios precisaba y explicitaba así su pensamiento: “La comunión es el fruto y la manifestación de aquel amor, que brotando del corazón eterno del Padre, se derrama en nosotros mediante el Espíritu que Jesús nos da (Rm 5, 5), para hacer de todos nosotros 'un solo corazón y una sola alma´ (Hch 4,32). Realizando esta comunión de amor la Iglesia se manifiesta como 'sacramento´, o sea, 'signo e instrumento de la íntima comunión con Dios y de la unidad de todo el género humano”[21], concluía el Papa recordando las palabras ya citadas de Lumen gentium, 1.
No podemos rebajar la importancia de estas expresiones para la vida y la misión de la Iglesia. Son demasiado precisas, claras y graves. Tanto que si en el camino histórico de la Iglesia faltasen la caridad y la comunión que es su fruto, como acabamos de recordar, entonces “todo sería inútil”[22].
En la ya citada Tertio millennio ineunte se ofrecen pautas preciosas para hacer de la comunión la línea maestra de la actividad eclesial. En efecto, el n. 43 de la Carta Apostólica, se centra en la “espiritualidad de comunión” que debe vivirse en la Iglesia, que hará de ella “casa y la escuela de comunión”, es decir, su habitat más propio, su residencia, el lugar dende mora la comunión; al mismo tiempo, dicha espiritualidad será “principio educativo” en todos los ámbitos de formación de los cristianos, sean estos laicos, sacerdotes, religiosos, jóvenes, niños o ancianos. La “communio· se constituye así en objetivo primordial la formación cristiana.
Tan importante es esto que conseguirlo constituye un empeño irrenunciable para ser “fieles al designio de Dios y responder a las espectativas profundas del mundo”[23]. Nuestra fidelidad a Dios y a los hombres nuestros contemporáneos se encuentran comprometidas en la tarea. ¿Cómo llevarla a cabo?
Ante todo es preciso difundir y consolidar la “espiritualidad de la comunión”, de manera que aparezca como el modo de ser común, rasgo definitorio y caraterísitico de todo cristiano. Y aquí conviene no equivocarse desde el principio y pensar que todo está hecho y que no se requiere un denodado esfuerzo por parte de todos para asimilar y reflejar ese espíritu en todas nuestras actividades. Hacer de la Iglesia casa y escuela de comunión requiere, en primer lugar, que la vida de los individuos y de las comunidades cristianas se impregne de una espiritualidad de comunión, sin la que los instrumentos externos de ésta quedarán privados de alma, no serán más que apariencia, “máscara de comunión más que sus modos de exprexión y vías para su crecimiento”[24].
No basta la simple existencia de las así llamadas extructuras de comunión, los cauces en que ésta cristaliza; se requiere que esas mismas extructuras estén animadas por la espiritualidad de comunión, que viene a ser como el espíritu que las anima. Novo millennio ineunte, 43 caracteriza de manera esquemática dicha espiritualidad con los siguientes trazos:
Supone ante todo una permanente actitud de oración meditativo-contemplativa, una mirada continuamente dirigida al misterio de la Trinidad, de quien la Iglesia recibe su unidad (de unitate Patris et Filii et Spiritus Sancti plebs adunata[25]), según la bella exprexión de S. Cipriano que Lumen gentium hace propia[26]. No hay comunión de la Iglesia que no provenga de la comunión vivísima y única de las tres divinas Personas. La contemplación de la comunión fundante y original de la Stma. Trinidad en sí misma, en nosotros y en los hermanos es fundamental para vivir una espiritualidad de comunión.
Dicha espiritualidad es propia del sujeto-plural: implica la capacidad de sentir la unidad de todos los hermanos en la fe en el Cuerpo Místico de Cristo, la capacidad de percibirme en el nosotros. Capacita para sentir los estrechos lazos que unen con los demás y que hacen de todos un solo cuerpo, un sólo sujeto. Promueve pues el sentido del “nosotros” eclesial. No existe cristiano si no al interno de una Iglesia particular, de una comunidad a la que se pertenece y gracias a la cual formamos parte de la Iglesia universal (in quibus et ex quibus consistit una et unica Ecclesia catholica exsistit)[27].
La espiritualidad de comunión hace que cada uno sienta a los demás hermanos en la fe como otro yo, posibilitando así la participación en “sus alegrías y sus sufrimientos, intuir sus deseos y atender a sus necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda amistad”.
Eso nos permite valorar los dones que descubrimos en los demás como un regalo de Dios para mí, además de serlo para quien lo posee; hace igualmente sentir como propios los dolores y sufrimientos de los hermanos, avivando el deseo de cargarlos sobre los propios hombros.
Mueve, en fin, con interna coherencia, a rechazar las tentaciones egoístas de querer centrar todo en nosotros mismos y de poner a los demás a nuestro servicio, engendrando así espíritu de “competición, carrierismo, desconfianza y celos”.
A la luz de estas últimas consideraciones del Papa, estoy seguro de no malinterpretar el concepto si digo que la espiritualidad de comunión puede ser entendida como una espiritualidad de la amistad, con lo que se muestra una vez más la perfecta complementación entre razón y fe, natural y sobrenatural, pues la amistad es algo deseado, buscado y etimado por todo hombre. Como es sabido, Aristóteles considera la amistad algo indispensable, la cosa más necesaria para la vida[28]. Por su lado, Cicerón la compara con el sol que da vida al mundo, llegando a afirmar que eliminar la amistad de la vida de los hombres sería como privar a la tierra del sol[29]. Para san Agustín la ausencia definitiva del amigo produce en su alma una herida profunda e insanable: todo resulta incoloro, privado de gusto, incluso odioso, en ausencia del amigo. Si no se tiene un amigo, dirá en una carta, nada resulta amistoso (nihil est homini amicum sine homini amico). Santo Tomás, con su proverbial concisión afirmará bellamente que el hombre, para ser feliz, tiene necesidad de amigos (felix indiget amicis)[30].
Pues bien, no deja de ser significativo que la amistad no goce hoy de estima en muchos ambientes. C.S. Lewis ha individuado algunas razones principales de ese menor aprecio de que hoy goza la amistad. Las tres tienen que ver con el tipo de sociedad en que vivimos: una sociedad en la que, de una parte, domina la exaltación del instinto animal y la penosa confusión entre amor y sexo, y resulta por tanto difícil pensar en un tipo de amor, como el que media entre amigos, que no tenga nada que ver con el sexo. Una sociedad, en segundo lugar, globalizada, igualitaria, que, en lugar de rendirse a la excelencia y considerarla un bien de todos, la mira con rencor envidioso juzgándola ofensiva para la propia mediocridad y un peligro para la propia dignidad que no sufre ni quiere reconocer la superioridad de nada ni de nadie. Una sociedad, en fin, en la que se tiende a pensar que las realidades más altas son sólo sublimación de fenómenos mucho más rastreros: se sospecha así que la amistad no es más que un simple disfraz del interés utilitario[31].
San Josemaría, por el contrario, ha sabido leer perfectamente la importancia de la communio-amistad para la vida de los individuos y de la sociedad. Con frase que constituye un auténtico programa de vida y de acción decía que “para que este mundo nuestro vaya por un cauce cristiano –el único que merece la pena–, hemos de vivir una leal amistad con los hombres, basada en una previa leal amistad con Dios”[32]. La marcha misma del mundo, la adecuada orientación de la historia humana, la recta construcción del futuro –que debe ser cristiano, para que valga la pena–, aparece aquí sostenida en una doble “leal amistad”, que debe presidir las relaciones del hombre con Dios y de los hombres entre sí. La amistad debe empapar la vida de los hombres. Si se logra, las consecuencias serán extraordinariamente benéficas para los individuos y para la sociedad, “para que este mundo nuestro vaya por un cauce cristiano”. Es necesario hacer de él una verdadera “societas”, con comunidad de intereses, fines y cometidos.
Sólo sobre la base de la communio-amistad, la persona humana ocupará verdaderamente el centro. En efecto, la amistad en sentido estricto denota la persona y representa un poderoso elemento personalizador. La estrecha unión entre dos o más personas a la que la amistad da paso no significa anulación de la personalidad de los amigos. Supone más bien una potenciación de la misma. Es justamente en la singularidad de la persona amiga donde prende la amistad en su sentido más estricto. Se trata de una singularidad en la que comunicamos y que hace que pasen a segundo plano otros aspectos de la persona que, perteneciéndole, no la definen, al menos no la definen ante nuestros ojos. Hay una perspectiva común a los amigos y exclusiva, al menos hasta cierto punto, de los mismos. Los vínculos familiares que los ligan a otras personas, la profesión que ejercen, la clase social a la que pertenecen, sus situación económica, etc., pierden importancia frente al lazo, interés, proyecto o idea... que hace tales a los amigos. En el centro de la amistad está la persona amiga como tal.
La amistad hace salir del anonimato. Consolidada por ella, la persona emerge con sus peculiares características y se refuerza en las mismas, toma consistencia, se hace fuerte, goza del aprecio de los demás precisamente por sus notas  individuales y se siente así sostenida. Efectivamente, “los hombres con verdaderos amigos son menos vulnerables y manejables; para las buenas autoridades son más difíciles de corregir, y para las malas son más difíciles de corromper”[33].
individuales y se siente así sostenida. Efectivamente, “los hombres con verdaderos amigos son menos vulnerables y manejables; para las buenas autoridades son más difíciles de corregir, y para las malas son más difíciles de corromper”[33].
Los hombres son naturalmente amigos porque se da ente ellos una relación de parentesco o de familia basada en la posesión de la misma naturaleza. Todos somos miembros de la familia humana y el mundo es como la casa común de todos. Entre quienes en ella habitan existen unos lazos de fraternidad que hacen que las relaciones naturales entre ellos sean relaciones de fraternidad, relaciones familiares. Eso hace que se extienda hoy la convicción de que esta realidad deba prevalecer sobre otras diferencias “naturales” que se dan también entre los hombre por motivos de patria, cultura, etc., sin que ello deba llevar necesariamente a negarlas o privarlas de valor. Pero resulta evidente que se abre paso con fuerza la idea del mundo como casa común de la humanidad, la necesidad de políticas mundiales que tengan en cuenta dicha realidad.
La amistad es pues el humus del que deben alimentarse todas las relaciones humanas, la atmósfera que deben respirar y que debe permitirles desarrollarse adecuadamente. Es ese el clima que deben fomentar todos los hombres de buena voluntad, también, y de manera del todo especial, los cristianos: en él han de procurar que se desenvuelva su existencia. Han de esforzarse tenazmente porque las relaciones entre los hombres y entre los diferentes grupos humanos, pueblos y naciones, sean relaciones familiares, amistosas.
La amistad es también el mejor clima en el que educar la personalidad de los más jóvenes. En él es más fácil acoger, sin enconados movimientos de rebeldía, el mejor legado de la tradición; allana el camino al entendimiento entre los diferentes modos de ver las cosas, la diversidad de gustos y tendencias; aparecen más fácilmente como anomalías los enfrentamientos e incomprensiones permanentes; se crea, en definitiva, el ambiente que permite que la diferencia no acabe en discordia y que la pluralidad de puntos de vista, lejos de enfrentar, contribuya al enriquecimiento mutuo. En un clima de amistad la autoridad no es percibida como imposición; su ejercicio no es concebido como caprichosa dominación, ejercicio de poder o indebido control; la diferencia de edad no supone una barrera infranqueable para la confidencia, y la confianza que preside las relaciones entre educador y educando se expresa y concreta en la apertura de espacios cada vez más amplios en los que ejercer de manera responsable la libertad.
Las relaciones familiares son fundamentalmente relaciones de amistad. De ahí que en la gran familia de los hombres las relaciones “naturales” sean las propias de un ambiente amistoso. Es característica de la vida familiar y de las relaciones de amistad el compartir, una cierta ausencia del tuyo y mío, una, por así decir, comunidad de bienes. Los demás tienen como un título de propiedad en lo que es de uno. Ese título de propiedad de lo que no es estrictamente personal son precisamente los lazos familiares o de amistad. De ahí que la convivencia sea característica de la vida familiar. Cuando se diluye o desaparece, se pone en peligro la existencia misma de la familia y de la amistad. Por el contrario, quienes conviven con nosotros son considerados y sentidos como verdaderos miembros de la familia, aunque no lo sean en sentido legal y los demás no los consideren como tales. Convivencia no significa aquí el simple hecho “físico” de vivir juntos bajo el mismo techo, un hecho “mostrenco” que podría no tener significado propio. Convivir hace referencia a un nosotros que constituye un yo plural, donde cada uno es también los otros, y éstos, a su vez, uno mismo. En cierto modo hay una vida única que es “convivida” por los distintos miembros de la familia. Sólo entonces se da, en sentido fuerte, profundo, convivencia. Cuando dicho sentido se debilita, la realidad familia se difumina. Se entiende así que ésta no requiera necesariamente y siempre la presencia física, el estar juntos, si bien puede perder vigor cuando la separación se hace permanente. Es lo que ocurre también con la amistad: siempre es un cierto convivir y compartir: la línea divisoria entre lo que los amigos son y poseen no es nunca barrera divisoria. La amistad supone precisamente una como natural superación de la barreras entre los amigos, entre lo que ellos son y entre lo que ellos tienen.
Y como la convivencia tiene aquí un significado particular, lo mismo ocurre con la comprensión, el espíritu de comprensión que es elemento fundamental de la atmósfera que reina entre amigos. La comprensión no es algo prevalentemente de orden cognoscitivo. Cuando la comprensión tiene como objeto la persona, presenta características propias: comprender a alguien es estar de su parte hasta llegar a ponerse en su lugar, comprender es identificarse. La comprensión aquí no es primariamente “posesiva”, no es hacerse con algo, con una verdad que se arranca a las cosas o a las personas; es más don recibido que logro fruto del esfuerzo y la aplicación; es resultado de la comunión, del amor, de la connaturalidad. Comprender es en este contexto algo muy cercano al congeniar de dos personas, fruto del feeling entre ellas, de una cierta identidad de percepción. Todos queremos ser juzgados por nuestros amigos: ellos son quienes conocen realmente nuestro pensamiento, quienes lo interpretan correctamente, quienes perciben el alcance exacto de nuestras palabras, de nuestros gestos y de nuestros actos. Cuando la mirada no está animada por la amistad, resulta más fácil que sea sesgada, que interprete torcidamente, que de lugar a ilícitos procesos a la intención, que desfigure la realidad de las cosas, que ponga en la cuenta de los demás lo que pertenece simplemente a la propia cosecha.
Ese espíritu de amistad es lo que hace duradera la paz: la firme y recia voluntad, no siempre fácil, de tener sólo amigos, de no ceder a sentimientos inmediatos y espontáneos de antipatía, aunque puedan tener una cierta justificación, de nutrir pensamientos de paz con todos, dispuestos a comprender a todos, a convivir con todos y a disculpar a todos, a favorecer y secundar el reino que el Señor quiere instaurar en la tierra y que está hecho de paz, de unión, de respeto, de convivencia leal, sin renegar ni traicionar la verdad, pero sin consentir que las legítimas diferencias nos enemisten con nadie.
La relación familiar o amistosa hace fácil la excusa, valora a la baja los defectos del amigo como si fueran de uno mismo. Se tiene con los aspectos menos positivos del amigo la misma humana condescendencia que uno desea para sí mismo. Si no es así, entonces es que se ha roto esa relación. No existe o se ve en grave peligro. Si no resiste la fuerza de choque de la prueba, si se quiebra la comprensión, desaparece la amistad y la relación familiar. Continúa naturalmente el parentesco que es un hecho “físico”, pero la relación psicológico-espiritual se ha quebrado. “Ya no eres más mi hermano o mi amigo”, se llega a decir. La facilidad con que se excusa a los demás y se es excusado, se perdona y se es perdonado, es señal cierta del grado de amistad y familiaridad. Como también lo es la benévola interpretación de las palabras, afirmaciones o gestos, susceptibles de una valoración diferente. El amigo se muestra seguro de ser bien interpretado, de que su modo de hacer será leído a la mejor luz posible y recibirá siempre la interpretación más favorable. Se apoya y sostiene en la lealtad del amigo, pone, deposita en él su confianza; su persona y su vida queda así como asegurada y confirmada. Por eso cuando la confianza es traicionada y la lealtad se quiebra, se experimenta un sentimiento de debilidad e impotencia, de soledad y abandono; desaparece la visión positiva de los demás y toman asiento en el alma el recelo y la sospecha, la inseguridad y desestima, que amargan el carácter y hacen desabridas las relaciones con los demás.
Hemos ya hecho mención de la función personalizadora de la amistad. Ésta, en efecto, promueve los individuos, los saca del anonimato del grupo, de la bruma gris del colectivo: la amistad, hemos dicho, es selectiva. El amigo tiene  necesariamente rostro propio, es valorado en su singularidad, afirmado en su carácter irrepetible. El amigo se siente valorado, apreciado y, por lo mismo, respetado. La experiencia del aprecio por parte del amigo es uno de los aspectos más bellos y humanos de la amistad y juega un papel importante en la conformación de una psicología equilibrada. La falta de amigos es más decisiva para la persona que la falta de glóbulos rojos para el cuerpo. Sentimos que somos “algo”, “alguno”, para nuestros amigos. Se favorece así la autoestima, necesaria para una vida personal, social y profesional lograda. Resulta, en cambio, profundamente inamistosa la apreciación o valoración peyorativa de los demás, es decir, el desprecio; y todavía más la indiferencia, que considera completamente irrelevante la existencia de los demás, por no hablar del odio que considera al otro como un mal, algo cuya supresión representaría un bien. En el estar y caminar juntos los amigos se van conociendo y apreciando, florece la mutua confianza, el respeto y la admiración en la forma de un amor de apreciación muy intenso: cada uno se siente poco ante el amigo, sin que eso le produzca alguna envidia o tristeza. No es errada apreciación de sí mismo, sino verdadera estima del otro. Se juzga una gran fortuna gozar de la amistad de otro. Se muestra como una especie de privilegio inmerecido. No puede pues maravillar que en una sociedad colectivista, globalizada, donde la exigencia de iguales derechos para todos se identifica con igualitarismo, no se vea con buenos ojos una fuerte personalidad y se interprete como actitud de soberbia superioridad; donde se mire con recelo cualquier tipo de excelencia, prive el número y la cantidad, el individuo en sus más bajas realizaciones, la amistad no tenga buena prensa pues promueve al individuo, sacándolo del anonimato del colectivo, del grupo, de la masa[34].
necesariamente rostro propio, es valorado en su singularidad, afirmado en su carácter irrepetible. El amigo se siente valorado, apreciado y, por lo mismo, respetado. La experiencia del aprecio por parte del amigo es uno de los aspectos más bellos y humanos de la amistad y juega un papel importante en la conformación de una psicología equilibrada. La falta de amigos es más decisiva para la persona que la falta de glóbulos rojos para el cuerpo. Sentimos que somos “algo”, “alguno”, para nuestros amigos. Se favorece así la autoestima, necesaria para una vida personal, social y profesional lograda. Resulta, en cambio, profundamente inamistosa la apreciación o valoración peyorativa de los demás, es decir, el desprecio; y todavía más la indiferencia, que considera completamente irrelevante la existencia de los demás, por no hablar del odio que considera al otro como un mal, algo cuya supresión representaría un bien. En el estar y caminar juntos los amigos se van conociendo y apreciando, florece la mutua confianza, el respeto y la admiración en la forma de un amor de apreciación muy intenso: cada uno se siente poco ante el amigo, sin que eso le produzca alguna envidia o tristeza. No es errada apreciación de sí mismo, sino verdadera estima del otro. Se juzga una gran fortuna gozar de la amistad de otro. Se muestra como una especie de privilegio inmerecido. No puede pues maravillar que en una sociedad colectivista, globalizada, donde la exigencia de iguales derechos para todos se identifica con igualitarismo, no se vea con buenos ojos una fuerte personalidad y se interprete como actitud de soberbia superioridad; donde se mire con recelo cualquier tipo de excelencia, prive el número y la cantidad, el individuo en sus más bajas realizaciones, la amistad no tenga buena prensa pues promueve al individuo, sacándolo del anonimato del colectivo, del grupo, de la masa[34].
Espacios e instrumentos de la comunión
La espiritualidad de comunión, el espíritu de amistad, debe presidir todo tipo de relaciones en la Iglesia, y su efectiva presencia servirá para darles una particular configuración. En efecto, ese espíritu debe brillar en las relaciones “entre Obispos, presbíteros y diáconos, ente los Pastores y el entero pueblo de Dios, entre el clero y los religiosos, entre las asociaciones y los movimientos eclesiales” [35]. Ese espíritu es el que ha de inspirar la mutua escucha ente Pastores y fieles, de manera que se respete y cuide la unión en lo que es esencial, y lleve a converger también en lo opinable tomando decisiones ponderadas y compartidas[36]. El espíritu de comunión favorece en Pastores y fieles la confianza y la apertura mutua, que responde a la dignidad y a la responsabilidad propias de cualquier miembro del Pueblo de Dios.
El Siervo de Dios Juan Pablo II habla varias veces en la citada Carta Apostólica Tertio millennio ineunte de “ámbitos”, “espacios”, “instrumentos”, “servicios” y “organismos” de comunión, que han ser valorados y desarrollados. Esta parte de la Carta tiene particualr relevancia porque abre vías para hacer real y dar cuerpo al espíritu de comunión.
En primer lugar se habla de dos “servicios” a la comunión dotados de una precisa especificidad y estrechamente vinculados entre sí, a saber: el “ministerio petrino” y la “colegialidad episcopal[37]. El primero está esencialmente al servicio de la comunión del pueblo cristiano y lo ejerce el Obispo de Roma: “Para que el mismo Episcopado fuera uno e indiviso, puso al frente de los demás Apóstoles al bienvaventurado Pedro e instituyó en la persona del mismo el principio y fundamento, perpetuo y visible, de la unidad de fe y de comunión”[38]. Por su parte la colegialidad episcopal, la realidad de la pertenencia de todos los Obispos a un solo Colegio Apostólico, hace que estos “comuniquen” entre sí y con el Obispo de Roma en el vínculo de la unidad, de la caridad y de la paz[39]. Se trata, pues, de algo estrechamente relacionado con la comunión eclesial.
Habla también el Papa de “espacios” u “organismos” de comunión, lugares en los que vivirla especialmente, pues han sido creados para expresarla y fomentarla. Dichos espacios “deben ser cultivados y ampliados día a día, a todos los niveles, en el entramado de la vida de cada Iglesia”[40]. Espacios u organismos, instrumentos de comunión son por ejemplo los Consejos presbiteral y pastoral, los cuales deben ser valorados como órganos en los que toma forma el espíritu de comunión. El necesario respeto de la naturaleza netamente eclesial de estos organismos no supone disminución de su importancia o invitación a limitar su actuación, sino que facilita su recto funcionamiento.
El sentido de comunión, la espiritualidad de comunión que debe impregnar las relaciones intraeclesiales lleva a dar el espacio debido a todos los dones y carismas que el Espíritu regala a su Iglesia, pues “la unidad de la Iglesia no es uniformidad, sino integración orgánica de las legítima diversidad”[41]. Cada cristiano debe tomar conciencia de la responsabilidad que comporta el propio don en el concierto de la misión de la Iglesia.
El espíritu de comunión lleva también, por su propia naturaleza, a promover el compromiso por el ecumenismo. Las divisiones entre los cristianos son heridas infligidas a la comunión, en cuya curación y superación hemos de empeñarnos todos mediante la oración, el mejor conocimiento y la estima mutua. Ser miembros vivos de la Iglesia - comunión no puede menos que hacernos lamentar más vivamente aún la división y anhelar y favorecer la perfecta unidad entre todos los que confesamos a Jesús como el Señor[42].
El diálogo interreligioso y la misión ad gentes constituyen una exigencia ineludible para una Iglesia que ve en la comunión su naturaleza más íntima y su misión irrenunciable. Es bien conocido de todos el esfuerzo de la Iglesia por establecer una relación de apertura y de diálogo con exponentes de otras religiones. Novo millennio ineunte hace un “deber de la prosecución de ese diálogo”[43]. Un diálogo que lejos de hundir sus raíces en el indiferentismo, es exigencia de la misión evangelizadora de la Iglesia y de su servicio a la comunión entre los hombres. En efecto, el diálogo “es importante para poner un seguro presupuesto de paz y alejar el fantasma funesto de las guerra de religión que han regado de sangre tantos periodos en la historia de la humanidad. El nombre de Dios debe ser cada vez más, como así es, un nombre de paz y un imperativo de paz”[44]. Diálogo y misión guardan estrecha relación: el diálogo no sustituye el anuncio abierto, explícito, respetuoso, del misterio de Cristo, está más bien orientado a él[45].
La fuerte vivencia de la comunión dentro de la Iglesia lleva, en fin, al compromiso de amor, efectivo y concreto, hacia todos los hombre. La Iglesia de la comunión será al mismo tiempo la Iglesia de la caridad, del amor. Se abren aquí perspectivas nuevas para la vida de la Iglesia que derivan de poner en el centro el concepto de comunión. Toda la vida cristiana, el estilo eclesial y la programación pastoral debe llevar este sello. Tan es así que el Papa Juan Pablo II no dudaba en afirmar que “sobre esta página, no menos que sobre el ámbito de la ortodoxia, mide la Iglesia su fidelidad de Esposa de Cristo”[46].
El sacerdote al servicio de la comunión
Los ministros que gozan de la sagrada potestad de Orden en la Iglesia, fueron instituidos para que “todos los fieles formaran un solo cuerpo”[47]. Todo ministerio ordenado está pues al servicio de esa finalidad de comunión y lo están igualmente los oficios que le son propios. Así, mediante el ministerio de la palabra, se congrega (coadunatur) el Pueblo de Dios[48]; gracias al ministerio de los sacramentos se unen los hombres con Cristo, especialmente gracias a la Eucaristía por la que se representa y realiza la unitas fidelium, y mediante el ministerio de régimen se reúne la familia de Dios ut fraternitatem in unum animatam[49], como una familia de hermanos.
Ser hombre de comunión significa y comporta extrechar vínculos de comunión eclesial en varias direcciones. En primer lugar vínculos con Dios, autor de la comunión. El sacerdote mantiene, además, especiales lazos con el Papa, con el colegio de los Obispos y con el propio Obispo, así como con los otros sacerdotes y con los fieles laicos.
· Comunión con Dios
Dios mismo es el primer y principal autor de la comunión eclesial, de ahí que la unión con Dios sea el primer factor de comunión en la Iglesia. La Iglesia entera está llamada a permanecer continuamente con la mirada puesta en el rostro del Señor: “Nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo”[50]. La contemplación plena del rostro de Señor es posible sólo si nos dejamos llevar por la gracia; pide pues un clima de oración como horizonte en el que se haga posible la maduración del conocimiento más hondo del Señor: “Sí, tu rostro busco, oh Dios, ino me ocultes tu rostro!”[51] Es preciso partir de la clara conciencia de que la comunión plena con Dios y con los demás es sólo posible en Cristo. En Él nos re-unimos los hombres, pues es “principio de la unidad y de la paz”[52], primera causa de la comunión: “Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí”[53]. Por eso la Eucaristia es “lugar privilegiado” donde la comunión se anuncia y a la vez se cultiva, “el antídoto más natural contra la dispersión”. La Iglesia en la celebración de la Eucaristía desarrolla de manera eficaz su papel de sacramento de unidad”[54].
· Comunión con el Papa
Factor fundamental creador de comunión en el interior de la Iglesia es el Papa, sucesor de Pedro, principio perpetuo y visible, “principio y fundamento” de la unidad de todos los fieles[55]. La comunión del sacerdote es, en efecto, una comunión jerárquica. En modo subordinado a los Obispos, el sacerdote participa en el único sacerdocio ministerial: una comunión en el sacerdocio de Cristo que reconoce a Pedro en el Obispo de Roma, a los sucesores de los Apóstoles en el colegio de los Obispos y a la Cabeza de cada Iglesia particular en los respectivos Obispos. De ahí nacen natural y necesariamente lazos de filial respeto y de obediencia. No hay ministerio auténticamente cristiano ni Eucaristía, “núcleo del misterio de la Iglesia” y “centro de la vida eclesial”, como la llamó el Siervo de Dios Juan Pablo II en su última Encíclica[56], no hay Eucaristía, repito, si no es una cum Papa nostro, según la antigua fórmula litúrgica.
Es fácil ver la importancia que reviste en la Iglesia la comunión con Pedro, garante de la unidad, por quien el Señor rogó de manera particular para que su fe no desfalleciera y a quien encargó confirmar en la fe a los hermanos[57].  Escuchar sus enseñanzas, secundar sus iniciativas, defender y difundir su doctrina, orar por sus intenciones, amor y adhesión, docilidad al Sucesor de Pedro son, entre otras, exigencias ineludibles de la comunión.
Escuchar sus enseñanzas, secundar sus iniciativas, defender y difundir su doctrina, orar por sus intenciones, amor y adhesión, docilidad al Sucesor de Pedro son, entre otras, exigencias ineludibles de la comunión.
· Comunión con el Obispo
El ministerio del Obispo es presentado frecuentemente como “servidor de la comunión”. El Directorio para el Ministerio pastoral de los Obispos subraya vigorosamente que toda la potestad episcopal se caracteriza “por su origen divino, la comunión y la misión”[58]. Precisa, además, que el Obispo “promoverá la unidad de fe, de amor y de disciplina, de manera que la diócesis se sienta parte viva de todo el Pueblo de Dios (...). La comunión eclesial conducirá al Obispo a buscar siempre el bien común de la diócesis”[59]. Por otra parte, es tarea del Obispo “promover y tutelar continuamente la comunión eclesial en el presbiterio”; hacerse promotor de comunión en relación con los laicos, “introduciéndolos en la unidad de la Iglesia particular”; acoger “ las agregaciones laicales en la pastoral orgánica de la diócesis (...), de manera que los miembros de las asociaciones, de los movimientos y de los grupos eclesiales unidos entre ellos y con el Obispo, colaboren con el presbiterio y con las instancias de la diócesis en el establecimiento del reino de Dios en la sociedad”[60].
Esta dimensión esencial de la potestad y del ministerio del Obispo está también presente en el presbítero, el cual ha recibido el segundo grado del ministerio sacerdotal y debe ser honesto colaborador del orden de los Obispos.
De otro lado, la naturaleza misma del sacerdocio pide la comunión con el propio Obispo. En efecto, los presbíteros no poseen el vértice del sacerdocio y dependen de los Obispos en el ejercicio de su potestad[61], son sus colaboradores[62]: la unidad de consagración y de misión exige la comunión jerárquica de los presbíteros con el orden de los Obispos[63].
El sacerdote lo es en la comunión eclesial y como servidor de la misma. No posee una doctrina propia, ni es propietario de los sacramentos ni actúa como pastor aislado de los demás ni como responsable último de la grey, sino como colaborador. Eso llevará a rehuir falsos protagonismos, actitudes snobs, comportamientos que inducirían la falsa idea de ser señor del pueblo de Dios y no su servidor, servidor de una doctrina, de una vida y de una realeza que no le pertenecen en primera persona.
El espíritu de comunión debe, pues, llevar al sacerdote a cultivar una relación franca con el propio Obispo, de madura corresponsabilidad que hace que la grey y la tarea encomendada sea “sentida” como algo propio; el espíritu de comunión pide una actitud de sincera confianza en las relaciones con el Obispo, donde se excluyen tanto el miedo pueril como la falta del debido respeto y veneración.
· Comunión dentro del presbiterio
Es de sobra conocida la doctrina según la cual se puede hablar de un verdadero ordo presbyterorum, al que pertenece el sacerdote en virtud de su ordenación[64]. La pertenencia al mismo presbiterio estrecha lazos de caridad apostólica, de ministerio, de fraternidad, de amistad. Una amistad que es afecto noble, sincero, sacrificio gustoso, ayuda, impulso, excusa amable y comprensión, seguridad de encontrar escucha y acogida. La comunión entre los sacerdotes hace que pasen a segundo término en sus relaciones las circunstancias de origen, lengua, raza o ideas personales; favorece la sinceridad en las relaciones y en el trato; huye de la desconfianza inmotivada, la indiferencia, el despego o la sospecha.
Un fuerte espíritu y sentido de comunión que no conduce al igualitarismo que excluye un legítimo ámbito de libertad en el modo de vivir las relaciones con Dios, en los gustos y preferencia culturales, artísticas, etc. Una legítima diversidad que no puede ser considerada factor de división. El espíritu de auténtica comunión lleva a amar lo que es causa de unidad (la fe, los sacramentos, la disciplina de la Iglesia) y a respetar cordialmente las diferencias de opinión, que son expresión de las distintas sensibilidades y deben servir para el enriquecimiento de los demás. Con gran sabiduría afirmaba santo Tomás de Aquino: “Concordia quae est caritatis effectus est unio voluntatum non unio opinionum”[65].
El Concilio habla de la íntima fraternidad sacerdotal[66]. Todos los sacerdotes están unidos por particulares vínculos de caridad, de ministerio y de fraternidad que adquieren una particular visibilidad en la concelebración eucarística. Todos unidos por y en la misma oración, así como en el trabajo en bien de las almas. Todos al servicio de objetivos comunes que mueven a mirar con simpatía las iniciativas de los demás, a apreciar la experiencia de los ancianos, a estudiar juntos los problemas pastorales y a unir las fuerzas para alcanzar los fines comunes. La fraternidad lleva a cultivar la hospitalidad, a un especial cuidado de los que sufren, de los enfermos, de los que se encuentran sobrecargados de trabajo. El Concilio favorece una cierta vida común entre los sacerdotes y expresa gran estima por las asociaciones sacerdotales que fomentan la santidad de los sacerdotes en el ejercicio de su ministerio.
· Comunión con los demás miembros del pueblo cristiano
El sacerdote tiene la profunda convicción de formar parte de un único Pueblo de Dios que “tiene por cabeza a Cristo  (...). La condición de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios (...). Tiene por ley el nuevo mandato del amor (...). Tiene en último lugar, como fin, el dilatar más y más el reino de Dios”[67]. Un pueblo orgánicamente estructurado, con miembros que, aun gozando de la misma dignidad y recibiendo la misma misión, realizan funciones diversas, de las que algunas requieren absolutamente una particular configuración con Cristo.
(...). La condición de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios (...). Tiene por ley el nuevo mandato del amor (...). Tiene en último lugar, como fin, el dilatar más y más el reino de Dios”[67]. Un pueblo orgánicamente estructurado, con miembros que, aun gozando de la misma dignidad y recibiendo la misma misión, realizan funciones diversas, de las que algunas requieren absolutamente una particular configuración con Cristo.
El sacerdote deberá tener viva conciencia de su peculiar ser y misión en el Cuerpo de Cristo y también de la que corresponde a los demás. Todos sus miembros son responsables de la común misión, pero cada uno según los dones y los carismas recibidos. Cada uno al servicio de los demás, realizando bien el propio servicio. De aquí derivan respeto, estima, servicio a la Iglesia tal como el Señor Jesús la ha querido y constituido.
Los diversos ministerios se complementan en la Iglesia y sirven a su única misión: todos tiene un puesto en la Iglesia, en la diócesis, en la parroquia. Esta última, de modo particular, debe ser un lugar abierto a la plural colaboración Es preciso, pues, apreciar y valorar positivamente todo tipo de colaboración; procurar que todos se sientan útiles, miembros activos de la Iglesia, personas importantes en la misión común. El sacerdote debe servir como lazo de unión en esta realidad plural, debe estimular a cada cristiano a tomar conciencia de la propia responsabilidad en la misión de la Iglesia.
Nuestras comunidades cristianas deben ser en fin comunidades abiertas, acogedoras, presididas por un clima amigable, positivo, que hable a todos de la “familia de Dios” a la que todos los hombres son invitados. Familia en la que el respeto, solidaridad, y espíritu de convivencia presidan las relaciones y donde la pluralidad y diversidad encuentren modos concretos de integración al servicio de fines superiores y comunes. La forja de esas comunidades depende en buena parte del espíritu que consiga infundirles el sacerdote, su pastor.
Mons. José María Yanguas
Obispo de Cuenca
* Conferencia pronunciada el 25 de enero de 2010, festividad de la Conversión de San Pablo, en las Jornadas de Castelldaura.
[1] N. 1
[2] II, C, 1
[3] CONGREGACIÓN PARA LA DOTRINA DE LA FE, Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la Iglesia considerada como comunión, 1.
[4] La estructura fundamental de la Iglesia. Consideración sistemática. Discurso pronunciado en el acto de su toma de posesión como académico de número de la Real Academia de Doctores de España, 7 de octubre de 2009, Madrid 2009, p. 8.
[5] J. RATZINGER, Mirar a Cristo, Edicep, Valencia 2005, pp. 68-69
[6] Evangelio, catequesis, catecismo, Edicep, Valencia 1996, p. 36.
[7] Jn 3, 16
[8] Redemptor hominis, 10
[9] Mt 22, 37-40
[10] J. RATZINGER, Fe, verdad y tolerancia, Sígueme, Salamanca 2005, p. 219.
[11] Mt 5, 48
[12] Cf. 1 Jn 4,19
[13] Cf. ibidem, 13
[14] Flp 2, 7
[15] 1Jn 4,14
[16] Jn 12, 21
[17] N. 16
[18] Ibidem
[19] Ibidem, 42
[20] Ibidem
[21] Novo millennio ineunte, 42
[22] Ibidem
[23] Ibidem, 43
[24] Ibidem
[25] De orat. dom., PL 4.533.
[26] N. 4
[27] Lumen gentium, 23a
[28] Cfr. Eth. Nic. 1155 a 3-4
[29] Cfr. De amicitia XIII, 47.
[30] I-II, q. 4, a. 8.
[31] Los cuatro amores, Rialp, Madrid 6ª 1997, pp. 71-72.
[32] Forja, n. 943.
[33] C.S.LEWIS, op.cit., p. 92.
[34] C.S. LEWIS, o.c., pp. 71-72.
[35] Novo millennio ineunte, 45
[36] Ibidem
[37] Ibidem, 44
[38] Lumen gentium, 18
[39] Cf. Ibidem, 22
[40] Novo millennio ineunte, 45
[41] Ibidem, 46
[42] Ibidem, 48
[43] Ibidem, 55
[44] Ibidem
[45] Cf. Ibidem, 56
[46] Ibidem, 49.
[47] Presbyterorum ordinis, 2
[48] Ibidem, 4
[49] Ibidem, 6; Lumen gentium, 28
[50] 1Co 3, 11
[51] Ps 27,8
[52] Gaudium et spes, 9
[53] Jn 12, 32
[54] Tertio millennio ineunte, 36
[55] Lumen gentium, 23
[56] Ecclesia de Eucharistia, 3
[57] Cf. Lc 22, 32
[58] N. 64
[59] N. 58
[60] N. 63
[61] Cf Lumen gentium, 28
[62] Cf. Presbyterorum ordinis, 4
[65] II-II, q. 37, a. 1c
[66] Cf. Presbyterorum ordinis, 8
[67] Lumen gentium, n. 9