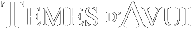El mundo de Juan XXIII
El 27 de mayo de 1963, una semana antes del fallecimiento de Juan XXIII, Bob Dylan publicaba su álbum The Freewheelin 'Bob Dylan, que contenía su éxito Blowin’ in the Wind, popularizado unas semanas más tarde por Peter, Paul and Mary. Esta canción protesta se convirtió rápidamente en un himno generacional gracias a sus raíces folk, tradicionales, y sus preguntas retóricas a cuestiones vitales cuya respuesta «está flotando en el viento», es decir, es una respuesta a la vez evidente e intangible como el aire.
El pontificado de Juan XXIII, un hombre tradicional, de otra generación, que afrontaba su gobierno en el declinar de su larga vida, coincidió plenamente con una época de cambios políticos y sociales trascendentales en el mundo entero. Como afirmó el historiador británico Geoffrey Barraclough, «entre 1955 y 1960 el mundo entero entra en una nueva época histórica». El mérito de Juan XXIII fue, precisamente, ser el motor del cambio dentro de la Iglesia católica, mandando una señal al mundo entero.
Un mundo en transformación
El paso a esta nueva época histórica está marcado por las consecuencias de la segunda guerra mundial tanto en los aspectos políticos como en los sociales. La aparición de los dos bloques hegemónicos y de los países no alineados, cada uno de ellos representando una ideología precisa, capitalismo/comunismo, dio lugar a la llamada guerra fría que se combatía no solo en los países que se querían atraer sino también en el mundo de las ideas (prensa, literatura, televisión, propaganda). Junto con estas tensiones armadas, contemplamos el surgir de nuevas naciones fruto del proceso descolonizador (durante la celebración del concilio Vaticano II alcanzaron la independencia un total de 21 países).
Si las tensiones políticas, guerras aparte, eran fuertes, las cuestiones sociales llamaban aún más la atención. La recuperación económica de Europa y en general del mundo occidental hizo olvidar los esfuerzos titánicos de dos generaciones por instaurar la paz y la concordia apoyándose en la austeridad y el diálogo. A partir de este momento el boom económico irá aparejado al moderno estado del bienestar, volviendo a aparecer el lujo y la especulación. Olvidadas las penurias de la guerra, la sociedad se lanzaba a un nuevo consumismo propiciado por una tercera revolución industrial y las nuevas condiciones laborales. Como muestra de ello se puede destacar la creciente difusión del turismo y de los transportes internacionales.
Cambio en las bases culturales y morales
La incorporación indiscriminada de la mujer al mundo laboral, junto con la aparición de la televisión, la globalización de la información (la aldea global de McLuhan), y la comercialización de los modernos métodos anticonceptivos establecieron las bases para una ruptura de los valores tradicionales, poniendo en solfa las categorías conservadoras asociadas a la civilización de raíz cristiana. Estas bases fueron minadas no solo por la praxis sino también por las ideas pudiéndose hablar con propiedad de una segunda ilustración donde las filosofías existencialistas camparon a sus anchas sin encontrar un interlocutor válido. El descontento cultural, basado en una revolución de las expectativas llevó a mucho a adoptar un estilo de vida rupturista y transgresor y a una furia iconoclasta de la moral y las ideas tradicionales.
Este panorama social y político se desarrolló a lo largo de casi veinte años culminando a finales de los sesenta con los movimientos estudiantiles, antirracistas y pacifistas, que coincidieron en el tiempo con el crítico período postconciliar. Todos estos cambios fueron vistos en su momento como un pequeño terremoto saludable, como la apertura a una etapa esperanzadora, la famosa «nueva frontera» del presidente Kennedy (1960). En definitiva, se apreciaba la llegada de una nueva era que además afectaría a todos los rincones del planeta debido a la tendencia a la unificación y a la sincronización del acontecer mundial, donde Europa perdía peso frente a los dos bloques hegemónicos.
¿Cuál era la situación de la Iglesia? El pontificado de Pío XII (1939-1958) había acrecentado el prestigio de la Santa Sede y las intervenciones doctrinales del Pontífice habían edificado un corpus magisterial que no tenía parangón con los anteriores pontificados. Las órdenes religiosas y los laicos militantes parecían más que nunca comprometidos en la vida de la Iglesia y, además, surgían nuevas realidades apostólicas. Durante el segundo tercio del siglo XX, habían tomado cuerpo una serie de «movimientos» que en sus realizaciones, autores y publicaciones, prepararían el Concilio Vaticano II: el movimiento ecuménico, el movimiento laical, el movimiento litúrgico, el movimiento bíblico y patrístico, el movimiento mariano. Pío XII había asumido en su magisterio algunos de los principios de estos movimientos y había moderado, a veces reprimido, algunas de sus manifestaciones. Sin embargo, la Iglesia estaba empezando a sufrir la influencia de la creciente secularización social aunque se mantenían las formas externas. Se empezaban a detectar algunos síntomas de esclerotización de la vida religiosa, con la latente crisis de la Acción Católica y el progresivo descenso de las vocaciones sacerdotales en países de larga tradición católica. Incluso surgían voces que no dudaban en calificar a naciones europeas enteras como países de misión. Junto a esto, el crecimiento del catolicismo fuera de Europa progresaba sin parar.
En los últimos años del pontificado de Pío XII se dio una cierta rigidez en la forma de gobierno pontificio y en las decisiones de la Curia romana que cada vez contrastaban más con las transformaciones de la sociedad. La muerte de Pío XII, en olor de santidad, y su apoteósico entierro suponían un cambio de época dentro de la vida de la Iglesia. Ante la imposibilidad de elegir al Arzobispo de Milán, pues no era cardenal, el cónclave se inclinó por Angelo Roncalli, patriarca de Venecia. Después de una figura única y dominante como Pío XII se deseaba un papado de transición. Parecía claro que en orden a la edad del elegido, su breve dedicación pastoral y su accidentada carrera eclesiástica, se estaba eligiendo a un pontífice de consenso a la vez que de una transitoriedad efímera.
Juan XXIII dio inmediatamente signos de que un cambio se estaba produciendo en la vida de la Iglesia, al menos en lo que a las formas se refería. Quiso cuanto antes normalizar la situación de la Curia romana y del Colegio cardenalicio. Enseguida nombró Secretaría de Estado, cargo que estaba vacante desde 1944. Cuando llegó al pontificado solo había 52 cardenales y enseguida creó 23 nuevos cardenales, entre los cuales Montini, Tardini, Cicognani, König, Döpfner… En las sucesivas creaciones cardenalicias rejuveneció el colegio y le dio una dimensión más internacional. Impuso a los cardenales de curia que solo pudieran ostentar un cargo a la vez. Quiso acentuar el carácter de Obispo de Roma dando especial relieve a su insediamento en la basílica de san Juan de Letrán. Tomó posesión de las propiedades extraterritoriales papales y visitó una por una las dependencias vaticanas. Así mismo, quiso visitar parroquias de su diócesis así como cárceles y hospitales. Su propio lenguaje distaba mucho del lenguaje ampuloso y retórico usado por los pontífices hasta el momento y su apariencia física le hacía muy cercano a la gente. Detrás de todas estos aspectos no había nada premeditado o que respondiera a un plan sino que transparentaba naturalidad y autenticidad.
De alguna manera, era un hombre nuevo para un tiempo nuevo. Esta novedad se manifestaba también en su apertura a realidades que con anterioridad parecían conflictuales. Por ejemplo, abrió el camino a las relaciones con la Unión Soviética con gestos concretos como el recibimiento en audiencia particular al cuñado de Krushev y a su esposa. No hay que olvidar que durante la preparación del Concilio se estaba construyendo el muro de Berlín y durante la primera sesión tuvo lugar la crisis de los misiles de Cuba y que el comunismo era visto por la literatura católica como la «última herejía».
Quiso tender lazos con las iglesias ortodoxas a las que conocía bien debido a su paso por Bulgaria y Turquía, así como con el Consejo Mundial de las Iglesias. Es decir, su preocupación ecuménica no se paró a plantearse las dificultades doctrinales sino que quiso descender al diálogo personal. De hecho, creó y se aseguró de que el Secretariado para la Unidad de los Cristianos, que básicamente se encargaba de que todos los documentos preparados en vista del Concilio tuvieran en cuenta su dimensión ecuménica, fuera equiparado a una Congregación vaticana. Todas estas actuaciones las llevó a cabo con gran libertad de espíritu y plena confianza en la Providencia, pero sin ingenuidades, sabiendo que estaba sembrando pero que la cosecha era incierta.
Sus grandes documentos magisteriales, Mater et Magistra (1961) y Pacem in Terris (1963), tocaban temas que anticipaban los contenidos de la Gaudium et Spes (1965). En el caso de la Pacem in Terris podemos hablar del documento magisterial que ha tenido mejor acogida en la historia después de la Rerum novarum (1893). En esos escritos Juan XXIII entraba de lleno en las preocupaciones del hombre de su tiempo (la paz, el trabajo, las ideologías, el bienestar, el progreso) no con afán de dar lecciones sino de compartir inquietudes. Las dos encíclicas fueron entendidas como un cambio en la manera de expresarse el magisterio pontificio más acorde a los tiempos y más cercano a los problemas reales de la humanidad.
Pero sin lugar a dudas el legado de Juan XXIII, fuera de su estilo de gobierno y su cercanía, fue la decisión de convocar el Concilio Vaticano II, por las repercusiones que ha tenido este Concilio en la Iglesia y en el mundo (lógicamente, imprevisibles para el mismo papa), y porque la muerte de Juan XXIII durante su celebración le convirtió en un moderno Moisés.
En definitiva, Juan XXIII fue el que puso en marcha la maquinaria del cambio en la Iglesia contemporánea, el famoso aggiornamento, y en esto coincidió en el tiempo, que no en los objetivos, con el cambio de generación y de época que estaba atravesando la sociedad occidental de tal manera que supo reconducir esas ansias de renovación y autenticidad hacia una purificación de los elementos caducos arrastrados por la Iglesia a lo largo de los siglos.
Santiago Casas Rabasa