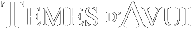Crisis conyugal: ¿Qué hacemos?
El matrimonio es un reto.
Aunque inicialmente atractivo y estimulante, no está exento de épocas difíciles, potencialmente muy enriquecedoras para cada uno de los cónyuges.
Algunas personas desarrollan esa potencialidad y transitan por las crisis haciendo de ellas un trampolín hacia su crecimiento personal y el de su unión conyugal. Otras personas, sin embargo, no lo logran, sino que viven infelices, ya sea rompiendo la convivencia, resignándose a mantener una relación conflictiva –muchas veces desde la insana posición de víctima sacrificada– o conformándose con mantener vidas paralelas, alejadas e insatisfactorias. Y no creo que aquellas personas sean en esencia mejores que estas últimas. Simplemente, han podido gestionarlo mejor.
Es no sólo legítimo, sino también deseable, intentar arreglar una mala situación conyugal por los propios medios, cada uno poniendo de su parte, y buscando acuerdos entre los dos protagonistas también. Pero a veces parece no ser suficiente…
Ocurre con demasiada frecuencia que tales intentos por mejorar la propia relación matrimonial conllevan infructuoso desgaste, al invertir gran cantidad de esfuerzo en repetir estrategias poco útiles e incluso contraproducentes.
Metafóricamente hablando, viene a ser como estudiar matemáticas durante muchas horas, y encontrarnos después con que el examen al que teníamos que enfrentarnos era de Geografía o Historia. A pesar de los desvelos previos, ni sabremos la materia ni alcanzaremos el aprobado. Habrá, por tanto, que hacer un parón y contrastar nuestro calendario de exámenes con el de algún compañero de confianza. Sería insensato volver a estudiar matemáticas, por mucho esfuerzo que dediquemos, sin asegurarnos de que efectivamente es de esa asignatura, y no de otra, la siguiente prueba.
Y aun así, en la gestión de los conflictos conyugales, eso hacemos: repetimos errores convencidos de la impunidad de nuestro punto de vista, con frecuencia poniendo cabeza pero poco corazón. Por ejemplo, insistimos al cónyuge en que modifique su conducta, apelando a acertadas ideas teóricas o profundas reflexiones sobre lo que debe ser el matrimonio. O recurrimos a una férrea fuerza de voluntad para postergar los propios intereses en función de los del otro, en base a cuestionables aspiraciones de heroica generosidad o al cumplimiento de un triste deber de conciencia, haciendo que el cónyuge se sienta mero instrumento de nuestro proyecto personal y, por tanto, más humillado que amado.
La buena voluntad, a veces, no basta
Este tipo de torpeza bienintencionada y reiterativa se repite mucho en la vida de pareja, y mientras vamos errando la estrategia, vamos también acumulando rencor y estimulando la peor parte de cada uno.
Más tarde, resultará muy doloroso ver cómo hemos puesto todo nuestro empeño, esfuerzo e ilusión en alcanzar nuestro objetivo, pero hemos equivocado el camino, la manera de buscarlo.
Y es entonces cuando nos planteamos la necesidad de ayuda externa, a la que nos resistimos con gran terquedad por miedos diversos, tan humanos como estúpidos. Sin duda, resulta más efectivo consultar al profesional adecuado lo antes posible, pero desgraciadamente casi todos tendemos a posponerlo, contribuyendo así al empeoramiento de nuestra relación y a nuestra infelicidad.
Valdrá, por tanto, la pena hacer el esfuerzo de potenciar nuestra humildad y valentía para decidirnos a pedir ayuda; ayuda que nos llevará a definir los problemas de la relación desde una perspectiva más acertada, completa y profunda, así como a desarrollar una capacidad rara vez innata, de la que la mayoría de nosotros carecemos durante la mayor parte de nuestra vida y que resulta fundamental para la gestión de nuestras relaciones. Me refiero a la del autoconocimiento profundo –viéndonos con distancia, desde un prisma externo–, seguido de la sincera aceptación de uno mismo sin endiosamientos ni falsas humildades y, por último, la puesta en marcha de los talentos dormidos o bloqueados que todos tenemos, a la vez que crecemos en empatía y genuino amor hacia los demás y, muy en concreto, hacia el cónyuge.
No se trata, por consiguiente, de llevar a dicho cónyuge a un tratamiento para que le transformen en el tipo de persona que yo considero que debe ser, sino de ir juntos a mejorar cada uno personalmente y la relación mutua también, definiendo la índole de las dificultades y buscando el modo de superarlas. El efecto expansivo de estas mejorías, además, suele impactar de modo positivo en los hijos, en las relaciones con la familia extensa e incluso en nuestra salud y desempeño laboral y social.
Hay que tener en cuenta, no obstante, que quizás años atrás el consejo de alguien allegado, modélico o bien formado, podía ser suficiente, pero hoy ya casi nunca es así; las estadísticas evidencian que los cónyuges que recurren a profesionales expertos en terapia de pareja obtienen mucho mayor beneficio que los que piden consejo a personas aficionadas, no profesionales.
Y esto tiene su razón de ser: hace años el asesor matrimonial lo tenía más fácil porque separarse no era socialmente bien aceptado, la cultura del esfuerzo prevalecía sobre el hedonismo y las expectativas de hombre y mujer para su matrimonio eran incuestionablemente las tradicionales (él daba protección y sustento, ella cuidaba del hogar y sus miembros). El reparto de responsabilidades y ámbitos de dominio de cada cónyuge no suponía tanta necesidad de consensuar como hoy en día, ya que actualmente las mujeres estamos, en general, encantadas de tener acceso a terreno laboral antes exclusivamente masculino –por el desarrollo personal y el aumento de prestigio y poder que conlleva–, pero los hombre suelen resistirse más a entrar en el infravalorado mundo de las tareas domésticas y el cuidado y la educación de los hijos.
En estos tiempos, por tanto, el matrimonio supone un mayor reto. En congruencia con las necesidades de nuestra época, ya tenemos a nuestra disposición profesionales con preparación específica y amplia experiencia en terapia de pareja. Esto, unido a una buena sintonía y entendimiento entre clientes y terapeuta, ha demostrado ser crucial.
En concreto, algunos estudios sitúan la previsión de éxito en un escaso 45% cuando el asesor no es especialista en el tema, en contraste con un 70% cuando sí lo es, que además aumenta hasta el 80% si la petición de ayuda no se demora más de dos años desde el origen del malestar, y hasta el 90% si se busca dicha ayuda al inicio de las dificultades.
Estos porcentajes incluyen situaciones con infidelidad (que se dan en casi la mitad de las solicitudes de terapia de pareja), pero no contabilizan casos en los que quien ha establecido otra relación personal no está dispuesto a romperla.
Como es lógico, la diligencia en empezar el tratamiento favorecerá que éste sea más breve y económico. La duración de las terapias de pareja suele oscilar entre un mínimo de varios meses y un máximo de tres años, aproximadamente.
Observamos que los afectados tardan una media de entre cinco y seis años en decidirse a pedir ayuda. Las mujeres tienden a plantear la necesidad de intervención profesional bastante antes que sus maridos, pero es infrecuente que empiecen un tratamiento en esos momentos. Por desgracia, se ignora que las consecuencias de no hacer terapia de pareja cuando nos lo pide nuestro cónyuge pueden ser devastadoras.
Personalmente creo que muchísimos matrimonios fracasados hubieran podido funcionar bien si hubieran recurrido a ayuda profesional a tiempo, ya que los protagonistas suelen participar en juegos relacionales de los que no son del todo conscientes.
Cuando nos sentimos agredidos o desencantados, es sumamente difícil sobreponerse e identificar a qué nos enfrentamos: si estamos ante divergencias significativas en el tipo de relación que deseamos a nivel profundo, o ante desacuerdos en la gestión de la convivencia, o si se trata de mera incompetencia en el manejo y resolución de conflictos. Choques de expectativas, distintas necesidades de fusión o diferenciación emocional, proyectos personales poco compatibles, relaciones insanas con las respectivas familias, dificultades de adaptación a los cambios que la vida trae consigo o inseguridades personales y síntomas diversos pueden hacer estragos. Es fácil creer que el problema está principalmente en el otro y, a la vez, perpetuar una destructiva lucha de poder, no siempre explícita ni consciente, por ejemplo.
En cambio, cuando se tiene la oportunidad de observar el propio matrimonio desde una perspectiva externa se adquiere una visión profunda de la complejidad de la relación en la que se está inmerso. Al aumentar la comprensión, crece considerablemente el grado de libertad y motivación positiva de cada cónyuge. Surge entonces la capacidad de perdonarse a uno mismo y al otro por los errores previos, y se consolidan, desde un punto de vista práctico, mejoras a nivel de pensamientos, emociones, afectos y conductas. De este modo, se va haciendo posible transformar el círculo vicioso de desencuentros en el que ambos están sumidos en un nuevo círculo virtuoso de donación mutua, en vistas a alcanzar la deseable felicidad juntos que constituye el legítimo deseo de quienes se casan y al que no hemos de renunciar.
Virginia Olano Lafita
Máster en Mediación Familiar
Máster en Terapia Familiar Sistémica