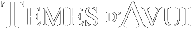Qué significa casarse en el siglo XXI
Desde la segunda mitad del s. XX se han dado grandes pasos en la comprensión del matrimonio y de la familia, pero paradójicamente la vida de las personas parece haberse alejado paralelamente de esta realidad tan esencial para cada  persona singular y para la sociedad: la proliferación de las uniones de hecho, el creciente número de divorcios, el aumento de los hijos nacidos fuera del matrimonio, y las más recientes modificaciones en el derecho de familia parecerían confirmar que el matrimonio ha llegado a ser una institución obsoleta que debe ser sustituida por otras formas de convivencia más abiertas y novedosas, fruto del progreso social.
persona singular y para la sociedad: la proliferación de las uniones de hecho, el creciente número de divorcios, el aumento de los hijos nacidos fuera del matrimonio, y las más recientes modificaciones en el derecho de familia parecerían confirmar que el matrimonio ha llegado a ser una institución obsoleta que debe ser sustituida por otras formas de convivencia más abiertas y novedosas, fruto del progreso social.
Sabemos, sin embargo, que tras las aparentes “demandas” de nuevas regulaciones de estos modelos familiares ha habido mucha presión por parte de grupos y plataformas que poco o nada tienen que ver con los deseos reales de la mayoría de los ciudadanos de a pie. Como veremos un poco más adelante, los poderes públicos han tenido un papel fundamental en la promoción y “normalización” de dichos modelos.
Realmente los “nuevos” modelos ni son tan nuevos, ni son modelos, porque son en verdad disfunciones del único modelo, que es la llamada familia tradicional, la única que ha resistido a todo tipo de amenazas a lo largo y ancho de la historia de la humanidad, lo cual es muestra suficiente de que no es “un modelo más”, sino “el modelo” de familia.
Razón tiene quien afirma que estas nuevas modalidades familiares (que no modelos), no han hecho más que institucionalizar la precariedad y por eso han sido llamadas familias “de alto riesgo”[1]. Por eso, el recurrente fracaso de los llamados “nuevos” modelos, permite redescubrir de tiempo en tiempo la familia de fundación matrimonial como estructura necesaria de toda sociedad que quiera sobrevivir a sí misma.
¿No será más bien que las ofertas de modelos familiares presentes en el actual mercado jurídico-legal (familia monoparental, familia reconstituida, familia de hecho, familia homoparental) no son tanto modelos a seguir sino una muestra de la capacidad humana de fracasar o más bien de conformarse con la mediocridad en aquello que constituye una de sus más íntimas aspiraciones?
En efecto, la realidad es tozuda y los datos muestran que la mayor parte de la gente sigue aspirando hoy a una unión duradera, que dé estabilidad y sentido a la propia existencia. Ante esta paradoja entre deseos y realidad, surge espontánea la cuestión que ha sido propuesta como título de esta intervención ¿Saben el hombre y la mujer del s. XXI lo que significa casarse?
Algunos equívocos presentes en nuestra cultura
Superados los viejos esquemas de la moral burguesa, para quien el matrimonio es una institución creada por la cultura para legitimar y ordenar la actividad sexual del ser humano, hay que hacer frente a nuevos espejismos o modos irreales de entender la realidad matrimonial.
En primer lugar, el matrimonio no es una forma legalizada de convivencia. No es hoy infrecuente encontrarnos con quienes confunden el matrimonio con la burocracia que envuelve la celebración nupcial. Si casarse sólo fuera eso, bastaría eludir los papeleos, que son al fin y al cabo accesorios, para quedarse con lo sustancial, la convivencia entre dos personas que se quieren. De ahí la multiplicación de las situaciones de mera convivencia, que el Derecho diligentemente se ha ocupado de legalizar y burocratizar, por lo que ya no vale la distinción entre casarse y convivir y podría decirse que el propio legislador ha acabado con esta idea (equivocada) de matrimonio.
Tampoco el matrimonio es una relación meramente afectiva entre personas, por mucho que el amor sea un ingrediente esencial en la constitución del matrimonio. Porque hay muchas relaciones afectivas (como la amistad o el compañerismo) a las que el Derecho no presta la mínima atención y las considera irrelevantes, mientras regula el matrimonio con gran atención y minuciosidad.
Lo que hace que el matrimonio sea matrimonio no es el mero hecho de convivir, ni la afectividad, ni las formalizaciones legales, aunque todos estos elementos formen parte esencial de la realidad matrimonial y familiar. ¿Qué es entonces lo que marca la diferencia? Flaco favor nos han hecho las legislaciones civiles occidentales en esta delicada materia. La unión conyugal tiene una clara referencia antropológica, de modo que cuando ésta se abandona, el matrimonio se desnaturaliza por completo. La institución del matrimonio civil, nacida del tronco del Derecho canónico, se asemeja a un vehículo que ha ido progresivamente perdiendo piezas (la indisolubilidad, la fecundidad, la heterosexualidad) de modo que se ha convertido en algo cuanto menos irreconocible y por ello socialmente inservible[2]. Creo que no anda muy errado quien ha ya diagnosticado la muerte del matrimonio civil. De hecho, los actuales sistemas matrimoniales, lamentablemente, no pueden dar respuesta a cuestiones como por qué deba ser cosa de dos y no de tres o más; ni por qué es imposible el matrimonio entre ascendientes y descendientes o entre hermanos.
¿Qué significa entonces casarse?
Tengo para mí que el título elegido para estas líneas haya sido por mi parte algo atrevido. No pretendo en estas pocas líneas agotar una realidad de tan denso espesor antropológico. Mi intención no es otra que ofrecer unas algunas reflexiones sobre la antropología que subyace a la realidad matrimonial, sin la cual es a mi juicio imposible comprender esta realidad.
1. En primer lugar, casarse significa establecer una relación personal fundada en la naturaleza humana, es decir en el modo de ser del hombre y de la mujer, que está vinculada a la acogida y educación de las generaciones sucesivas.
Con ello estamos diciendo por una parte, que el matrimonio no es una relación creada por el Derecho o por la autoridad pública. Si fuera esto, no habría ningún inconveniente en modificarlo dándole el contenido más conveniente a cada momento histórico y circunstancias sociales. Así como pueden cambiar las leyes sobre la compraventa, o sobre otro cualquier contracto de ideado por el hombre.
Es decir, el matrimonio no lo hemos inventado, sino que lo hemos descubierto como una realidad inherente a la naturaleza humana. Decir que el matrimonio es una institución de derecho natural, significa que está inscrito en la misma estructura de la persona masculina y femenina; es decir, el contenido esencial del matrimonio, sus fines y propiedades no son algo arbitrario ni ajenos a la realidad constitutiva del ser humano. El matrimonio es un dato de naturaleza, y por ello el hombre –de todas las épocas y de todas las culturas– conoce de manera directa e inmediata lo fundamental de la esencia del matrimonio, aunque pueda equivocarse en algunas conclusiones.
Creo por eso que hay que mantener un cierto optimismo antropológico, a pesar de que el panorama de ideas sobre el matrimonio en la cultura dominante, el corazón humano siempre será capaz de descubrir la belleza del amor auténtico, y con ello del matrimonio. La persona humana posee una natural apertura a los demás; es la única criatura capaz de establecer relaciones interpersonales de comunión. Pero unirse en matrimonio no es establecer cualquier relación, sino una profunda conformación entre el hombre y la mujer, basada en la mutua diversidad y complementariedad sexual. Tan profunda que aparece en toda cultura como la primera y más básica expresión de la sociabilidad humana, esencialmente vinculada al nacimiento de nuevos seres humanos.
El matrimonio está ordenado a la fecundidad; y donde no hay esa ordenación no puede haber matrimonio, por mucho que las leyes quieran darle ese nombre, que no pasará de ser un nomen iuris vacío de contenido. Por eso la familia de fundación matrimonial es un grupo humano de interés social primario, debido a sus funciones en relación con la sociedad, en cuanto posibilita el nacimiento de nuevos ciudadanos y ofrece –en virtud de su estabilidad– el marco más adecuado para su acogida y desarrollo integral como personas.
2. Casarse significa comprometerse en una entrega de amor, pero no de cualquier clase de amor, sino de un amor específico, que se llama por eso amor conyugal.
Es importante distinguir el afecto, el amor-sentimiento, del amor que es capaz de fundar el matrimonio. Es la distinción entre eros y agapé tan brillantemente expuesta por Benedicto XVI en su encíclica Deus charitas est. “El amor no es sólo un sentimiento. Los sentimientos van y vienen. Pueden ser una maravillosa chispa inicial, pero no son la totalidad del amor”[3] nos dice el Papa. El amor sentimiento es una dimensión de la capacidad humana de amar, pero no la única ni la más específica del ser personal. El amor sentimiento es un amor todavía incompleto, inmaduro, posesivo y egoísta, que busca la propia satisfacción en la experiencia del amar y no puede dar lo que promete porque es en sí mismo efímero.
El amor conyugal representa la madurez del amor entre un hombre y una mujer; por eso, afirma Benedicto XVI que “es propio de esa madurez del amor que abarque todas las potencialidades del hombre e incluya al hombre en su integridad abarcando entendimiento, voluntad y sentimiento en el acto único del amor”[4]. El amor conyugal es por eso un amor que sale de sí mismo, es amor-donación, que no depende de los sentimientos sino de la libertad humana. En el amor conyugal se quiere al otro como bien en sí, no como bien para sí.

El desarrollo del amor hacia sus más altas cotas conlleva el que aspire a hacerse definitivo. Convertir su amor en amor comprometido y debido en justicia es la única manera de hacer, no sólo estable, sino definitiva, la unión que anhelan los que se quieren. Sucede lo mismo –con las debidas distancias– en otras relaciones humanas: entre naciones o empresas que quieren constituir un futuro de unidad se establece una alianza, de modo que los vaivenes de la historia, de los gobiernos o de los intereses políticos y económicos del momento, no puedan modificar esa situación en detrimento de la unión alcanzada.
Quienes, porque se quieren, deciden casarse, lo que están haciendo es decidir sobre el futuro. La persona humana está sometida al tiempo: no despliega su capacidad de ser en un solo acto, sino que su ser se desarrolla a lo largo de la biografía personal. Entregar el propio ser implica, en definitiva, entregar lo que se llegará a ser en adelante, la biografía futura.
Pero ¿es esto posible? La cultura occidental –intramundana y pesimista– heredera del racionalismo y del individualismo, parece haber claudicado acerca de la capacidad humana de tomar decisiones definitivas. Las raíces culturales del divorcio en la sociedad occidental descansan sobre el presupuesto antropológico de la imposibilidad de un compromiso que abarque la entera existencia de la persona. El pesimismo antropológico más profundo se esconde falazmente bajo augurios de libertad: contradictoriamente, al subrayar la libertad del individuo, se niega precisamente la posibilidad más digna de la persona, que es la de comprometer la propia libertad en la búsqueda del bien de otro ser, que es querido como “otro yo”.
Por contraste, la antropología de inspiración cristiana considera al hombre como un ser libre, con autodominio, dueño de sí y de su futuro, capaz de comprometerlo en un acto de libertad: la entrega de sí mismo. El ser humano es el único ser capaz de hacer entrega de todo lo que podrá ser en el futuro en un acto de presente, que es el más sublime y soberano, porque en él se pone de manifiesto ese dominio radical de la persona humana sobre su propio destino.
Libertad y compromiso no se oponen, como parece querer mostrar la cultura dominante, en la que la libertad se concibe como mera posibilidad de elección. Hay que reconocer que con frecuencia las personas huyen del compromiso creyendo que se mantienen libres en la medida que se abstienen de todo vínculo.
No son pocos los que afirman no decidirse a contraer matrimonio para “no perder su libertad”. Esa actitud sólo tiene la apariencia de libertad, porque en realidad y paradójicamente esclaviza a la persona, convirtiéndola en un ser inconstante, inconsecuente, informal, dependiente de las circunstancias, en definitiva, sin una orientación que defina las coordenadas de su vida y el recto ejercicio de su libertad. Desde la óptica antropológica clásica, la persona humana se encuentra a sí misma cuando orienta su libertad mediante un compromiso, mientras se diluye cuando deja su proyección futura al azar, al protagonismo de las circunstancias, a la fuerza de lo desconocido, enajenando así su propia vida y quedando encadenado a lo pasajero, a lo trivial, al mero presente. Quien no sabe comprometerse, no logra vivir en la dimensión más profunda su condición de persona, ya que el compromiso no sólo no suprime la libertad, sino que es fruto del ejercicio más completo y acabado de la misma.
El amor que alcanza su plenitud busca perpetuarse. El deseo de que el amor dure “para siempre” es algo natural en quienes han alcanzado ese grado de amor que no busca solamente “relacionarse”, sino que impulsa a salir de sí mismos para darse y acoger al otro (el amor de donación), buscando su bien como algo propio.
El único medio que el ser humano tiene de perpetuar su amor es a través de un acto en el que compromete la capacidad de amar ante el otro para toda la vida. Los amantes son los que se quieren, los esposos son los que, además, quieren quererse, es decir, comprometen libremente su amor presente y futuro.
El compromiso queda contenido y expresado en el consentimiento matrimonial, que es el momento constitutivo del matrimonio y por ello precisa una determinada forma de celebración. La celebración del matrimonio nada tiene que ver con una burocracia vacía de contenido, con un papeleo que simplemente formaliza algo que tendría existencia por sí mismo y con plena independencia. Sin expresión formal y pública el compromiso no pasa de ser un mero deseo o aspiración. El amor-sentimiento no funda nada porque no puede mantenerse por largo tiempo. Los enamorados tienen que tomar una decisión (¿qué hacemos de nosotros?): o bien dejar morir ese amor, o bien hacerlo madurar, fundando ese amor en la instancia superior: en un compromiso fruto de una decisión libremente asumida y públicamente manifestada.
La existencia del compromiso marca la esencial diferencia entre el matrimonio y las situaciones de convivencia de hecho: podemos decir con D´Agostino que quienes conviven quieren su relación como jurídicamente descomprometida del mismo modo y con la misma intensidad que los cónyuges quieren su relación como conyugal, es decir, jurídicamente comprometida o comprometida en justicia, que es lo mismo[5].
En las sociedades occidentales se está tendiendo a difuminar este momento que es fundamental en la vida de las personas. La extensión del fenómeno social de las uniones de hecho, y su reconocimiento jurídico, ha llevado en la práctica a banalizar un acto que es esencial en la constitución de la familia. El amor que no se consagra y compromete en el pacto conyugal es un amor malogrado que, tarde o temprano terminará por desvanecerse y disolverse en la nada.
Es la dinámica propia del amor. Dice Benedicto XVI: “éste es un proceso que siempre está en camino: el amor nunca se da por concluido y completado; se transforma en el curso de la vida, madura, y precisamente por ello, permanece fiel a sí mismo”[6].
3. En tercer lugar, casarse significa hacerse recíprocamente cónyuges, a través del consentimiento, constituyendo la primera relación familiar, que no se borra mientras viva la otra persona.
El acto de donación de sí mismo es un acto soberano, el acto de libertad por excelencia, por el que cada ser humano ejercita su capacidad de construir su propio ser en relación. La identidad de la persona se configura no sólo en virtud del propio desarrollo autónomo sino también y sobre todo a través de las relaciones, y en primer lugar de las relaciones familiares: cada uno de nosotros somos en primer lugar hijos de alguien, hermanos de alguien, o padres o madres de alguien.
Acabamos de decir que el matrimonio es un acto de “entrega”, de “donación”, recíproca de las personas de los cónyuges. En consecuencia, la unión matrimonial implica una “copertenencia” entre los esposos que afecta a la persona en su modo de ser, creando una nueva identidad. El varón puede decir que la mujer “es suya”, “es su mujer”; y la mujer puede decir que el varón “es suyo”, “es su marido”. Al casarse, el varón se convierte en “marido de” y la mujer en “esposa de”. ¿Y qué es eso, sino establecer una nueva identidad, una identidad relacional?
El matrimonio engendra pues la primera y más fuerte de las relaciones familiares: la de ser cónyuges. La identidad de cónyuge tiene la misma naturaleza que las identidades que tienen su origen en la sangre (filiación, paternidad y maternidad, fraternidad). De hecho, algunos autores dicen que puede considerarse incluso más fuerte, porque entre padres e hijos no hay co-pertenencia, mientras sí la hay entre los esposos. En todo caso, son identidades ontológicas de carácter relacional, que no se pueden cancelar.
Una vez creada, la relación familiar subsiste con independencia de la voluntad de los sujetos de la relación. La noción de “ex-familiar” − ex-padre, ex-hijo, ex-hermana − no ha encontrado arraigo en occidente, mientras que ha tomado carta de naturaleza la noción de “ex-marido” o de “ex-mujer”, porque se piensa, equivocadamente, que esta relación es meramente externa o legal y no una auténtica relación familiar que alcanza los niveles más íntimos de la persona, como hemos explicado más arriba.
4. Por último, casarse significa constituir una nueva realidad distinta de los individuos que la componen ante ellos mismos y ante la sociedad. (Nos referimos a la intrínseca dimensión social del matrimonio y de la familia).
El matrimonio lo constituyen, siguiendo la inclinación natural, los contrayentes por su decisión soberana; son ellos y sólo ellos los protagonistas. La sustancia matrimonial consiste en la existencia de una verdadera voluntad conyugal entre un varón y una mujer: la voluntad de darse y aceptarse como esposos, de manera exclusiva y definitiva. Esta voluntad es la única capaz de dar vida al autentico vínculo conyugal.
Digo esto porque no pocos piensan que “les casa” la autoridad pública de turno (ya sea civil o eclesiástica) y que la misma autoridad, cuando sea preciso “les descasará”. Es entonces cuando en la conciencia de las personas se oscurece la verdad del matrimonio como realidad interpersonal, como fenómeno que tiene por únicos protagonistas a los contrayentes en su decisión soberana de entregarse conyugalmente.
¿Significa esto que la forma o las formalidades legales no tienen importancia alguna a la hora de reconocer dónde hay un auténtico matrimonio? En absoluto. Las formalidades legales del matrimonio son requisitos exigidos por la naturaleza social –y no privada– del pacto conyugal. Todo matrimonio, para ser autentico compromiso conyugal debe celebrarse ante la comunidad que lo “reconoce” como elemento constitutivo del tejido social, como fuente de relaciones sociales primarias (conyugales, paterno/materno-filiales, fraternales). El momento de la celebración legal y social, da certeza sobre la existencia del matrimonio y sobre la autenticidad del compromiso conyugal.
La historia de amor descrita magistralmente por León Tolstoi en una de sus más famosas novelas puede servir para ilustrar esta idea. El romance de Ana Karenina y el conde Vronski no logró convertirse nunca en un verdadero matrimonio, y no porque le faltara ninguno de los ingredientes subjetivos del amor –sentimientos intensos, sacrificio personal, vida en común– sino sobre todo porque era un amor ilegítimo, una relación adulterina. Se trataba de un “no reconocimiento” por parte de la sociedad plenamente justificado. Sin reconocimiento social no hay matrimonio, porque el matrimonio no es cosa exclusiva de dos.
Buena experiencia ha proporcionado la historia de lo que supuso la plaga de los llamados “matrimonios clandestinos”: uniones en las que se daba el libre consentimiento de las partes, pero que eran contraídas sin ningún tipo de formalidad. Fue tal la inseguridad jurídica que originó el extenderse de esta práctica, que la Iglesia tuvo que tomar cartas en el asunto, obligando bajo pena de nulidad, a contraer en la forma jurídica prescrita por el Derecho canónico. Se inventó así en el Concilio de Trento el “matrimonio legal”: es decir, por primera vez se constituyó la forma jurídica como requisito obligatorio de la validez del matrimonio. Desde entonces, la ceremonia aparece necesariamente unida al consentimiento como requisito para la válida constitución del vínculo.
En realidad, quienes eligen prescindir de toda celebración matrimonial, casi siempre rehúyen del compromiso que el matrimonio lleva consigo: las uniones de hecho son el camino emprendido por aquellos que sólo quieren vivir intensamente los aspectos afectivos y pasionales del matrimonio, sin pretender afrontar ninguna responsabilidad personal y jurídica del amor que les lleva a unirse. Quienes así viven, están atados únicamente por las engañosas promesas del amor erótico; se repiten el “para siempre” de los enamorados, pero no son capaces de decirlo en voz alta y en presencia de todo el universo.
Cualquiera puede tener un compañero o compañera sentimental sin necesidad de contraer matrimonio. Pero las relaciones sexuales sin voluntad de compromiso, no son una realidad susceptible de ser presentada y celebrada en sociedad, sencillamente porque en ellas se encierra la mera caducidad de los hechos, la contingencia de los sentimientos, la levedad de lo que hoy es y mañana dejará de ser. Sin compromiso no hay amor conyugal, decíamos antes, ni puede haber matrimonio. Falta pues, en estos casos, la auténtica sustancia del matrimonio: la voluntad de entregarse al otro comprometiendo la existencia futura. Hay sólo voluntad de vivir el hoy y el ahora juntos mientras dure y hasta que dure el afecto mutuo, un afecto que, como tal, necesariamente se desvanecerá con el paso del tiempo.
Por otra parte, una forma externa y legal carece de significado matrimonial si no cuenta con la sustancia que la sustenta y aporta el contenido. No es la forma lo que hace la sustancia. La legalidad no puede cambiar la realidad natural. El legislador actúa de manera abusiva, extralimitándose en su poder cuando pretende, por vía legal redefinir el contenido (la sustancia) de lo que es el matrimonio; cuando esta extralimitación se produce en aquellas adulteraciones que desvirtúan el “uno con una” y el “para siempre”, la realidad natural tiende a sustituirse por una simple situación legal. Se podría aplicar a estos intentos lo que dice el refrán castizo: “aunque la mona se vista de seda, mona se queda”. Se trata de “matrimonios” en el plano meramente legal, sin que sustancialmente pueda hablarse de matrimonio. En tales sistemas legales el “matrimonio” acaba siendo un término amplio y ambiguo que abarca relaciones muy diferentes, con contenidos tan diversos y contradictorios como la torre de Babel, de modo que, en la práctica, lo único que parecen tener en común es el hecho de las formalidades legales necesarias para contraerlo.
Estas situaciones no dejan de ser muy lamentables, puesto que no sólo causan confusiones entre la gente de a pie, impidiendo comprender la sustancia matrimonial, sino que perjudican gravemente a quienes quieren constituir una verdadera familia, pues ven equiparados sus derechos a otras uniones que no quieren ni pueden adquirir las obligaciones personales y sociales que sólo son propias del pacto conyugal.
El matrimonio y la familia, como base y principio del desarrollo de la persona y de la organización social, son un elemento fundamental del bien común de la sociedad. Este bien común es el que exige un adecuado sistema de Derecho de familia, que reconozca la función social insustituible de la familia de fundación matrimonial.
Conclusión
Como decía al principio, el objetivo de estas consideraciones no ha sido otro que pensar en voz alta sobre el significado del matrimonio. Indudablemente, saber lo que significa casarse es muy importante, pero no basta. Es necesaria también la capacidad de realizar en la propia vida lo que implica el matrimonio y una voluntad efectiva de llevarlo a cabo. Esa capacidad se encuentra en la naturaleza humana, pero debe ser educada en y por la familia. En efecto, el gran y definitivo reto de las familias en la actualidad es la educación de las generaciones futuras para formar nuevas familias: es allí donde se juega de veras el futuro de esta institución esencial. Educar a los hijos como personas capaces de darse, de comprometerse, de formar familias estables que contribuyan a configurar una sociedad realmente más humana, en cuanto más capaz de acoger y proteger a la persona humana.
Montserrat Gas Aixendri
Instituto de Estudios Superiores de la Familia
Universitat Internacional de Catalunya
[1] R. Navarro-Valls, Matrimonio, familia y libertad religiosa, en “Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado”, n. 12 (1996), p. 192.
[2] C. Martínez de Aguirre, ¿Nuevos modelos de familia? En La familia, paradigma de cambio social, Instituto de Estudios Superiores de la Familia, Barcelona 2008, 276.
[3] Benedicto XVI, Encíclica Deus Charitas est, n. 17.
[5] F. D´Agostino, Linee per una filosofia della famiglia, Giuffrè, Milano 1991, p. 153.
[6] Benedicto XVI, Encíclica Deus Charitas est, n. 17.