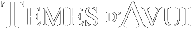Año sacerdotal, verdad del sacerdote
Este año sacerdotal nos ofrece la magnífica posibilidad de adivinar el núcleo espiritual que sostiene en todo tiempo al sacerdote en el ejercicio de su vida ministerial. Se trata de agradecer el testimonio de san Juan María Vianney para que, de su mano, podamos descubrir el núcleo vital  que hay detrás de la actitud generosa de tantos sacerdotes en la Iglesia. Todos ellos han creído en la vocación recibida desde la serenidad proporcionada por la unción de un misterio de fidelidad que nunca han puesto en duda, ya sea en medio de procesos de cambio, de periodos de crítica amarga o ante las amenazas secularizadoras del mundo. El Papa Benedicto XVI sabe bien que los sacerdotes santos son también hoy en día una realidad estimulante. Pero seguro que no ignora que, junto a ellos y, como miembros de una misma fraternidad sacramental, otros, en cambio, experimentan que el don del sacerdocio ministerial deja de ser lo más esencial, el eje unificador de todo su vivir, hasta considerarlo un añadido o un puro suplemento.
que hay detrás de la actitud generosa de tantos sacerdotes en la Iglesia. Todos ellos han creído en la vocación recibida desde la serenidad proporcionada por la unción de un misterio de fidelidad que nunca han puesto en duda, ya sea en medio de procesos de cambio, de periodos de crítica amarga o ante las amenazas secularizadoras del mundo. El Papa Benedicto XVI sabe bien que los sacerdotes santos son también hoy en día una realidad estimulante. Pero seguro que no ignora que, junto a ellos y, como miembros de una misma fraternidad sacramental, otros, en cambio, experimentan que el don del sacerdocio ministerial deja de ser lo más esencial, el eje unificador de todo su vivir, hasta considerarlo un añadido o un puro suplemento.
Es verdad que todos ellos buscaron, más o menos acertadamente, la mejor manera de reflejar y responder a las exigencias de Cristo Pastor de forma desinteresada y con gran capacidad de sacrificio. Pero ahora, al inicio del nuevo milenio, el debate es otro. Sería una lástima que este año sacerdotal fuera una oportunidad perdida en la que una profunda reflexión, suscitada por el Santo Padre, se redujera a un diálogo estéril sobre si el sacerdote o el obispo debe ser o no una copia del párroco de Ars, de sus virtudes o de su fisonomía sacerdotal. Pienso que un planteamiento más sensato debería buscar la auténtica causa que ha situado a muchos sacerdotes como en una especie de intemperie espiritual. A merced de falsas interpretaciones sobre la propia identidad y la propensión a discutirlo todo, se han quedado sin fuerzas para ocupar su puesto de guardia y, desde allí, amar, contemplar y sobrellevar toda la vida del Pueblo de Dios merced a la gracia del carisma pastoral y de la participación en el Sacerdocio de Cristo posibilitada por el Sacramento del Orden. Esta llamada crisis sacerdotal postconciliar ha recibido, gracias al magisterio pontificio, un recuperado equilibrio y una gran clarificación doctrinal.
Pero, quizás, lo más decisivo que nos ofrece a todos los sacerdotes del mundo este año de gracia es la aplicación del criterio que el Papa Benedicto no deja de interpretar, como una melodía de fondo, en todas las dimensiones de la vida de la Iglesia: la hermenéutica de la continuidad. Y en este sentido sí podemos decir que entre san Juan María Vianney y los sacerdotes, obispos y presbíteros de hoy, hay una savia única y perenne. En el conjunto de la espiritualidad sacerdotal y, particularmente, de la santidad a la que el sacerdote está llamado desde su estado de vida, habrá que prestar atención a una serie de interrogantes que intentaremos responder a través de este artículo.
No sería absurdo preguntarse: ¿por qué surge a menudo una experiencia de sintonía y admiración de muchos sacerdotes jóvenes hacia otros de edad muy avanzada al captar en ellos un corazón pastoral de gigante? ¿No es verdad que los mismos fieles saben apreciar cuándo el sacerdote que tienen delante irradia un sentido inexplicable que unifica y proyecta su ministerio más allá de su personalidad y acción? ¿A qué núcleo espiritual se refieren ambas sensaciones? ¿Qué realidad personal se esconde en el hecho de presidir cotidianamente el altar, cara a Dios y a los hombres, o cuando se invoca al Espíritu en los Sacramentos? ¿Qué entramado interior es capaz de sostener toda una vida arraigada en Dios y orientada hacia su pueblo? ¿Qué se respira en un trato humano que ya no puede ser más que pastoral? ¿Cuál es el dinamismo de su oración, que le pide una unión íntima y sometida? Digamos, finalmente, que la vida mística del sacerdote interesa a toda la Iglesia. Mientras el Pueblo de Dios recibe el servicio del sacerdote, la comunidad no deja de preguntarse sobre el secreto que, con calidad específica, habita en la vida de quien en medio de ellos es transparencia gloriosa del amor de Cristo Cabeza y Pastor.
El ministerio del sacerdote y la glorificación de Dios
La vida mística cristiana es radicalmente sacramental. Tiene su origen, crecimiento y desarrollo en el ambiente vital de los Sacramentos. No es más que el pleno desarrollo de la vida de Cristo resucitado comunicada en los Sacramentos, y el crecimiento de esta vida en el bautizado bajo la acción del Espíritu Santo. La mística cristiana es una vida intensamente cristificada como participación en el misterio pascual en el espacio vital de la Iglesia. Es mística porque esta vida se puede detectar de alguna manera, registrarla en el corazón y proyectarla en todo el vivir.

La continua interacción sacramental y vital entre Cristo y su ministro, inaugurada por el sacramento del Orden, engendra la conciencia de estar poseído por el Señor. Por eso, la comunión del ministro con las funciones que realiza debe ser contemplativa. El fruto de una vida sacerdotal contemplativa no puede ser otro que la gracia de la unificación espiritual: escuchar como maestro y escuchar como discípulo, santificar como ministro y ofrecerse a Dios en sacrificio, conducir como pastor y dejarse guiar como parte del rebaño. Las notas que identifican la praxis contemplativa cristiana son precisamente esta receptividad, apertura y pobreza que ayudan a asumir el mismo ministerio como eje fundamental de la vida espiritual.
Para él mismo y para la Iglesia, el sacerdote es testigo del don definitivo de Dios. Por este motivo, no puede agotarse en el hecho de explorar la calidad mística de la misión divina que se le ha confiado y que lo transforma interiormente. El sacerdote interpreta a Dios, es el eco de su voz, su tabernáculo, el signo histórico y social de su presencia, el hogar ardiente de irradiación de su amor a los hombres. Con la vida y el ministerio procura, pues, la gloria de Dios Padre en Cristo y el progreso de los hombres en la vida divina. Como signo personal de ofrenda permanente y de intercesión perpetua, debe hacer visibles todas los posibles aspiraciones de correspondencia al Amor. Si Cristo vivifica la comunidad con su Sacerdocio permanente, es bien cierto que el sacerdote comparte su mismo amor como dador de vida. El mundo será la oportunidad para recibir, en la cuna de la oración, todo lo que deberá ser transformado en aspersión de bendición, llevando a cabo la obra que Dios se ha propuesto realizar. Todas las acciones ministeriales estarán, pues, ordenadas a una finalidad precisa, a la que tiende toda la Iglesia: la glorificación del Padre en el seno de la comunidad de redimidos junto con Cristo, el siempre presente.
Las aspiraciones de la gracia sacerdotal
Se trata de una nueva experiencia de Dios mediante la implicación del sacerdote en la edificación de la Iglesia, en la interiorización del buen Pastor y en la configuración existencial en la cruz. Los momentos culminantes de la unión amorosa del ministro con Aquél que personifica son momentos del ministerio: la plegaria eucarística (la cima de la dimensión litúrgica), la oración en el corazón del buen Pastor (cima de la dimensión personal) y la oración que es consecuencia de vivir y actuar sacramentalmente en la persona de Cristo (la cima de la dimensión pastoral).
Así, el sacerdote irá descubriendo mejor lo que posee, se percatará de todo lo que dispone como apoyo espiritual y místico, y llegará a esa integración, que tan admirablemente ha realizado el magisterio postconciliar, entre la transformación ontológica realizada por el sacramento del Orden, la configuración con Cristo como Cabeza y el ministerio como servicio de edificación eclesial. Todo ello sin ningún otro objetivo que servir mejor, ocupar idóneamente su lugar, superadas ya las tradicionales sospechas de generar distancias, gremios o falsas superioridades. Es un derecho que también tienen los fieles.
El sacramento del Orden le ha habilitado para una nueva vida espiritual con capacidad específica de sentir y de obrar (como es propio de todos los demás Sacramentos). El sacerdote se encuentra en una nueva situación eclesial, antes que individual, para estimar la medida de Cristo, Cabeza y Pastor. Su existencia está vertebrada por un carisma pastoral dinámico sostenido por dos elementos básicos: la conciencia de ser instrumentos preferidos (Dios no utiliza su instrumento sin que, una vez utilizado, quede igual en sí mismo) y la comprensión progresiva de todo lo que deberá sufrir por el hecho de llevar el nombre de Cristo, por participar de su Sacerdocio en su misma persona.
Esto lleva a una necesaria autoestima. El sacerdote ha jugado demasiadas veces con ella. Cuando falta, fácilmente se originan desánimos, hay una comprensión débil del sacerdocio o, al menos, una identidad interesadamente abierta sin capacidad para suscitar ilusiones para un proyecto espiritual concreto. Autoestima que incluye, incluso, la renuncia a la propia aventura espiritual para quedar determinado por la vida de la comunidad concreta que se preside en nombre de Cristo. Tomar conciencia de la específica vida en el Espíritu no significa gloriarse de ser un supercristiano ni de haber optado por un modelo sacerdotal concreto. Más bien es conocer el propio corazón, encontrar la articulación espiritual básica de una vida como la del sacerdocio ministerial capacitada por Dios mismo y, por tanto, idónea para llevar a cabo su propósito.
El sacerdote, icono de las manos divinas que atraen todos
El sacerdocio ministerial es, en el momento presente, el icono del siempre Presente. Y para serlo, puede decir que no es libre, que lo liga una pertenencia. Si el sacerdote tiene el riesgo de olvidar lo que es, el pueblo, en cambio, no lo olvida. Así responde el pueblo en el Misal Romano: «Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, y también para nuestro bien y de toda su santa Iglesia». El pueblo santo no deja de recordarle el núcleo que concentra el servicio que lo domina, no ignora su compromiso en el misterio que se expresa con el icono de sus manos. En este sentido, hoy podemos volver a decir –con cierta tranquilidad teológica, espiritual  y pastoral– que el sacerdote (obispo y presbítero) no es un hombre como los demás. No sólo porque sus ocupaciones impiden que sea de otra manera, sino porque la paternidad espiritual lo lleva al don de sí mismo para los que le esperan. Aunque la voz del mundo insista: «es sólo un hombre», sacramentalmente no tiene otra manera de ser hombre que ser pastor, imagen viva del único Pastor. Si su amor no es pastoral, su manera cristiana de amar presentará una desviación que la desnaturaliza. Si no es amor pastoral, será un amor ficticio, imaginado, falso. Personalizar la caridad de manera que se convierta en pastoral será vivir sin provisiones, con un alimento totalmente nuevo. El sacerdote ya no se podrá decir sólo hombre, sino ministro de Cristo.
y pastoral– que el sacerdote (obispo y presbítero) no es un hombre como los demás. No sólo porque sus ocupaciones impiden que sea de otra manera, sino porque la paternidad espiritual lo lleva al don de sí mismo para los que le esperan. Aunque la voz del mundo insista: «es sólo un hombre», sacramentalmente no tiene otra manera de ser hombre que ser pastor, imagen viva del único Pastor. Si su amor no es pastoral, su manera cristiana de amar presentará una desviación que la desnaturaliza. Si no es amor pastoral, será un amor ficticio, imaginado, falso. Personalizar la caridad de manera que se convierta en pastoral será vivir sin provisiones, con un alimento totalmente nuevo. El sacerdote ya no se podrá decir sólo hombre, sino ministro de Cristo.
Similar en todo a sus hermanos, el sacerdote sabe que Dios le ha hecho poderoso y solitario. No puede olvidar que, a la vez que está en el combate, en el campo de batalla, en el ejercicio del ministerio, la parte más íntima de sí mismo permanece en la cima de la montaña, en medio de la nube (cf. Dt. 9 0,9-11).
La realidad de una intimidad inmolada
Por un don peculiar, por la fuerza de una nueva vocación, el sacerdote ha dejado libremente una parte de sí mismo, la más íntima, en la cima. Esto no quiere decir vivir sin intimidad. El sacramento del Orden también le ha conferido una fuerte consistencia afectiva: la intimidad, los sentimientos, los afectos de Cristo Cabeza de su Cuerpo y Pastor de su pueblo, Esposo de la humanidad y Sacerdote del cosmos.
Si a pesar de la gracia del Sacramento recibido, la intimidad del sacerdote sólo es psicológica, suya, entonces tratará de colocarla aquí o allá y, en el ejercicio del ministerio, se extraviará con facilidad. En cambio, si su intimidad está en la nube, esto es, con el Señor, en el ejercicio consciente del ministerio podrá dar la vida al mundo con su muerte, sostenido por la intimidad de Cristo Sacerdote. De ello se hace consciente rezando en voz baja: «Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, que por voluntad del Padre y con la cooperación del Espíritu Santo has dado la vida al mundo con tu muerte, por tu Cuerpo y por tu Sangre (...)». Esta oración secreta del Misal Romano acentúa la íntima estructura de la mediación de Cristo en el ministerio e invita al sacerdote a entrar en la celebración asumiendo algo de ella, como imagen viva del misterio celebrado, imitando lo que trata.
Lo que define la personalidad cristiana en el sacerdocio ministerial es la acción de Dios, su obra en él, sus dones irrevocables. Por gracia de Dios es lo que es. Pero puede suceder que el sacerdote intente probarse a sí mismo. En verdad no ignora el ideal, lo que sabe que ha de hacer, lo que configura su vida, lo que depende de él...; pero, a menudo, trata de encontrar el límite de resistencia para no hacerlo. Entonces tiembla toda la construcción, y sólo en una situación extrema pondrá remedio. Es una praxis, espiritualmente hablando, bastante corriente como tentación ordinaria en cualquier vocación cristiana.
Cuando el sacerdote intenta huir imaginando ser otra cosa, termina midiendo su vida con parámetros periféricos a su condición sacramental. Por la oración y la fraternidad sacerdotal, acabará viendo que la obra de Dios en su intimidad es más real que la realidad humanamente visible, a veces, tan triste y desconcertante. Por eso puede estar siempre contento en el Señor, contemplar lo que Él ha hecho, ver los frutos de la gracia sin ignorar la base, la condición humana que lo sostiene con todas las resistencias que también Dios conoce y ha llamado.
Signo de contradicción que crece a la sombra de la cruz
La Eucaristía da al sacerdote una nueva significación: entre el estado de Cristo víctima y la ofrenda que la Iglesia hace de sí misma como víctima. La sombra de la cruz es una oportunidad para vivir y morir de amor mientras se congrega a un pueblo santo. Cuanto más el sacerdote se arrime al Crucificado, más conseguirá la sencillez. Cuanto más configure su vida al misterio de la cruz para ofrecer un servicio, una ciencia de amor, más se encontrará entre sus hermanos, semejante en todo a ellos, pero también con un secreto que la convivencia cotidiana no será capaz de descifrar del todo. Vive cercano a todos, pero hay una parte inaccesible; puede ser transparente como nadie, pero sigue siendo misterioso. En cierto modo, el sacerdote huye de toda definición. Entre sus hermanos, en medio de ambientes que mudan constantemente, hay una consistencia que permanece, que no se estropea, un amor que no pasa.

Las personas abren o cierran sus conciencias al sacerdote. Aunque a menudo lo ignoran, el testimonio sacerdotal es para ellas una protesta de la conciencia o una llamada de Dios. Es también quien se dedica a inquietar, a sugerir, a gritar, a sacudir la falsa y cómoda tranquilidad que se han construido los hombres que se creen autónomos, autosuficientes. Por el profetismo apostólico del sacerdote, de alguna manera no se le perdona que evoque perpetuamente, de generación en generación, a Aquel que ya se creía eliminado para siempre. Sacerdotes, pues, como signos de contradicción a imagen del siervo sufriente, de Cristo manso y humilde en la aceptación de los sufrimientos.
La verdad engendra odio. Cristo ha sido el primer odiado (cf. Jn 15,18). El sacerdote no se hace la ilusión de que amando al mundo, el mundo quedará convencido automáticamente, sin ninguna dificultad. La historia de la Iglesia y de los Santos confirma continuamente que, cuando se ama al mundo desde Dios, suele despertarse el odio del mundo hacia la Iglesia. Una Iglesia que, como Cuerpo místico y real del Señor, está siempre bajo la mirada del pecado de los hombres. Cuanto más auténtica y conscientemente viva la Iglesia de Cristo, más no la soportará el mundo. Pero no por ello abdicará de la misión a la que ha sido enviada: transformar al mundo asumiendo la condición pecadora del mundo, como lo hizo Cristo. La Iglesia sabe que la verdad de las acciones de los hombres no se agota aquí, sino cuando se oponen o no al juicio del único Justo. La sombra de la cruz será siempre el terreno libre donde el sacerdote podrá recibir una instrucción escondida a los sabios y a los entendidos.
Contemplativo y artífice de la única comunión posible
El sacerdote es un contemplativo de la belleza de la comunidad, del Artista que la ha constituido. Por ello, se pone al servicio de todos y, estrictamente, no es de nadie. No tiene derecho de propiedad y, a la vez, le atrae la locura de ser todo. Como lo fue Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía. Testimonio del Padre, «que hace salir el sol sobre buenos y malos» (Mt 5,45), no es prisionero de nadie, ni de la familia, ni de la nación, ni de la cultura. Como «hermano universal», el sacerdote se hace con todos para reconciliar en Cristo. Una vez más, el Pueblo de Dios lo tiene muy claro, tiene un sentimiento muy vivo y convincente de esta vida sacramental. Dios es de todos y, por tanto, el sacerdote lo reflejará con claridad. En este sentido, es sintomático observar la equivocada falacia que mantienen algunos que, por razones siempre dolorosas, han abandonado sus compromisos sacerdotales y que, de hecho, han renunciado a esa «impersonificación». A menudo se proponen mantener las mismas relaciones, amistades o ambientes que frecuentaban anteriormente como sacerdotes. Han olvidado que si le querían personalmente es porque reconocían en él la voz del único Pastor. Es el síntoma de una instrumentalidad que, quizás ya antes de la secularización, se malvivía en su más pura razón de ser. Recordemos: Dios es de todos, Dios no tiene partido. En un mundo tan dividido, irritado y fragmentado, el sacerdote es artífice de la única comunión posible en torno al Resucitado, de la nueva humanidad centrada en Él. La Liturgia le hará cantar que todas las naciones llegarán a ser un solo pueblo, el nuevo Pueblo de Dios.
El sacerdote en el mundo, pero también todo el mundo en el sacerdote, le acredita ante Dios y lo introduce en su vida. No puede tratar a cada uno sin tener presente a la comunidad entera que debe ser presentada un día como un solo Esposo. En la persona de la Iglesia, hace posible y visible la culminación de los miembros del Cuerpo con su Cabeza y, a la vez, es la transparencia de la Cabeza para todo el Cuerpo. Se presenta, pues, como imagen del diálogo continuo que Cristo mantiene con el Padre, que tiene como fruto la efusión del Espíritu Santo, y cuando Cristo con su Cuerpo se dirige al Padre. Velar por una comunión que ha merecido la Sangre de Cristo no se hace sin ser consumido por ella. Por eso el sacerdote lleva las señales del holocausto que lo ha constituido en lo que es.
Morir al mundo para que vivan los hermanos
No es una bonita metáfora. Hay una muerte que la misma Iglesia le pide. El Papa Pablo VI en la encíclica Sacerdotalis Coelibatus señaló la dramática evidencia con que los sacerdotes comparten la misma suerte de Cristo. La vida sacerdotal, por el sacramento del Orden recibido, ha sido incorporada a un estado continuo de holocausto. El anonadamiento voluntario del sacerdote expresa que él no es más que Aquel que lo ha enviado y que con una vida, aparentemente de muerte, puede dar frutos misteriosos de vida. Y puede vivir esto junto a la indiferencia de tantos como una pasión voluntariamente aceptada, a imagen de lo que sucedió una vez por todas en el Gólgota. Es la ofrenda de Cristo que afecta incluso a los que la ignoran y la personalización del sacerdote en su estado de Víctima. Toda la dimensión de ofrenda de sí mismo, de martirio, pertenece a la vena esencial del sacerdocio ministerial y no puede ser sustituida. En caso contrario, la vida del sacerdote no es más que una actio, una actividad al servicio del Evangelio, y no una passio. Si fuera así, la espiritualidad contemporánea del sacerdote quedaría mutilada del combate gigantesco entre Cristo y el mal por miedo al sufrimiento.
La postración del ritual de Órdenes sitúa al sacerdote como un muerto entre los vivos (cf. Mt 17,6). Después, una vez de pie, si los ordenandos miran alrededor, ya no ven nada más que a Jesús (cf. Lc 9,8). Cristo, por la voz de la Iglesia, les dirá que, además de destruir y exterminar toda hipocresía, también pueden construir y plantar (cf. Jr 1,10). No serán más que el Maestro, sino como Él, que se ha hecho siervo y esclavo para curar y salvar. Este es todo el poder del sacerdote en el mundo: buscar la oveja perdida, ser el médico de las almas sufrientes. En la plegaria eucarística levanta las manos, rendido al misterio, como primer educador en la verdadera sumisión, acogiendo al mundo y a la asamblea que celebra el misterio pascual como intérprete y armonizador de un diálogo que Dios ha inaugurado con la efusión el Espíritu. La paz interior y la unidad de vida del sacerdote provienen de creer con la fe de la Iglesia y no mirar a la propia debilidad.
Fijémonos en la humildad de las apariencias con que se perpetúa sobre la tierra el sacerdocio ministerial. En el fondo, hay en él algo que siempre es actual, que siempre es nuevo. Vive en el mundo para salvarlo, a la vez que vive también, pero fuera del mundo, para salvarse a sí mismo (cf. Jn 17,11; Gal 6,14). Aunque el sacerdote ya no forme parte del abanico de las ocupaciones profesionales o se le acuse de ser una antigualla, de hecho, va por delante, prepara y muestra. Porque habla un lenguaje eterno, no se le escucha.
El pueblo desagradecido no se percata de que hay quien vela por él, ni de la dedicación que le hace estar en el puesto de guardia, ni de la vida que todos pueden recibir a través de su ministerio. Concilia a costa de su vida. Mientras hay quien se sirve de la fuerza armada para conquistar el mundo, la fuerza del sacerdote o del obispo es el desarme y el «poder todo en Aquel que conforta» (Flp 4,13). Podríamos decir que no hay nada más pequeño que el sacerdocio ministerial, pero también es testimonio de algo grande: del Reino de Dios entre los que sufren, los que caen, los que necesitan la salvación. Será el más querido o el más odiado, el hermano más íntimo o el único adversario, pero la vida sacerdotal atrae porque, en medio de los tesoros de la tierra que la polilla consume (cf. Mt 6,20), habla de la perla preciosa del Reino (cf. Mt 13,46). Atrae porque no es un mercenario. Es el padre de los pobres.
Rasgos místicos esenciales de la caridad pastoral
El mismo encargo pastoral de apacentar las ovejas del buen Pastor es señal de un perdón recibido y una prueba de amor. El sacerdote ha sido admitido en el conocimiento de la obra de Dios. Todo el ejercicio del ministerio está pensado para hacerlo crecer en el amor, y no para despersonalizarlo. Toda situación del sacerdote puede estar unida íntimamente a Cristo de modo que, con el amor pastoral del Señor, pueda ensanchar su corazón vacilante. El ejercicio continuo de la caridad pastoral es una verdadera ascesis, una expropiación por la que el sacerdote ha perdido el dominio sobre sí mismo. La vocación recibida es fuente, es el motivo más sólido de confianza: rodeado como está por las señales cotidianas del amor de su Señor, el sacerdote tiene motivos más que suficientes para entregarse a la empresa más grande y dejarse afectar por la realidad más pequeña.

Servidor amante de Cristo que disfruta haciéndolo amar. El sacerdote colabora en una obra de servicio: la edificación del cuerpo de Cristo. Y lo hace también en la sequedad, en la pena y en la tiniebla. Lo sacrifica todo a las libres iniciativas del Amor. En este primer tramo místico, se trata de gozar por amor y sufrir por amor. Y antes que servidor, el sacerdote es un amante y, porque es amante, sirve. Un servicio que tiene sed de vivir ignorado. Las penas interiores de origen ministerial o personal no pueden dejarlo bloqueado. Son nuevos motivos de unión con Cristo que lloró contemplando Jerusalén. En la base de esta actitud, está la conciencia viva de la propia indignidad como ministro del Señor. Conciencia de compartir la mesa llena de amargura donde comen los pobres pecadores, y hacerlo con los propios pecados ministeriales. El sacerdote está, así, ante el pecado del pueblo con su propio pecado. Cuando él mismo recibe el perdón sacramental, se convierte en memoria perpetua de la dinámica amorosa que brota de la Cruz, y eso le hace amar aún más. Así, el Maestro educa a su enviado con un optimismo realista y maduro capaz de perseverar en las pruebas.
La pena que proviene del amor es la señal de semejanza del sacerdote con el buen Pastor. Es el segundo rasgo místico que expresa el momento de amar más aunque reciba menos (cf. 2Co 12,15). En pocas palabras: es la hora de cargar con un perpetuo desengaño y de saber moverse en medio de paradojas: entre fieles tan piadosos y, a la vez tan mundanos; entre fieles tan activos y, a la vez, tan inconstantes; o, sencillamente, ver cómo se derrumban un montón de años de trabajo. Es la pena de encontrarse con la frialdad espiritual de los fieles o con la confusión de quienes no piensan en nada más que en sus cosas y no en las del único Señor (cf. Flp 20,21). Sentir de cerca el impacto de muchos que viven como si el Crucificado fuera sólo un cadáver, como si fuese una herramienta que no es buena para nada. Sentir la pena del rechazo de los que no saben lo que hacen. También Cristo fue acusado por los que recibieron de Él algún beneficio. El sacerdote ha perdonado, celebrado, acompañado, predicado, ayudado..., pero no puede olvidar que de los diez leprosos sólo volvió uno. Los cuidados y las pruebas de amor que dedica a quienes más lo conocen pueden ser olvidadas en un instante por un malentendido o por una envidia. El buen Pastor murió como un malhechor y en medio de una multitud que lo tildaba de blasfemo. Si el sacerdote es maldecido, él bendice (cf. 1Cor 4,9-13). ¿Qué haría de extraordinario si estimase sólo a los que le aman? Así el gran Sacerdote quiere purificar el amor pastoral de sus ministros de todo resentimiento o de falsa compasión hacia sí mismos. En las manos del Señor, Él lo mantendrá (cf. Salmo 36, 5, 6).
Un amigo admitido en los secretos más dolorosos y gloriosos del Divino Amigo. Es el rasgo místico que desea aspirar a una identidad de voluntades. Estimar lo que Cristo ama y amarlo en los hermanos. Hacer lo que el Esposo quiere para la Iglesia y en ella. Sufrir algo con Él y por Él. Esta es la auténtica felicidad que Cristo quiere dar a sus ministros. Esto es entrar en el gozo de nuestro Señor. El sacerdote está comprometido en un servicio recíproco. Siempre con un margen de misterio: no tiene siempre el acceso a la intención divina implicada en la acción ministerial. Tal vez lo entenderá después (cf. Jn 13,7). Mientras el Señor lleva a cabo sus designios a través de quienes son su representación sacramental, estos, a menudo, no saben a quién se dirigen sus palabras. A veces, es después de años cuando se llega a saber de qué manera se ha podido conmover un corazón.
Expertos en navegar sobre las olas de la confianza. Hablamos del cuarto rasgo místico, de la confianza que unifica interiormente, que cura las impaciencias y que hace de todas las circunstancias motivo para seguir esperando. En el contexto de una amistad que personaliza a través del carisma pastoral, ha recibido todo lo necesario. Todo está dispuesto para el bien de los que se han acreditado como servidores. Pero el sacerdote poco sabe también de cómo es guiado o preservado de tantos peligros. Al sacerdote le corresponde salir a sembrar llorando, para volver cantando de alegría con los frutos de su misión a cuestas. Y en caso de regresar abatido por el pecado, el perdón volverá a rehacer la amistad. El ministro penitente sabe que no sólo se le ha perdonado mucho, sino todo; por lo cual puede enderezarse con facilidad e invitar a hacer lo mismo. El amor recibido atrae hacia el Amor mismo. Entonces, toda limitación humana o debilidad no es un motivo definitivo de tristeza. Como ha comprendido su pequeñez, está en condiciones de no hacerse daño en las caídas.
Cristo, el buen Pastor, no cesa de atraer hacia sí mismo a los que ha llamado como instrumentos predilectos. Es infinitamente paciente. Sabe esperar cada vez que el sacerdote olvida que es alguien llamado y no un profesional que se lo ha ganado todo por méritos propios. Es instruido íntimamente para aprender a fiarse, a obedecer, a creer y ser fiel a la imagen del Esposo que espera el regreso, el arrepentimiento de la esposa infiel. Esta confianza hace que el sacerdote sea sensible de corazón; y, además, tierno, compasivo, semejante a su Maestro. Dispone de las armas y de los cuidados de Dios que actúa como una madre. La confianza en el don recibido enseña al sacerdote a vivir en el secreto del Padre. Hay un secreto para cada llamada. Para el sacerdocio ministerial, es el de saber ser centinela del pueblo también cuando ya no es imagen para nadie, ni cuando ya no es útil para nada. Cerrado con llave, en el secreto del Padre, recibe la recompensa: el Hijo le dice que no le falta nada, el Espíritu Santo lo santifica y le garantiza la comunión de amor que lo sostiene.
La nueva unión con Cristo, obrada por el sacramento del Orden, se traduce también en una nueva mirada, en nuevas intenciones y aspiraciones que van más allá del horizonte visible de lo vivido en su nombre, por Él y con Él. Sobre las olas de la confianza, el sacerdote siente de cerca lo que aún falta para la plenitud del Cuerpo de Cristo, y de todo lo que hay que trabajar para que crezca más cada día. El Espíritu penetra su secreto, lo conoce y le entrega nuevos propósitos e intereses, le atrae a todo lo que es de Cristo o habla de Él (cf. Flp 2,21). La verdadera alegría es ser padre, amigo y guía, volver amor por amor y gloriarse en la cruz (cf. Ga 6,14; Fl 4,1).
Ministro del Amor para los hermanos que son su única herencia. En la misma medida que el sacerdote sea pobre, se vuelve rico. Por este quinto y último rasgo místico, el sacerdote toma conciencia de ser ministro del mutuo conocimiento, de la caridad que perdura, y que repartiendo lo que tiene da a los pobres el afecto del amor esponsal de Cristo. Ministro del Amor que se alegra de la cosecha abundante y que recibe también la recompensa del pueblo por el que ha transcurrido la noche bregando en el combate. La alegría de Dios por el pecador que regresa es la más propia del sacerdote. De este modo, obedece a la menor insinuación del Señor. Como hijo de la consolación, muestra la fuente de toda consolación. El amor de los pobres es su mayor recompensa. Son también el refugio sacerdotal en un mundo hostil. Cuando Jesús le llama amigo, lo hace ministro del Amor, testimonio de fe: una  fe penitente, fe que acompaña, fe probada, liberada y confesada. Fe en lo invisible que el sacerdote trata familiarmente, fe en la potencia del Dios escondido y esperanza para cargar con todas las aspiraciones de la Iglesia en camino.
fe penitente, fe que acompaña, fe probada, liberada y confesada. Fe en lo invisible que el sacerdote trata familiarmente, fe en la potencia del Dios escondido y esperanza para cargar con todas las aspiraciones de la Iglesia en camino.
Cuando la hostilidad, la desconfianza o la indiferencia puedan amargar el ambiente propicio de la soledad sacerdotal, todo le recordará que él no es más que quien lo ha enviado (cf. Jn 13,16). Hay que asumir conscientemente el drama de no poder acreditarse socialmente con una vida totalmente razonable y comprendida. Ninguna adaptación será suficiente para que la locura de este hombre, consagrado a ser imagen viva del buen Pastor, interese a una multitud despreocupada o centrada en descubrir otros misterios. El sacerdote no siempre podrá contar con un mínimo de simpatía. La eficacia del misterio pascual pasa por el entierro del grano de trigo. Prolongar la misma misión del Señor le costará también el mismo precio. Cuando la vida sacerdotal experimenta el dinamismo crucificador de la Pascua, el mismo ejercicio del ministerio convierte la redención en acto.
La vivencia de la vida espiritual específica conferida por el sacramento del Orden dependerá siempre de la conciencia ministerial que tenga el sacerdote. Si él es consciente de su participación en la potencia espiritual de Cristo, entenderá mejor la relación que debe establecer con el mundo. La propia búsqueda de Dios le ha puesto a disposición de quienes deseen unirse a esta búsqueda, pero no saben cómo hacerlo. El impulso espiritual del sacramento del Orden ha vivificado interiormente un proceso por el cual toda la realidad cristiana se ha reorganizado en virtud de un nuevo centro. Ministros del amor del Padre, ministros de la Redención del Hijo y de su misión, ministros de la inagotable efusión del Espíritu.
Inmensa confianza, pues, la del sacerdote capaz de aguardar el momento favorable para él mismo y para tantos que le esperan. No es cosa suya saber el tiempo que el Padre ha fijado para que la estrella de la mañana aclare el sentido del ministerio y de la paciente espera. Lo sepa o lo ignore, instruido por el Espíritu, el sacerdote continuará en su puesto de guardia, día y noche, en nombre del rebaño y de los que están llamados a formar parte de la grey. Caridad inmolada que se difunde en la Iglesia también gracias al testimonio fiel de cada sacerdote. Ni la mediocridad decepcionante que, a veces, quiebra la vida sacerdotal podrá ensombrecer la vivificación del Espíritu a la que, tanto el sacerdote como el obispo, están llamados: a la misma misión sacerdotal y redentora de Cristo.
Si la vocación cristiana es la sal de la tierra y la luz del mundo, el estallido de luz que Dios ha vertido en el ministerio sacerdotal no puede esconderse sin que disminuya la glorificación de Dios en el mundo. Ya hace tiempo que, sobre todo por la fuerza determinante del magisterio de los pontífices postconciliares, los sacerdotes se han liberado de la impresión de que ir al abrevadero de la fuente mística, que nace del corazón del ministerio, habitúa al pecado de pastorearse a sí mismos. Corresponde a los Obispos y formadores de hoy asegurar el apoyo espiritual que hace, y hará posible, el milagro de que una frágil instrumentalidad humana pueda ser transformada en signo personal del amor de Cristo. Un apoyo espiritual que lleva a descubrir lo que impide el fracaso, que da el todo y la nada, el origen habitual del fervor y la razón de todo impulso, la verdadera inspiración para sobrellevar lo más pesado y colaborar con lo más glorioso. El descanso de vivir bajo una luz que muchos no ven.
Un futuro esperanzador espera a todos los sacerdotes. Las nuevas vocaciones sacerdotales ya no se conforman eligiendo entre un amplio panorama de modelos diversos de sacerdocio, a veces tan parciales o interesados. Desde las entrañas de la Iglesia esposa, el Señor no permitirá que nada separe al sacerdote de su Corazón de esposo. Este es el desafío que un hombre elegido como él lanza al mundo. Nunca podrá estar fuera de su tiempo el que con su «hoy» humano está inserto en el «hoy» de Cristo Redentor.
Pedro Montagut Piquet
Doctor en Teología y rector de la Parroquia de Santa María del Remei de Les Corts
Director del Instituto de Teología Espiritual de Barcelona y
profesor invitado al Instituto Superior de Liturgia de Barcelona