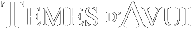La formación intelectual del sacerdote. A.Marzoa
El capítulo V de Pastores dabo vobis (PDV), dedicado a la formación de los candidatos al sacerdocio, toma como punto de partida la sugerente escena del Maestro, llamando «a los que Él quiso», «para que estuvieran con Él». Como es conocido, la articulación de este capítulo recoge las cuatro dimensiones principales de la formación: humana, espiritual, intelectual y pastoral. Bien entendido que se trata de una formación integral y simultánea –no fragmentada y secuenciada en el tiempo–, no debe pasar inadvertido el orden con el que se tratan estas cuatro dimensiones: se comienza por la formación humana, y se corona con la formación para el ministerio o formación propiamente pastoral.
El lugar de la formación intelectual
Esta indicación permite ya una primera reflexión, obvia pero que merece subrayarse ante la hipótesis de que pudiera no ser debidamente atendida: una formación espiritual que no se asentase sobre una adecuada formación en el  ejercicio de las virtudes humanas daría lugar a una espiritualidad abstracta, irreal, un punto esotérica, poco o nada atractiva. En efecto, una espiritualidad desconectada del misterio de la Encarnación engendraría aquella forma de ser piadoso que repugnaba a Santa Teresa de Jesús –significativamente criticada por su devoción a la Santísima Humanidad–, origen del estereotipo de cristiano como persona rara; destacadamente cuando ese ser cristiano tiene una inmediata visibilización social, como es el caso del religioso y más aún del sacerdote secular. ¿No es esa la imagen, fecunda en escenas discutidamente divertidas pero recurrentes en la literatura española desde el siglo de oro, también en la pintura, y más recientemente, aunque con menos imaginación y más “enclichada”, en el cine? En lo que tenga de “real” –sin descartar mucho de prejuicio e injusticia–, dicha imagen no es sino el negativo de lo que el mundo pide al sacerdote: un natural y sencillo cuidado de las formas; un vestir acompasado con el ministerio y con la edad; una prudente cercanía y afecto en el trato; un respeto a los momentos y los lugares; una piedad transparente, humana, imitable; un hablar correcto y sin afectación; un carácter contenido...
ejercicio de las virtudes humanas daría lugar a una espiritualidad abstracta, irreal, un punto esotérica, poco o nada atractiva. En efecto, una espiritualidad desconectada del misterio de la Encarnación engendraría aquella forma de ser piadoso que repugnaba a Santa Teresa de Jesús –significativamente criticada por su devoción a la Santísima Humanidad–, origen del estereotipo de cristiano como persona rara; destacadamente cuando ese ser cristiano tiene una inmediata visibilización social, como es el caso del religioso y más aún del sacerdote secular. ¿No es esa la imagen, fecunda en escenas discutidamente divertidas pero recurrentes en la literatura española desde el siglo de oro, también en la pintura, y más recientemente, aunque con menos imaginación y más “enclichada”, en el cine? En lo que tenga de “real” –sin descartar mucho de prejuicio e injusticia–, dicha imagen no es sino el negativo de lo que el mundo pide al sacerdote: un natural y sencillo cuidado de las formas; un vestir acompasado con el ministerio y con la edad; una prudente cercanía y afecto en el trato; un respeto a los momentos y los lugares; una piedad transparente, humana, imitable; un hablar correcto y sin afectación; un carácter contenido...
Formación humana y espiritual deben ir de la mano, edificándose la segunda sobre y desde un ordenado y proporcionado cultivo de la primera: una y otra son dimensiones del ser humano y cristiano que debe ser y actuar como quien es en toda la extensión espacio-temporal de su existencia. Es más, «la misma formación humana, si se desarrolla en el contexto de una antropología que abarca toda la verdad sobre el hombre, se abre y se completa en la formación espiritual» (PDV 45).
Solo después se enumera en el capítulo citado de PDV la formación intelectual. De ella se dice que «aun teniendo su propio carácter específico, se relaciona profundamente con la formación humana y espiritual, constituyendo con ellas un elemento necesario; en efecto, es como una exigencia insustituible de la inteligencia con la que el hombre, participando de la luz de la inteligencia divina, trata de conseguir una sabiduría que, a su vez, se abre y avanza al conocimiento de Dios y a su adhesión» (PDV 51).
La necesidad de la formación intelectual
La necesidad de la formación intelectual viene específicamente justificada por «la naturaleza misma del ministerio ordenado», y «manifiesta su urgencia actual ante el reto de la nueva evangelización a la que el Señor llama a su Iglesia» (PDV, 51). Se puede decir que, si siempre fue necesaria esa formación –por «la naturaleza misma del ministerio ordenado»–, hoy es particularmente exigente en el contexto social e histórico en el que la Iglesia debe desempeñar su tarea evangelizadora. Desde el punto de vista de la persona del sacerdote, se puede afirmar, además, que una formación humana y espiritual –si fueran posibles– desconectada de una acompasada formación intelectual, daría origen a un ejercicio empobrecido del ministerio sacerdotal; un desempeño, además, que se quedaría empequeñecido y aislado, al no ser capaz de encarar con respuestas cabales el discurso intelectual y la dinámica de la sociedad en la que desempeña su ministerio. Ese ministerio tendría que comparecer en el campo de batalla –permítasenos la expresión, para nada belicista– con pertrechos muy escasos y armas desproporcionadas.
Es justo además, reconocer –ya desde Presbyterorum Ordinis y Optatam Totius, pero ahora más específicamente con PDV–, la determinada solicitud de la Iglesia por dignificar el ministerio sacerdotal secular, rompiendo así una inercia de siglos en la que –con notabilísimas excepciones– ha venido considerándose como un sacerdocio de mínimos en cuanto a exigencias de preparación intelectual y presencia social. Se había intentado ya corregir con la institución de los Seminarios, promovida por el Concilio de Trento, y trabajosamente puesta en marcha hasta prácticamente el siglo XIX; pero el espaldarazo definitivo lo dan los documentos conciliares y la ya citada exhortación apostólica postsinodal de Juan Pablo II.
Por otro lado, una supuestamente cuidada formación intelectual desconectada de la humana y espiritual, sería una formación extrínseca al ministerio sacerdotal, con consecuencias de “artificiosidad” no convincente en su exposición, y evidente ineficacia. Lo denuncia con clarividencia PDV, haciéndose eco de una de las propuesta sinodales: «Para que pueda ser pastoralmente eficaz, la formación intelectual debe integrarse en un camino espiritual marcado por la experiencia personal de Dios, de tal manera que se pueda superar una pura ciencia nocionística y llegar a aquella inteligencia del corazón que sabe "ver" primero y es capaz después de comunicar el misterio de Dios a los hermanos» (PDV 52; la cursiva es nuestra). Con otras palabras, incidía en el mismo punto Pablo VI, con expresión que hizo fortuna: «El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan, o si escucha a los que enseñan, es porque dan testimonio» (Evangelii nuntiandi, 41).
Una adecuada formación personal para el ministerio sacerdotal tiene, por tanto, que conformar conjuntamente el ser y el vivir, mediante una adecuada y cultivada formación humana, espiritual e intelectual. Sólo entonces la formación pastoral encontrará un campo fecundo de coherencia y autenticidad donde desplegar todas sus posibilidades. El ejercicio del ministerio (la pastoral) no puede desconectarse del mundo en y para el que existe, de la sociedad en la que se desempeña: de lo contrario, en lugar de hacerse presente en la sociedad, fecundándola desde dentro, crearía un mundo virtual, apartado... y, en cierto modo, elitista. En definitiva, y acaso sin pretenderlo, abonaría los planteamientos del laicismo, que pretende relegar el hecho religioso a un ámbito privado y circunscrito en lo social a manifestaciones esporádicas, turístico-culturales.
Comprendido esto, podemos asomarnos ya a los aspectos de la formación intelectual.
Una verdadera formación intelectual
Es verdad que las citas realizadas se refieren principalmente a la preparación para el sacerdocio, es decir, a la etapa seminarística. Pero sería un error notable pensar que con la culminación de los estudios institucionales concluye ya definitivamente la formación intelectual (y por supuesto la humana y espiritual), y ya no incumbe al sacerdote otra tarea que el desempeño del ministerio.
No comete, desde luego, ese error la legislación canónica, si se lee con atención el canon 279 del Código de Derecho Canónico (CIC).

Las mismas razones que abogan convincentemente por la necesidad de una debida formación intelectual de los aspirantes al sacerdocio, siguen estando presentes en la vida del sacerdote. No se para el tiempo cuando se recibe el sacramento del orden. Debe continuar la formación humana y espiritual, so pena de que las variadas vicisitudes en que se va a desarrollar el ministerio ordenado apagasen el impulso inicial y redujesen el ministerio a grosera rutina y funcionariado estéril. Y debe también cultivarse –si cabe, con mayor ahínco y responsabilidad– la formación intelectual. Podríamos decir, si vale la simplificación, que del mismo modo que el mundo no deja de pensar cuando el sacerdote se ordena, éste no debe dejar de estudiar para poder desempeñar un fecundo y desacomplejado diálogo evangelizador con el mundo. Si nunca lo fueron, hoy desde luego no son en modo alguno bastantes las fórmulas, los estereotipos y las recetas universales. Y mucho menos los placebos, con los que acaso se podría “arrullar” y adormecer a los fieles, pero sin dejar en ellos poso alguno de firmeza y convicciones operativas para la vida diaria.
Cabe lamentar –y no faltan motivos– el proceso secularizador que nos asola, con consecuencias de relegamiento a lo privado de la dimensión religiosa. Pero acaso cabría también un poco de autocrítica, pensando con rigor acerca de la culpa que en ese proceso haya habido, justamente por una desatención injustificada a la cultura, al pensamiento, al diálogo intelectual, relegando la exposición de nuestras convicciones a cómodas ágoras enclaustradas sin contraste con el mundo real, con el debate diario, y por tanto, acomodándose en fórmulas y formulaciones envejecidas, que sólo convencen a los convencidos, y que no se refrescan en el diálogo con el mundo.
Digamos enseguida que es fácil, y lugar común, acusar de estas deficiencias a lo que ha venido llamándose con poca fortuna la Iglesia institucional. Sería más eficaz y fecundo aplicar esto a la vida personal del ministro, al ámbito y contexto cultural donde concretamente se desempeña el ministerio, para extraer de ahí las consecuencias y exigencias específicas que a cada uno corresponden. Sin que deba considerarse la panacea de todos los males, no cabe duda que una adecuada, exigente y continuada formación intelectual aportaría muchos elementos de solución al tantas veces lamentado “distanciamiento” del mundo y los templos.
Pero entendamos por formación intelectual, permítasenos la redundancia, una verdadera formación intelectual. No solo información, erudición, tratamiento deslavazado de cuestiones actuales... Con la precisión y rigor que le es propio como texto legislativo, señala el CIC los referentes de esa verdadera formación: «Aun después de recibido el sacerdocio, los clérigos han de continuar los estudios sagrados, y deben profesar aquella doctrina sólida y fundada en la sagrada Escritura, transmitida por los mayores y recibida como común en la Iglesia, tal como se determina sobre todo en los documentos de los Concilios y de los Romanos Pontífices; evitando innovaciones profanas de la terminología y la falsa ciencia» (c. 279 § 1).
Algunas indicaciones sobre la formación intelectual en el sacerdote hoy
Sería muy conveniente comenzar éste análisis por la formación impartida en los seminarios, sus necesidades y sus carencias. Aunque se esté tratando de la formación intelectual de los sacerdotes, parece necesaria alguna referencia a la formación previa.
En efecto, no se puede pensar con rigor en las necesidades básicas de la formación de los sacerdotes sin tener muy en cuenta la formación recibida en los seminarios en las últimas décadas (fijemos, convencionalmente, la segunda mitad del siglo pasado).
A fuer de realistas, se debe reconocer que el background doctrinal de un seminarista que ha comenzado los cursos institucionales (seminario mayor) no es el mismo –con consecuencias positivas, pero también negativas– que el de décadas anteriores. Ello es debido principalmente a que ese seminarista mayor no procede de ordinario de aquel seminario menor cuya formación estaba propedéuticamente orientada al mayor. Si el seminarista procede de un seminario menor, en éste ha prevalecido una docencia asimilada a los institutos de enseñanza media, a efectos de reconocimiento oficial de los estudios. Ello, en sí mismo, no debiera ser un inconveniente; por el contrario, ha podido reportar notables mejoras en la calidad de la enseñanza. Pero es verdad también que si no se ha tenido el cuidado de complementar una formación estandarizada con conocimientos específicos, las bases adquiridas por el seminarista menor son muy deficientes. Y si el seminarista ingresa directamente en el seminario mayor, estas deficiencias pueden resultar todavía más evidentes. La vocación sacerdotal no suple, por una especie de ex opere operato, las deficiencias doctrinales que cualquier joven pueda hoy tener en términos de doctrina cristiana básica. El seminarista no es un ser especial por el hecho de tener vocación sacerdotal: es ese mismo joven que podemos encontrar en cualquier lugar de la sociedad, con sus virtudes y sus carencias; el mismo que acude a la catequesis de confirmación o se prepara para el matrimonio. Es por ello muy difícil, por aterrizar en una exigencia concreta, que sean de provecho los conocimientos que el seminarista mayor comienza a adquirir en el seminario mayor si no está familiarizado con el Catecismo de la Iglesia Católica y los elementos más fundamentales de la historia de la Iglesia.
Así las cosas, la realidad es que –con todas las laudables excepciones que se quiera, y que abundan– los sacerdotes, actualmente, pueden adolecer de la falta de unos conocimientos básicos, digamos arquitecturales, sin los que lecturas abundantes pero indiscriminadas, aunque sean sólidas, no tienen donde sostenerse. Decoración sin previa arquitectura es válida sólo para un escaparate, pero no para la realidad. Y nos quedamos simplemente en el análisis de un hecho. Pues más grave sería todavía –aunque ahora excede el guión encomendado– que ese sacerdote hubiese sido pertrechado en el seminario de un tan profundo subjetivismo en sus opciones formativas que diese lugar a una autosuficiencia excluyente de toda intervención objetiva y objetivante del magisterio de la Iglesia (¿no sugiere algo así el in fine del texto legislativo arriba transcrito?).
Probablemente ese sacerdote, con pertrechos tan limitados, ha tenido que afrontar en su ciclo formativo institucional unos programas excesivamente inflados en opciones y pretensiones, copiosos de opinión y magros de doctrina. Al no preceder una formación cristiana básica, todo ello ha podido originar una fragmentación de la formación, con acumulación de créditos y de cursos. Una especia de largo trailer, en el que se destacan escenas impactantes sin conocimiento previo del argumento principal. La consecuencia es un conjunto de impresiones, más que un conocimiento sólido y articulado. Acaso mucha erudición de autores, principalmente los más afectos al docente, pero con deficiente sistemática. Y lo que, ya sacerdotes, pudiera añadir la lectura y la participación en actividades formativas, no sería entonces otra cosa que incremento de impresiones, filtradas por prejuicios y con pocas posibilidades, por tanto, de incidir en una sólida formación intelectual. Muchos conocimientos, quizás, pero deficiente sabiduría. O dicho más crudamente, abundantes detalles teológicos, pero poca síntesis: más extensión –si es que la hubiere– que hondura; o más decoración que arquitectura, por volver al símil utilizado más arriba.
Algunas sugerencias
Nada de todo ello es insalvable. Es más, mucho de lo adquirido puede ser “recolocado” si se programa operativamente una buena formación intelectual en la vida del sacerdote.
 Por supuesto, la primera indicación que procede en punto a la formación intelectual, es la necesidad de valorar adecuadamente la importancia de una actitud de activa y permanente formación: sin esa convicción y decisión, ninguna otra consideración llegará a buen puerto.
Por supuesto, la primera indicación que procede en punto a la formación intelectual, es la necesidad de valorar adecuadamente la importancia de una actitud de activa y permanente formación: sin esa convicción y decisión, ninguna otra consideración llegará a buen puerto.
Convenida la necesidad, el punto segundo debe ser la necesidad de una programación adecuada. La formación, para que sea tal, y no sólo información o mariposeo intelectual, precisa de un planteamiento sintético, orgánico, que apunte a lo esencial.
Para que ese plan pueda ser llevado a cabo con eficacia, debe ir además acompañado de una agenda de ejecución. Sea con referencia diaria, semanal o mensual, una formación intelectual que se precie debe tener una secuencia temporal coherente, desplegada en momentos determinados y repetidos. De no existir alguna cadencia, la formación corre el riesgo de desarticularse por falta de continuidad. Los años sabáticos tienen sentido cuando se ha mantenido un hábito de estudio continuado. De lo contrario se convierten en unas disimuladas “vacaciones”.
Por supuesto, un elemento importante será también la elección de buenos libros. A la vista de las consideraciones hechas arriba, debería primar el plan de repaso –o de paso, si no lo ha habido previamente– de sólidos manuales de las materias filosóficas, jurídicas y teológicas troncales. Sólo después tendrá cabida la especialización, la dedicación a materias de preferencia y gusto. Y ojalá, si es el caso, la recuperación de una vocación al estudio que culmine en un tiempo de estancia en una Facultad eclesiástica para obtener un título.
Por aterrizar un poco, podríamos concretar algunas materias que no deberían faltar en un plan personal ambicioso de recuperar el tiempo “perdido” y encaminar –o reencaminar– la formación intelectual debida al ministro ordenado: además de las lenguas más básicas –el latín, y algún idioma moderno que todo sacerdote debería cultivar, al menos al nivel de lectura–, no debería faltar alguna lectura metafísica, de teoría del conocimiento, antropología, lógica, e historia de la filosofía; también conceptos fundamentales de derecho natural y específicamente de derecho canónico e historia de la Iglesia; y, por supuesto, las grandes materias troncales de una buena teología: trinidad, cristología, gracia, mariología, eclesiología, dogmática sacramentaria y escatología, moral, sagrada escritura y patrística (y de intento emparejo estas dos, por parecerme imprescindible un estudio de la Escritura en la Iglesia y desde la Iglesia, con superación del protagonismo excluyente de los absolutismos críticos historicistas). Quizá podrían añadirse otros títulos, o modificarse las prioridades. Se trata solo de sugerencias para apagar el fuego, sin ánimo de entretenerse estérilmente en discusiones sobre el color más adecuado de la manguera. En realidad lo importante es que cada uno tenga su propio plan: con la convicción de que el peor plan es el que no existe; que la improvisación rinde pocos frutos; y que dejarse llevar por lo último, lo más in, lo que entra por los ojos, sueles llevar –por lo menos– a notables pérdidas de tiempo.
Sin duda que ello ni excluye ni desautoriza la conveniencia –¿diría necesidad?– de ejercitar un hábito de lectura o actividad cultural continuado, más afín a los propios gustos en los ámbitos de la literatura, la historia, la música, el arte en sus múltiples expresiones, etc.; por no referirnos a conocimientos instrumentales hoy difícilmente obviables si no es con menoscabo de eficacia: además de los idiomas, ya aludidos, también conocimientos de informática, de comunicación, de derecho, economía... «Procuren también [los sacerdotes] conocer otras ciencias, sobre todo aquellas que están en conexión con las sagradas, principalmente en la medida en que ese conocimiento ayuda al ejercicio del ministerio pastoral» (c. 279 § 3).
Se ha tenido delante de los ojos, al redactar estas páginas, la realidad de cada sacerdote, en el ámbito de la insustituible, libre y responsable administración de su propio tiempo.
Cabría quizá también una consideración de los planes de formación permanente organizados en las diócesis por las delegaciones del clero u organismos similares. Con excepciones, cabría decir, en análisis apresurado, quizá injustamente generalizante pero no exento de ejemplos, que estas actividades suelen adolecer de falta de sistema; no suelen funcionar, además, con planes a medio o largo plazo –y todo lo que no sean planes por lo menos quinquenales difícilmente son eficaces en materia tan extensa–; cuando no son instrumentalizadas en función de necesidades y momentos concretos de las diócesis, o aprovechadas como foros de discusión sobre asuntos puntuales que por su inmediatez hacen perder de vista lo que una formación intelectual continuada debería tener como norte: la visión general, la arquitectura básica.
La Iglesia, desde luego, urge a que «según las prescripciones del derecho particular, los sacerdotes, después de la ordenación, han de asistir frecuentemente a las lecciones de pastoral que deben establecerse, así como también a otras lecciones, reuniones teológicas o conferencias, en los momentos igualmente determinados por el mismo derecho particular, mediante las cuales se les ofrezca la oportunidad de profundizar en el conocimiento de las ciencias sagradas y de los métodos pastorales» (c. 279 § 2; cfr también c. 555 § 2, 1º, en el que se establece precisamente esta preocupación como una de las solicitudes principales del arcipreste). Destaquemos que la referencia al derecho particular parece estar demandando la exigencia de que ese derecho, primero exista, y segundo establezca con claridad los tiempos y los modos. Es evidente que si no se produce esta actividad legislativa concreta, difícilmente podría urgirse su cumplimiento.
En este punto cabría señalar de pasada que toda comunicación o circular sobre actividades formativas para el clero en la vida diocesana, o está precedida de una prudente legislación particular al respecto –y entra aquí también la necesidad de una sabia programación a medio y largo plazo–, o se queda irremediablemente en el ámbito de la invitación y la sugerencia, que por tal no se compadece con reproches o lamentos, y aun menos “represalias”, por la inasistencia. La diligencia in observando debe venir obviamente precedida por la diligencia in legislando.
Ángel Marzoa
Rector del Seminarip Mayor de Tui-Vigo