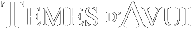Cultura contemporánea y sentido de la fe
Excmo. y Mgfco. Sr. Dr. Lluís Romera
Rector de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz (Roma)
Secularización y modernidad
El contexto socio-cultural contemporáneo ha sido objeto constante de análisis, llevados a cabo por instancias de lo más diverso. Tanto el mundo académico como los ambientes políticos y económicos se esfuerzan por identificar los  presupuestos desde los que nos movemos en las praxis cotidianas y que hacen que nuestras actuaciones sean sensatas a los ojos de la sociedad. Las investigaciones sociológicas, filosóficas, jurídicas, etc. pretenden, por lo demás, comprender cómo evolucionan los dinamismos que caracterizan la sociedad actual. Todo ello con el objeto de intervenir en su desarrollo de una manera congruente y eficaz. A este respecto, uno de los fenómenos en los que el análisis de la sociedad y de la cultura contemporáneas se ha detenido con interés creciente, desde hace más de un siglo, estriba en el proceso de secularización: una tendencia que ha despertado interés debido a su incidencia en la sociedad y a su relevancia existencial. Es evidente que en las sociedades occidentales la presencia y el papel de la religión han sufrido una notable transformación en el último siglo y medio, no obstante las diferencias que se constatan entre país y país. Sin embargo, los primeros paradigmas hermenéuticos del proceso de secularización elaborados por la sociología, que lo interpretaban como un dinamismo unidireccional e irreversible, equivalente a la modernización y orientado hacia el crepúsculo definitivo de lo religioso en las sociedades desarrolladas, se han revelado excesivamente simplistas. En las últimas décadas, los estudios sobre la secularización han mostrado que dicho proceso es mucho más complejo y que las categorías con las que había sido descrito eran insuficientes.
presupuestos desde los que nos movemos en las praxis cotidianas y que hacen que nuestras actuaciones sean sensatas a los ojos de la sociedad. Las investigaciones sociológicas, filosóficas, jurídicas, etc. pretenden, por lo demás, comprender cómo evolucionan los dinamismos que caracterizan la sociedad actual. Todo ello con el objeto de intervenir en su desarrollo de una manera congruente y eficaz. A este respecto, uno de los fenómenos en los que el análisis de la sociedad y de la cultura contemporáneas se ha detenido con interés creciente, desde hace más de un siglo, estriba en el proceso de secularización: una tendencia que ha despertado interés debido a su incidencia en la sociedad y a su relevancia existencial. Es evidente que en las sociedades occidentales la presencia y el papel de la religión han sufrido una notable transformación en el último siglo y medio, no obstante las diferencias que se constatan entre país y país. Sin embargo, los primeros paradigmas hermenéuticos del proceso de secularización elaborados por la sociología, que lo interpretaban como un dinamismo unidireccional e irreversible, equivalente a la modernización y orientado hacia el crepúsculo definitivo de lo religioso en las sociedades desarrolladas, se han revelado excesivamente simplistas. En las últimas décadas, los estudios sobre la secularización han mostrado que dicho proceso es mucho más complejo y que las categorías con las que había sido descrito eran insuficientes.
A este propósito, Berger advertía: “Desde la ilustración, intelectuales de diferente orientación han considerado la mengua de la religión como una inevitable consecuencia de la modernidad, afirmando que el progreso de la ciencia y su concomitante racionalidad estaban destinados a sustituir la irracionalidad y la superstición; [...] entre ellos Émil Durkheim y Max Weber”[1]. Sin embargo, añade Berger, “la equivalencia entre modernidad y secularización debe ser puesta en duda con escepticismo”[2]. Taylor confirma dicho parecer, retomando resultados de su conocida obra A Secular Age (2007): “Recientemente he trabajado en la comprensión de los significados actuales del término secularización y en sus implicaciones. Durante mucho tiempo, la sociología tradicional ha considerado este proceso como inevitable. Algunas características de la modernidad –el desarrollo económico, la urbanización, la movilidad en aumento continuo, un mayor nivel cultural– eran vistas como factores che habrían provocado un ocaso inevitable de la creencia y práctica religiosa. [...] Esta convicción ha sido puesta en duda por acontecimientos recientes. La religión ha reaccionado ante la modernización [...], mostrando su propia vitalidad”[3].
La retirada de la religión, con sus manifestaciones vitales en la práctica religiosa y en la esfera del ethos, constituye un hecho patente en no pocas sociedades occidentales. Sin embargo, en esas mismas sociedades también se constata que la religión no ha desaparecido. En efecto, no es infrecuente percibir un interés renovado por lo religioso, si bien con modalidades peculiares, que cabría designar como postmodernas. De ahí que en la segunda modernidad o post-modernidad, secularización y religiosidad se entrelacen, configurando un cuadro cultural complejo que remite a la herencia de la modernidad y a su dinamismo interno. Detengámonos a considerarlo sintéticamente.
Los valores de la modernidad y sus desafíos
La primera modernidad, enraizada en un humus clásico-cristiano, sitúa en el centro de su atención al ser humano, con su carácter irreducible: el hombre se nos escapa en su humanidad si nos limitamos a considerarlo como un mero objeto, susceptible de ser explicado en virtud de las solas leyes naturales que el científico pretende identificar y formular gracias a la metodología empírico-matemática que se consolida con intensidad creciente a lo largo de la modernidad. Las reflexiones acerca de la racionalidad, de la libertad, de la interioridad –en cuanto notas distintivas del ser humano– muestran la índole irreducible del sujeto, en la medida en que éste es origen último de sus actos intelectuales y de sus decisiones. La intelección y la decisión son actos que el hombre lleva a cabo desde sí y a través de los cuales se configura a sí mismo. Por eso, el ser humano es siempre una subjetividad dotada de un mundo interior, con sus pensamientos y elecciones, con sus afectos y relaciones, con sus proyectos e ideales, características todas ellas que remiten a una presencia del yo a sí mismo y nos hablan de su apertura a los demás. Por ello, el ser humano no es susceptible de ser reducido a mera biología ni se limita a ser expresión de una entidad más radical (de la sociedad o de la naturaleza). El carácter irreducible del que hablamos comporta la conciencia de sí y la libertad, notas que conducen a reconocer en sí mismo y en los demás el derecho a decidir sobre la propia persona.
La comprensión de sí que se abre camino en el curso de la modernidad genera una serie de consecuencias con repercusiones sociales. La constitución del ser humano conlleva que cada uno sea insustituible de cara a la existencia y ante los demás, y que no quepa delegar la responsabilidad que a cada uno compete de ser protagonista en la formación de la propia identidad personal. Dicha constitución nos habla de una dignidad peculiar y exclusiva, que corresponde al ser humano en cuanto tal y que le debe ser reconocida con independencia de su status social, de su alcurnia, trabajo, relaciones, éxitos o fracasos. La modernidad liberal orienta hacia una sociedad en la que se afirman los derechos fundamentales del hombre, se sostiene la iniciativa de cada uno en la vida privada y en la acción económica y laboral; se promueve la participación de cada ciudadano en la esfera pública y en las decisiones políticas; se garantizan a todos unas condiciones de vida conformes con la dignidad humana (en el ámbito de la  instrucción, de la salud, de las condiciones de trabajo, en la vejez); se reconocen progresivamente las libertades civiles. Se elaboran las cartas de los derechos humanos y se consolidan las democracias. El estado de derecho se considera una exigencia indiscutible.
instrucción, de la salud, de las condiciones de trabajo, en la vejez); se reconocen progresivamente las libertades civiles. Se elaboran las cartas de los derechos humanos y se consolidan las democracias. El estado de derecho se considera una exigencia indiscutible.
Un segundo elemento que caracteriza a la modernidad y que es menester traer a colación surge de nuevo de la tradición cristiana. La comprensión del mundo a partir del concepto de creación implica la distinción de éste con respecto a lo sagrado. La noción de creación subraya la trascendencia de Dios y la finitud de la naturaleza y del hombre, con la consiguiente distinción entre Dios y el mundo. Esta distinción implica, en la perspectiva creacionista, que el mundo posee sustantividad e inteligibilidad propias, no obstante ambas provengan de Dios. La conciencia de la subsistencia-consistencia ontológica del mundo y de su racionalidad conduce a valorar positivamente la secularidad y a reconocerle una autonomía que podríamos calificar de relativa, en el sentido de que no es definitiva. Por un lado, se sostiene la legitimidad de la distinción entre sagrado y profano en el campo cognoscitivo, con el desarrollo de las disciplinas científicas con su especificidad epistemológica; también desde un punto de vista operativo, con el asentarse de la técnica; y, en general, en diferentes ámbitos de lo humano, como la política, la economía, el mundo de las profesiones, etc. en cuanto esferas dotadas de un estatuto propio reconocido. Por otro lado, no se pierde la conciencia de la fundamentación última de la secularidad en una trascendencia, a la que remite también en cuanto sede definitiva de su sentido e instancia normativa. El conocimiento del mundo físico y de lo humano se confía a la ciencia racional y no a expresiones mitológicas; se reivindica la separación entre Iglesia y Estado; se reconoce la libertad religiosa; se consolida la importancia de la vida cotidiana, de la familia, de la profesión.
El humanismo moderno, fundamentado y sostenido en el reconocimiento del carácter irreducible de la persona y en el valor otorgado a la secularidad, se expone, sin embargo, al riesgo de interpretar la individualidad en términos de individualismo y de enfocar la secularidad según una orientación laicista. Expliquémonos. Individualidad significa carácter irreducible de cada ser humano, tanto desde un punto de vista ontológico como operativo. El sujeto –cada mujer, cada hombre– es origen de sus actos en primera persona, con una principalidad que no es delegable: a él le compete la exigencia irrenunciable de decidir en su existencia, él se asume la responsabilidad intransferible de su libertad. Ahora bien, que la persona sea una realidad en sí subsistente, que no se diluye en una instancia anónima, y a quien compete el protagonismo de la acción, sin limitarse a ser la expresión activa de una entidad más radical, no significa que el ser humano pueda vivir y llevarse a cabo personalmente al margen de sus relaciones con los demás. Tanto el pensamiento como la libertad son ejercidos por una persona que existe desde un conjunto de relaciones humanas y que vive estableciendo relaciones. Es más, el sentido último de la existencia y, por ello, la realización plena de la libertad requieren ser buscados en lo interpersonal; dicho con mayor propiedad, en la caridad.
El individualismo, por el contrario, presupone una subjetiva egocéntrica, que se vive y se ejerce en una auto-referencialidad que concibe la existencia como expresión de un yo que actúa en vista de sí mismo. En esta perspectiva, las relaciones interpersonales se establecen, se evalúan y se mantienen o sustituyen en función de su utilidad para el yo. Los lazos (familiares, de amistad, laborales) se conciben en función del yo. Por este motivo, las relaciones establecidas se consideran sustituibles, es decir, se cambian en el momento en el que no consiguen satisfacer las expectativas del yo. De ahí la fragilidad de la familia y la dificultad para comprometerse.
El individualismo contiene una comprensión del ser humano como una mónada que, si bien no es de hecho autosuficiente y por eso debe vivir en sociedad, con la necesidad de renunciar a alguna de sus libertades para garantizar la convivencia, ello es a causa de la facticidad de su condición existencial de indigencia y no porque teleológicamente el ser humano se descubra llamado a realizarse auténticamente en la relación con los demás, en al auto-trascendencia.
El proyecto de emancipación
El humanismo moderno comporta de por sí un proyecto de emancipación, tanto del sujeto como de las realidades seculares. La emancipación se presenta como una exigencia de la dignidad de la persona humana, en tanto en cuanto el respeto de su dignidad implica reconocer el derecho y el deber de la libertad y de la racionalidad. En otros términos, el ser humano es tal, si piensa y actúa con el protagonismo y la responsabilidad que le competen en virtud de su constitución. Liberarse de instancias extrínsecas que coartan la libertad aparece, con razón, como un compromiso ineludible que deriva de la conciencia de la dignidad del hombre y que le permite existir como persona, en el ejercicio de su propia racionalidad y libertad. Por lo que respecta a las realidades seculares, la emancipación corresponde a la toma de conciencia de su autonomía –como decíamos, relativa–; autonomía que conlleva la distinción entre religión, por una parte, y, por otra, política, economía, ciencia y técnica, evitando injerencias ilegítimas de instancias religiosas en ámbitos seculares (clericalismo) o viceversa (laicismo). Dichas injerencias supondrían una confusión de dimensiones o la aplicación de epistemologías inadecuadas. De todos modos, distinción no significa ausencia de relaciones y, en concreto, no entraña rechazar que tanto la realización de la persona como las realidades seculares remiten a Dios y a su acción creadora y salvífica.
El riesgo inherente al proyecto de emancipación mencionado surge cuando el humanismo y la valoración de lo secular se enfocan según una modalidad de pensamiento que margina la importancia de las raíces cristianas de las que ambos brotan, considerando al hombre y a lo secular como autosuficientes, sin remitir a una trascendencia. En este caso, la subjetividad entiende la emancipación como la conquista progresiva de una razón que prescinde de cualquier remisión a instancias que la preceden y hacen posible en su racionalidad y desarrollo, empezando por la fe. La razón ilustrada, en este cuadro, pretende ser absoluta en su orden. Razón y fe se conciben como esferas extrañas la una para con la otra, paralelamente a la reivindicación de una libertad autosuficiente, capaz de un progreso histórico indefinido y de la realización plena de uno mismo.
Con respecto a las realidades seculares, la emancipación pretende una comprensión exhaustiva de la naturaleza y de lo humano sin referencias a Dios. El mundo se explica desde sí con las disciplinas científicas; no hay necesidad de una “hipótesis Dios”. La autonomía absoluta de lo secular corre, entonces, pareja con la tendencia a restringir progresivamente la relevancia existencial de la religión y a limitar la atención vital a lo secular, como si el ser humano pudiese alcanzar su plenitud centrándose exclusivamente en las realidades seculares. El humanismo que reconoce el valor humano de lo secular se enfrentan con el peligro de reducir lo humano a lo secular, relegando lo religioso a aquellas personalidades decaídas, mermadas en sus capacidades o ilusas, que necesitan de una presunta instancia allende lo real para justificar la entereza en su existencia.
Desde la perspectiva esbozada, esta modernidad induce inevitablemente un proceso de secularización –en el sentido negativo de marginación progresiva de la religión– que se manifiesta en dos dimensiones. Por una parte, el evento dramático de las guerras de religión, que asolaron la Europa central tras la ruptura de la unidad religiosa con la Reforma protestante, se entrecruza con una concepción de lo moderno en términos de emancipación ilustrada, lo que llevó a plantear la construcción de la sociedad “etsi Deus non daretur”, excluyendo progresivamente la religión de la esfera pública. La religión se relega al ámbito de la vida privada; las instituciones sociales y la vida pública se secularizan. Por otra parte, la marginación de lo religioso del ámbito social condiciona el surgir de una cultura en la cual la religión se torna progresivamente irrelevante para la vida del ser humano, que acaba por descubrirse secularizado existencialmente. Lo religioso pasa de no jugar un papel decisivo en lo cotidiano a perder significado para la existencia y sus intereses vitales. La exclusión de lo propiamente religioso de la esfera social y la paulatina pérdida de incidencia y significado existencial de la religión constituyen dos dimensiones de la secularización que se constatan con frecuencia.

La puesta en duda de la secularización
No obstante, el paradigma hermenéutico que interpretaba la secularización como un proceso unidireccional e irreversible, que habría conducido a una sociedad sin religión como consecuencia de la modernización, se ha revelado insuficiente, tanto a la luz de los datos de la sociología, como desde una perspectiva conceptual.
La secularización constituye, sin duda alguna, un fenómeno que afecta a la sociedad contemporánea de modo evidente. En el último siglo se ha producido una disminución patente de la presencia y de la incidencia de la religión, especialmente del cristianismo, en numerosas sociedades occidentales. Por una parte, se percibe la pérdida o, por lo menos, la disminución del significado de nociones y prácticas religiosas pluriseculares. La formación religiosa se manifiesta con frecuencia muy escasa. En ambientes sociales culturalmente elevados se constata una ignorancia notable acerca de la historia de la salvación o de conceptos esenciales de la doctrina cristiana; o bien, falta la conciencia de las consecuencias que comporta una comprensión de la existencia fundamentada en la fe, con sus implicaciones éticas. La participación en la liturgia y la recepción de los sacramentos han sufrido una disminución evidente en los últimos 50 años. Lo mismo puede decirse de las vocaciones al sacerdocio o a la vida religiosa. Por otra parte, expresiones vitales de la existencia se enfocan, también por parte de personas que en principio se designan creyentes, sin una incidencia determinante de la fe, como se comprueba en esferas íntimas, por lo demás ordinarias, de la vida, así como en el compromiso social y cívico de las mismas. El divorcio, el modo de vivir la sexualidad, la concepción de la familia, el rechazo de lo que implica esfuerzo o sufrimiento, la bifurcación entre vida profesional y consecuencias éticas de una concepción cristiana del ser humano y de la sociedad, opciones legislativas y políticas que afectan a dimensiones esenciales del ser humano, por no hablar de la depauperación de la idea de vida que subyace en concepciones y actitudes hoy en día difundidas o inculcadas con insistencia, son fenómenos que están cambiando modos de vivir e instituciones sociales, fundamentales para la existencia humana.
El secularismo se manifiesta de manera todavía más radical en el laicismo beligerante que pretende poner en entredicho la legitimidad de acudir a comprensiones y motivaciones de orden religioso en la esfera pública, con el objetivo de configurar lo social al margen de cualquier inspiración cristiana. La actitud laicista lleva a cabo tal rechazo porque presupone que lo contrario implicaría una imposición que merma la libertad y es ajena al carácter laical del Estado. Por otro lado, el secularismo también se expresa como indiferentismo religioso o con actitudes de hostilidad a la religión en la intimidad de la conciencia y en la vida privada.
En el contexto que hemos esbozado, Habermas ha llamado la atención sobre las consecuencias negativas, contrarias al espíritu auténtico de la modernidad, de pretender marginar la religión del ámbito social. En la religión se preserva una dotación de sentido y se mantiene una instancia de inspiración normativa capaz de garantizar y promover lo humano en una sociedad que, de otro modo, se conduce según concepciones científico-técnicas y pautas dictadas por la razón instrumental, expuestas al riesgo de olvidar las referencias éticas. La exclusión de lo religioso de la existencia personal provoca una ausencia de sentido y de motivación que posee claras repercusiones sociales.
A este respecto, observaba Habermas: “Los lenguajes seculares, cuando se limitan a eliminar lo que se quiso decir en los lenguajes religiosos, no hacen sino dejar tras de sí irritaciones. Cuando el pecado se convirtió en mera culpa, algo se perdió. Pues el deseo del perdón de los pecados lleva asociado el deseo, para nada sentimental, de que el dolor que se ha infligido al prójimo no hubiese acontecido. Si hay algo que nos sume en el desasosiego es la irreversibilidad del dolor pasado, la irreversibilidad de la injusticia sufrida por los inocentes maltratados, humillados y asesinados, una injusticia que queda más allá de las medidas de toda posible reparación que pudiera estar en manos del hombre. La pérdida de la esperanza en la resurrección no hace sino dejar tras de sí un vacío bien tangible”[4].
La exclusión de la religión de la existencia humana provoca una ausencia de sentido, de convicciones y de valores que suscitan actitudes humanizantes y de esperanza, con repercusiones sociales. Toda democracia, insiste Habermas, se sostiene y progresa gracias a una “solidaridad que no se puede imponer con las leyes”[5]; una solidaridad que es imprescindible para que los ciudadanos participen en la vida pública, en iniciativas sociales, en la economía, en la política “sin limitarse a perseguir el legítimo interés personal, sino buscando el bien común”[6]. El ethos cívico vive de motivaciones profundas que las personas reciben y consolidan en virtud de la apertura a una instancia que las trasciende. El papel de la religión y su retorno han conducido a Habermas a hablar de una época “post-secular”, que supera la actitud secularizante, inconsciente de sus presupuestos y consecuencias. La expresión post-secular pretende tributar a las comunidades religiosas el reconocimiento público por su contribución funcional a suscitar motivaciones y actitudes deseables desde un punto de vista humano.
Donati, en contraste con hermenéuticas laicistas de lo social, ha señalado que toda sociedad, también la moderna, presupone en último término una “entraña teológica”. Las investigaciones históricas, sociológicas y antropológicas han puesto de manifiesto que las concepciones religiosas delinean los presupuestos que caracterizan el modo de concebir las relaciones humanas. Las relaciones interpersonales constituyen la base de toda sociedad; la modalidad y la cualidad de las mismas definen las características de una sociedad, desde la dignidad y el papel de la mujer, por poner un ejemplo, hasta las exigencias éticas de la democracia. El autor traído a colación subraya la intrínseca conexión entre las concepciones religiosas y el enfoque de las relaciones interpersonales y, por ende, sociales. “Decir que toda sociedad posee su matriz teológica quiere decir que toda sociedad [...] se representa y se organiza en respuesta a la pregunta ¿dónde está Dios? Si hay un indicador en los cambios históricos de la humanidad, éste radica en el sentido religioso: a partir de él y en él se manifiestan los signos y las anticipaciones de cómo una sociedad configura la esfera de lo cívico”[7]. Por este motivo, la marginación de lo religioso conlleva consecuencias notables, tanto desde un punto de vista existencial como social.
Una de las argumentaciones que elabora Donati podría ser sintetizada en los siguientes pasos:
1) las relaciones interpersonales fundamentan y constituyen la sociedad.
2) Tales relaciones comportan y presuponen un modo de comprender tanto al yo como a los demás, y la relación entre ambos.
3) Dicha relación es plenamente humana cuando se fundamenta en el dinamismo del don y no en el del egocentrismo, es decir, cuando se enfocan según la lógica del reconocimiento del “otro” no como de quien se encuentra “al alcance de la mano” sino como “prójimo”, en el sentido evangélico del término.
4) La cualidad y el alcance de la noción de don en el ámbito interpersonal definen, por lo tanto, el carácter más o menos humano de la sociedad. “El don crea la relación porque el don, y no el acto de potencia, es el operador de la sociabilidad. La relación se instaura y continúa en la medida en que el don es aceptado y se torna un excederse recíproco de los sujetos”[8]. En consecuencia,
5) la contribución cívica por antonomasia del Occidente, en cuanto sociedad que promueve la dignidad de la persona y su libertad, se enraíza en el humus cristiano, precisamente porque su teo-logía valora de manera inaudita la noción de don. Lo anterior significa para Donati que la religión requiere ser pensada también desde esta perspectiva y no solamente como una cuestión que concierne a la religiosidad del individuo, vivida en su intimidad. El cristianismo no es extraño a los fundamentos y a las posibilidades efectivas de una sociedad plenamente humana.
La secularización en una época postmoderna
Durante la modernidad, la evolución de la razón ilustrada ha conducido a dirigir el espíritu crítico de esta última hacia sí misma, concretamente hacia sus pretensiones originales. La separación entre fe y razón había dado lugar a la presunción de poder elaborar una ontología exhaustiva (de corte racionalista, trascendental o idealista) con una razón autosuficiente, gracias a la cual comprender de modo pleno quién es el hombre. Sin embargo, las vicisitudes culturales e históricas de la modernidad han puesto en entredicho tal pretensión, provocando el ocaso de la metafísica en importantes sectores culturales y, con ello, la crisis de una inteligencia capaz de afrontar la cuestión del sentido último de la existencia y de esforzarse por acceder a contenidos éticos objetivos, comunicables y universalmente compartidos. Las ideologías (en cuanto epígonos de una utopía moderna que consiste en la absolutización de una visión unilateral), los regímenes totalitarios, los imperialismos y el modo en el que se han llevado a cabo los procesos de liberación, las guerras mundiales, las crisis económicas y humanitarias, las enormes diferencias entre países ricos y pobres, etc. –fenómenos surgidos en sociedades modernas y justificados con frecuencia apelándose a un presunto espíritu moderno– han provocado que la razón reflexiva del siglo XX haya criticado la primera modernidad en algunas de sus pretensiones esenciales. Durante el siglo pasado se ha tomado conciencia, con especial lucidez, de la finitud insuperable del ser humano, de su fragilidad, del carácter históricamente situado de la razón y de sus mediaciones sociales, culturales y lingüísticas.

En este sentido, la segunda modernidad o la postmodernidad, como quiera que se interprete y denomine el periodo que estamos viviendo, se entiende a sí misma de un modo dialéctico con respecto a la modernidad. Por un lado, critica toda una serie de presupuestos y utopías propios del espíritu moderno; por otro, asume su proyecto de emancipación. ¿Con qué resultado? Sintéticamente podríamos decir que se pasa de la pretensión de la primera modernidad de alcanzar una razón absoluta, a la relativización –típica de la postmodernidad– de todo discurso acerca del sentido y de la ética. “Si por postmoderno se entiende la falta de una descripción unitaria del mundo, de una razón que vincule a todos, o tan sólo un modo de situarse ante el mundo y la sociedad que sea considerado por todos como adecuado, precisamente en esto estriba el resultado de las condiciones estructurales merced a las cuales la sociedad se sitúa a sí misma. Ésta ya no tolera una idea definitiva y, por lo tanto, no tolera ninguna autoridad. Ésta no conoce posiciones desde las que la sociedad podría ser descrita de manera vinculante por otros dentro de ella. No se trata, por tanto, de una emancipación hacia la razón, sino de emanciparse de la razón. Esta emancipación no requiere ser alcanzada: ya ha acontecido”[9]. La razón a la que se refiere Luhmann es la razón sapiencial (metafísica o teológica), que ofrece una visión global del ser humano y de la realidad con consecuencias existenciales y sociales de carácter ético. La razón circunscrita a un ámbito parcial de objetos, propia de las ciencias, y la razón técnica e instrumental, por el contrario, se han desarrollado en los diversos ámbitos en los que se ejerce: las ciencias, la economía, la comunicación, la política, el espectáculo, la publicidad, etc.
El ocaso de la sabiduría acontece paralelamente al desarrollo de las ciencias, con sus conocimientos sectoriales, y de la técnica, con su naturaleza instrumental. La mengua de la razón sapiencial compromete la suerte del concepto de verdad. La segunda modernidad o postmodernidad, por un lado, induce la conciencia del pluralismo, pero entendido en términos relativistas, como una multiplicidad de culturas y pareceres que, en un mundo globalizado, interaccionan con intensidad creciente en la ausencia de un horizonte de verdad que los trasciende y del que cabe obtener criterios éticos con valor en sí y de alcance tanto personal como social. Por otro, la segunda modernidad, gracias al desarrollo de la razón instrumental, ha provocado dentro de la sociedad la diferenciación de una multiplicidad de mundos que Luhmann interpreta como diversidad de sistemas (el sistema económico, el sistema político, el sistema jurídico, el sistema informativo, el sistema científico, etc.), cada uno de los cuales se encuentra dotado de su propia racionalidad, con praxis específicas que se valoran según una legitimidad, una justificación y una eficiencia que son intrínsecas al sistema.
Un sistema opera en virtud de su dinamismo intrínseco, según su lógica interna y en función de objetivos inmanentes al mismo, pero en diálogo con el ambiente que le circunda. Sin embargo, dicho ambiente permanece extrínseco al sistema. Un organismo, por poner un ejemplo, constituye un sistema en la medida en que es autónomo, pero es viable si interactúa con el medio que le rodea; de otro modo, muere. Ahora bien, dicho medio permanece extrínseco al ser vivo: si éste no se distingue del ambiente, deja de ser un individuo para limitarse a consistir en una pieza o elemento. Dicho con otras palabras, todo sistema subsiste gracias a la distinción entre lo inmanente (su “autorreferencia”) y lo que le circunda (su “heterorreferencia”).
Luhmann concibe la sociedad desde una perspectiva que la perfila como un conjunto de subsistemas diferenciados, perspectiva que, como aludiremos, se revela a la postre insuficiente, pero que responde a un planteamiento característico de la segunda modernidad. A este respecto, añade: “Si se describe la sociedad moderna, según la tradición sociológica, estructuralmente como un sistema de funciones diferenciadas, se sigue que los sistemas funcionales, organizados mediante diferencianción y que han llegado a ser autónomos, se distinguen (dentro y fuera de la sociedad) de su ambiente. Dicha diferenciación se hace operativa a través de la mera continuación de sus propias operaciones. Pero estas operaciones pueden ser, dentro del sistema, controladas, catalogadas, observadas sólo si el sistema –y cada sistema de un modo diferente– dispone de la distinción entre autorreferencia y heterorreferencia [...]. La distinción impide que el sistema se confunda constantemente con el ambiente que le circunda”[10].
En el caso de los subsistemas que componen la sociedad, dicho “ambiente” es estrictamente hablando lo humano: el ser humano en cuanto tal, con su identidad y sus exigencias. Cada uno de los sistemas –según la visión evocada– se relaciona con lo humano, pero como con un ambiente que le es extrínseco. “Se dice: el mercado tiene sus reglas, la política sus juegos, los medios de comunicación poseen su lógica, etc. El sujeto humano fluctúa en el ambiente del sistema social. Lo humano se identifica con sus necesidades, sus deseos, sus sueños –hermosos o feos– de un sujeto que es percibido y representado como externo e indeterminado con respecto a las relaciones sociales organizadas (identificadas con el sistema social)”[11]. Que lo humano permanezca externo al sistema, aunque éste se relacione con los sujetos, comporta una consideración de la ética como extrínseca a la economía, a los juegos políticos, a la técnica, a la ciencia. La ética, en cuanto saber que busca preservar y promover lo humano, se concibe como yuxtapuesta a cada sistema o como mera deontología formal, en lugar de considerar que la economía y el resto de esferas de lo social son intrínsecamente humanas y que, por eso, la ética les es inherente. Lo mismo vale para la cuestión del sentido de la existencia: si permanece extrínseco a los sistemas diferenciados de la sociedad, la ciencia, la política, la economía, etc. serían ajenas a la razón sapiencial que plantea la pregunta por el sentido último.
La postmodernidad induce una vivencia de la libertad sin referencias a una verdad de la misma libertad. Este enfoque de la libertad se interpreta como la etapa definitiva del proyecto de emancipación, en donde el individuo se deshace de la última frontera de su libertad: su verdad. Entender la libertad de este modo implica presuponer que no es posible identificar criterios éticos de autenticidad para la libertad, porque se ha difuminado el sentido de lo humano, de su identidad y exigencias. La autodeterminación del individuo se concibe como la única reivindicación legítima de un absoluto.
Una cultura individualista, en la que el sujeto se comprende a sí mismo y se vive sin referencias a una verdad, crea las condiciones para una crisis de identidad y de sentido de lo humano. Lo paradójico de esta crisis estriba en que es promovida en nombre de lo humano: de la libertad individual y de la dignidad de la persona. Es significativo observar como, con frecuencia, un monismo naturalista (según el cual el hombre se reduce a ser una especie natural entre las otras) convive con el dualismo de quien ve la propia corporeidad a merced de los caprichos del yo.
El retorno de la pregunta religiosa
Baumann –desde una perspectiva que requiere ser precisada– se ha detenido a considerar los problemas que presenta una emancipación que reivindica para el individuo la libertad y la razón crítica, pero que vive en el ocaso de una concepción de la racionalidad en cuanto apertura a la verdad, al bien, a la justicia. “El proceso de individualización estriba en transformar la identidad humana de ser una cosa dada a consistir en una tarea, y en asignar a los diferentes autores la responsabilidad de llevar a cabo dicha tarea [...]. El hombre cesa de poseer una identidad innata”[12]. La crisis de identidad del ser humano, que se manifiesta –vale la pena volver a subrayarlo– en cómo se viven las relaciones tanto en el ámbito de la vida privada como en el espacio público, indica que el problema no reside en la dificultad por asumir o comprender una cierta idea de identidad del hombre, sino en el concepto mismo de identidad humana.
El autor citado pretende enfrentar al hombre contemporáneo con la realidad de su situación, si es preciso incluso con crudeza. La emancipación definitiva de una libertad individual, que ha alcanzado la independencia de lazos externos y se libera de la instancia verdad-identidad, para reclamar la posibilidad de una autodeterminación sin vínculos, no ha conducido a una época de felicidad cumplida. Por el contrario, la disolución del sentido de lo humano ha provocado una existencia desengañada, es más, defraudada. El drama del hombre contemporáneo se enraíza en la situación existencial en la que se encuentra arrojado cuando debe enfrentarse con la facticidad de la vida.
Por un lado, la cultura postmoderna reivindica para el ser humano una autonomía de principio, que le substrae su identidad constitutiva, ontológica, orientada teoleológicamente y, por ello, fuente de criterios éticos de autenticidad. Sin embargo, por otro lado, ese mismo ser humano se enfrenta con la realidad concreta con la que debe echar cuentas día tras día. La facticidad de la vida, con sus resistencias, con sus desafíos y dificultades, con sus sufrimientos, sinsabores y fracasos, nos advierte de lo ilusorio que es reclamar una emancipación que pretenda la realización plena de uno mismo según los dictámenes exclusivos de la propia libertad. La autonomía de iure, indica Baumann, no corresponde a una autonomía de facto: la finitud del ser humano nos lo recuerda sin cesar. “La capacidad de autoafirmación del hombre individualizado es inferior a los requisitos necesarios para conquistar una real autoconstitución”; en otros términos, “la otra cara de la libertad ilimitada” –frente a la facticidad de la vida, con sus enfermedades, situaciones de pobreza e injusticia, catástrofes o, simplemente, con las propias incapacidades o la resistencia de los demás ante un proyecto personal– “consiste en la irrelevancia de la facultad de elegir”[13].
En esta tesitura se nos presentan dos posibilidades: la primera responde a la actitud de quien toma nota con resignación de la facticidad la existencia, asume las desilusiones existenciales y convive con la precariedad de una vida y una sociedad que, retomando una imagen de Baumann, se nos presentan constantemente como líquidas, sin consistencia. “La modernidad líquida es la época de la ausencia del compromiso, del eludir, de la evasión fácil y de la búsqueda sin esperanza”[14]. La otra posibilidad consiste en la apertura a la trascendencia y a la religión.
La experiencia de la finitud es inevitable. El ser humano vive de unos anhelos existenciales que se
anuncian en las relaciones interpersonales auténticas e penetrantes, en los deseos de justicia y bien que la persona alberga en su interioridad, en la experiencia del pulchrum, en la búsqueda de conocer, etc.; anhelos que le impulsan en el curso de su vida y en la historia a no conformarse con lo alcanzado y aspirar por ir más allá de lo conseguido. La experiencia común nos sitúa ante la distancia que media entre las aspiraciones y el estado en el que nos encontramos. Dicho hiato provoca una tensión entre los anhelos existenciales de cada ser humano y la insuficiencia de los resultados concretos que se obtienen en la vida.
La experiencia aludida reconduce al ser humano hacia la cuestión religiosa. La secularización, como veíamos, no es el único fenómeno relevante de los dinamismos sociales del contexto cultural contemporáneo: la  religión no puede ser excluida de la existencia y de la sociedad sin repercusiones negativas considerables. Taylor, a este respecto, observa: “En el mundo secularizado ha acontecido que la gente ha olvidado las respuestas a las principales preguntas acerca de la vida. Sin embargo, lo peor consiste en que también se han olvidado las preguntas”[15]. No obstante, añade a renglón seguido, “los seres humanos, lo admitan o no, viven en un espacio definido por preguntas muy profundas. ¿Cuál es el sentido de la vida? Hay modos de vida mejores y peores, pero ¿cómo se reconocen? [...] ¿Cuál es el fundamento de mi dignidad personal?”; y concluye: “Hoy, los seres humanos [...] desean formar parte de la solución y no del problema. Las personas tiene hambre de respuestas”[16].
religión no puede ser excluida de la existencia y de la sociedad sin repercusiones negativas considerables. Taylor, a este respecto, observa: “En el mundo secularizado ha acontecido que la gente ha olvidado las respuestas a las principales preguntas acerca de la vida. Sin embargo, lo peor consiste en que también se han olvidado las preguntas”[15]. No obstante, añade a renglón seguido, “los seres humanos, lo admitan o no, viven en un espacio definido por preguntas muy profundas. ¿Cuál es el sentido de la vida? Hay modos de vida mejores y peores, pero ¿cómo se reconocen? [...] ¿Cuál es el fundamento de mi dignidad personal?”; y concluye: “Hoy, los seres humanos [...] desean formar parte de la solución y no del problema. Las personas tiene hambre de respuestas”[16].
Las cuestiones de alcance sapiencial, que se refieren al sentido y a la orientación de la existencia en cuanto tal y no sólo en un aspecto o dimensión de la misma, son manifestaciones inexorables de la racionalidad del hombre y se plantean inevitablemente en cada existencia vivida con conciencia y responsabilidad. El anhelo que posee todo ser humano y, contemporáneamente, la experiencia de la finitud impelen a afrontar tales preguntas. La insuficiencia de la razón científica y de la razón instrumental han conducido al hombre de hoy, heredero de la modernidad, a retomar las preguntas religiosas y a interesarse por lo sagrado.
Religiosidad y postmodernidad
A la luz de lo visto, se entiende que la sociedad contemporánea se caracterice no sólo por un proceso de secularización, sino también por la vuelta al interés por lo religioso. Sin embargo, tal interés tiende a expresarse, en no pocas ocasiones, con modalidades que responden a las pautas culturales de un contexto postmoderno.
La sociología ha puesto de manifiesto que la religión se presenta hoy en día, en ámbitos sociales relevantes, con formas poco institucionalizadas, efímeras y mutables en sus contenidos. En lugar de configurarse como una existencia religiosa que vive de contenidos doctrinales y de criterios morales con consistencia, la religiosidad de índole postmoderna se plasma en un contexto cultural caraterizado por presupuestos relativistas, por el multiculturalismo y por la equivalencia entre autenticidad y espontaneidad. Para describir este estado, la sociología de la religión ha recurrido a la imagen del supermercado de lo religioso. El hombre con deseos religiosos descubre ante sí una extensa gama de posibilidades religiosas, a la que acudir para obtener elementos con los que determinar la propia religiosidad en función de las inclinaciones personales. El fundamento de la religiosidad y de su concreción vital no se sitúa en una verdad trascendente, sino en las preferencias personales, lo cual conduce a una religión individualista, funcional, vaga, con frecuencia con elementos que derivan de un sincretismo cultural-religioso.
La religiosidad a la que hemos aludido responde y se adapta con facilidad a la cultura postmoderna y a sus presupuestos post-metafísicos. En este marco, la religión se sitúa al margen de la cuestión de la verdad, mientras se fomentan las dimensiones emotivas o de experiencia subjetiva como criterios de discernimiento de lo que posee valor en la esfera religiosa. La religión que deriva de este estado de cosas se distingue por dos trazos característicos. Por un lado, a causa de su tenor, la religión che se basa y se determina en función de las inclinaciones subjetivas se traduce con frecuencia en un compromiso ético efímero. Se eluden con facilidad los principios morales que requieren una conversión o remar contracorriente. Por otro lado, la imagen de Dios que se obtiene se adecua a los parámetros y preferencias individuales, en lugar de responder a la apertura y asunción de la verdad de un Dios que se revela desde su trascendencia y llama a participar en su misterio de amor. La inmanentización de Dios que caracteriza estas formas de religiosidad contiene en sí una concepción de lo divino que, en lugar de dirigir auténticamente hacia Dios, constituye una instancia subjetiva que “puede interponerse entre nuestra existencia y la suya [de Dios]”[17], provocando su eclipse, por retomar una conocida imagen de Buber. De todas formas, esta modalidad de religiosidad atestigua la profunda nostalgia de Dios que posee el ser humano, su íntimo anhelo de espiritualidad y de referencia a una trascendencia, ante una existencia que, si se cierra en su inmanencia, se revela sin sentido.
La fe cristiana en una época postmoderna
El hombre contemporáneo vive de la herencia del humanismo moderno, de raíces cristianas en su esencia más genuina. Dicho humanismo conlleva la conciencia de la dignidad de la persona, del valor de la libertad y de la razón, del reconocimiento de los derechos fundamentales del hombre, del carácter incondicional de la justicia. La comprensión asumida de quién es el hombre se expresa en dos fenómenos que constatamos continuamente. Por una parte, en la exigencia de autenticidad, tanto en la vida personal como en las actitudes y acciones de los demás: las mujeres y los hombres de hoy en día rechazan espontáneamente los gestos y las posturas que denotan doblez, engaño o que enajenan. Por otra parte, en la proliferación de iniciativas de solidaridad: el solipsismo moderno se juzga inhumano.
Al mismo tiempo, en la cultura actual late la conciencia de la finitud de la existencia, que se despierta no sólo ante la presencia del mal, con la desolación que provoca, sino también frente a la insuficiencia de los resultados que se alcanzan en la vida. Es utópica la pretensión de poder vivir un instante que sea en sí mismo, en su unicidad, la plenitud de la existencia. El ser humano es un inconformista que no cesa de buscar un más y un mejor en la propia vida y en la historia. La aspiración moderna de una razón absoluta se revela un sueño vano; su ambición de una libertad capaz de alcanzar un absoluto en la existencia se desvela como un mito. Las vicisitudes del último siglo no dejan de situar ante nuestra mirada la fragilidad del ser humano. Sin embargo, la conciencia de la finitud no sofoca las exigencias que el humanismo lleva consigo, exigencias que dan voz al anhelo de felicidad que alberga todo corazón humano en una existencia que se presenta como una tarea irrenunciable y no garantizada de antemano.
Benedicto XVI se hacía eco de este anhelo del ser humano. “En el fondo queremos sólo una cosa, la vida bienaventurada, la vida que simplemente es vida, simplemente felicidad. [...] No nos encaminamos hacia nada más, se trata sólo de esto” (Spe salvi, 11). Un deseo de felicidad que quizás no se sabe expresar con precisión, pero que concierne lo más hondo de la persona e incluye a los demás. De algún modo consiste en un “sumergirse siempre de nuevo en la inmensidad del ser, a la vez que estamos desbordados simplemente por la alegría” (Spe salvi, 12). La felicidad de la que hablamos no se limita a una sensación de bienestar o complacencia; tiene que ver con la realización plena de la persona, con alcanzar una existencia lograda. En el fondo, existir significa para el ser humano –como indicaba Aristóteles– un “encaminarse hacia sí mismo, hacia la plena realización de sí”[18].
Los dos aspectos –el humanismo, con sus exigencias de autenticidad y su anhelo de felicidad, y la finitud– generan un desasosiego ante la crisis del concepto de identidad, que quizás permanece latente en muchas conciencias y manifestaciones culturales, pero que no deja de aflorar y es detectable si se observa la realidad con atención e independencia, sin asumir pasivamente el prisma de lo difundido como politically correct, o incluso impuesto en cuanto tal. La crisis del concepto de identidad impide identificar criterios de autenticidad que no estén a merced de los que detentan poder en la sociedad. La madurez crítica frente a las utopías modernas, junto con la asunción de los valores positivos que caracterizan al proyecto moderno, orienta hacia una superación del individualismo, con sus pretensiones de autosuficiencia, ingenuas y en ocasiones inhumanas. En esta misma línea, la madurez alcanzada se siente impulsada a rechazar las visiones restrictivas del ser humano que encierran concepciones impersonales del hombre, tal y como acontece en los diferentes positivismos o en un enfoque meramente funcional del mismo. Pero también el relativismo se revela, en último término, como una actitud intelectual y vital en contradicción con el humanismo y sus exigencias de autenticidad y de plenitud. El relativismo implica, en efecto, una cesión de las concreciones de la idea de autenticidad a instancias con dominio en la sociedad, en la medida en que se les confía a ellas identificar en qué consiste lo humano. Si lo humano no posee una identidad de suyo sino que es “relativo a”, lo humano queda a merced de quien consigue prevalecer en las diatribas sociales; no constituye el punto de partida incondicional sino algo que depende de quienes predominan.
Junto a ello, la conciencia que surge de la modernidad, después de los avatares del siglo XX y de la primera década del siglo XXI, reconoce de nuevo la insuficiencia de los recursos del ser humano para alcanzar, con sus solas fuerzas, la plenitud a la que aspira. La conciencia de la finitud cierra la puerta a la utopía de un ser humano absoluto, en su sentido etimológico de ab-solutus, “estar suelto”, ser autosuficiente. El deseo de felicidad que mencionábamos lo percibe cada uno en su interior, pero no es fácil identificar en dónde se encuentra su logro y todavía menos alcanzarlo autónomamente. Benedicto XVI, retomando la experiencia de dicho anhelo, lo esboza de un modo realista. “Agustín dice también: pensándolo bien, no sabemos en absoluto lo que deseamos, lo que quisiéramos concretamente. Desconocemos del todo esta realidad; incluso en aquellos momentos en que nos parece tocarla con la mano no la alcanzamos realmente. [...] Lo único que sabemos es que no es esto. Sin embargo, en este no-saber sabemos que esta realidad tiene que existir” (Spe salvi, 11). Por eso, la cuestión religiosa no deja de presentarse en la sociedad actual, también en aquellas en las que la secularización es más aguda.
En el contexto que hemos esbozado, proponer la fe cristiana requiere presentarla con su relevancia existencial y social (frente a la secularización), y con su valor de verdad (ante una religiosidad de tenor individualista, configurada en función de las propias inclinaciones). Para ello, es menester volver a reflexionar sobre la experiencia humana, concretamente sobre la experiencia de la existencia, tal y como se nos presenta cuando la asumimos con toda su riqueza, sin reducirla a una de sus dimensiones. Desde una fenomenología y una hermenéutica acerca de la experiencia de lo que es existir, que no se cierren a la dimensión metafísica, cabe encaminarse hacia el don de la fe reconociendo su relevancia existencial y su valor de verdad.

A este respecto, una de las páginas del Nuevo Testamento en la que se expresa en qué consiste la fe en cuanto actitud del cristiano (fides qua), se encuentra en el capítulo sexto del Evangelio según San Juan.
Interpelado por una pregunta de Jesús, Simón Pedro toma la palabra y responde: “Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna” (Jn 6, 68). El contexto inmediato de la confesión de Pedro lo constituye el escándalo de la mayoría de los oyentes ante las palabras pronunciadas por Jesús en Cafarnaún. El desconcierto ante el discurso eucarístico provoca extrañeza y –“en muchos de los que le seguían”– un rechazo que conduce a volverle la espalda. Las expresiones de Jesús fueron inauditas y su significado exigía fe, confianza, abandono en Él, para ser asumido. Ante la huida del auditorio, Jesús pregunta a los doce: “¿También vosotros queréis marcharos?” A lo que responde Pedro, “Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna”.
Es difícil no reconocer en esta escena una actitud antropológica que se constata hoy en día en una sociedad en la que el proceso de secularización constituye un fenómeno todavía en curso y que se determina como descristianización. Las situaciones existenciales, culturales y sociales son muy diversas, pero la actitud antropológica responde a una raíz análoga.
La respuesta de Pedro consiste en una confesión de fe, en la que se expresa de una forma muy precisa la actitud religiosa del cristiano. Ante todo, su afirmación manifiesta –confiesa– la propia fe, que consiste en una convicción intelectual que engloba también la actitud de fondo de la persona en su integridad, ante sí mismo, ante la realidad y, sobre todo, ante Dios; de ahí que sea un acto eminentemente religioso y no sólo intelectual o práctico. La confesión de Pedro contiene tres elementos que cualifican la fe cristiana.
La afirmación petrina presupone, en primer lugar, que el hombre necesita una palabra. El ser que posee logos, la palabra, es un ser menesteroso de palabra; el ser que, gracias a su logos, se abre a la verdad, es un ser indigente, que carece de la verdad definitiva. Solamente si el hombre reconoce la necesidad de una palabra que ilumine y desvele la verdad, estará en condiciones de asumir dicha palabra y confesarla. La fe consiste entonces en una apertura intelectual, es decir, en un acto en el que el hombre se abre a una palabra que le abre a su verdad última, precisamente anunciando la verdad de un Dios que se auto-revela.
Ahora bien, la afirmación de Pedro no se refiere exclusivamente a la dimensión intelectual del hombre, a la carencia de comprensión y de verdad. Por el alcance y el contenido del discurso de Jesús, la confesión de Pedro se refiere a una palabra que, además de iluminar, es portadora de vida eterna, es decir, una palabra que se extiende a toda la persona, a la realización de la libertad humana, y que permite conseguir la plenitud de vida que anhela el hombre. La palabra que Pedro reconoce, asume y confiesa es la palabra divina, con su potencia creadora tal y como se pone de manifiesto en el relato de la creación del Génesis. Dios habla y su palabra es eficaz, la pronuncia y vivifica. La apertura de la que hablamos incluye la conciencia de la necesidad de la acción de Dios para ser en plenitud, para poder desarrollar la propia libertad y ser sí-mismo de un modo integral relacionándose con los demás. En síntesis, el hombre debe abrirse y reconocer una palabra que sea salvífica ontológica y existencialmente; una palabra que abre a sí mismo porque abre a Dios e introduce en Él. Otorga vida porque salva, y salva porque sana y eleva hasta allí donde se encuentra el fin último al que Dios llama al hombre: su intimidad, la filiación en el Hijo gracias al Espíritu.
El segundo elemento consiste en la identificación de la palabra de verdad y salvífico-vivificante en un Dios que se puede invocar. En otros términos, la confesión cristiana requiere el reconocimiento de Dios y de su carácter personal: un Dios que actúa, interviene en la historia y permite que el hombre se dirija a Él. Desde aquí se reconoce en Jesús de Nazaret la presencia y revelación de tal Dios. La fe es por tanto encuentro, un encuentro con Dios en Cristo que tiene lugar en la Iglesia.
Benedicto XVI subraya este punto, de especial importancia en un contexto en donde la comprensión de lo más fundamental del cristianismo no se puede dar por descontado. “Hemos creído en el amor de Dios (cf. 1Jn 4, 16): así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva. En su Evangelio, Juan había expresado este acontecimiento con las siguientes palabras: Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todos los que creen en él tengan vida eterna (cf. 3, 16)” (Deus caritas est, 1). El encuentro con Cristo conlleva un nuevo “horizonte de comprensión existencial” porque contiene una revelación de verdad (fides quae) con unas consecuencias morales en las que se expresa la “orientación definitiva” de la vida.
De todos modos, el encuentro con Dios en Cristo no proviene de la iniciativa humana ni es fruto de su esfuerzo. Es Dios quien nos sale al encuentro. Por eso la fe, el entrar y asumir el encuentro, es estrictamente hablando un don.
El tercer elemento ha sido aludido al recordar la escena que narra Juan. La fe es respuesta a Dios que se dirige al hombre, a quien llama, interpela e invita a penetrar en el misterio de su intimidad. La respuesta implica a toda la persona, la compromete en todas sus dimensiones. En la escena evocada, se muestra que seguir a Cristo requiere confiar en Él. Dios excede las capacidades del ser humano, de ahí que no se llegue a Él ni con la evidencia ni con conceptos que lo abarquen o desde los que se deduzca su verdad. De ahí que la adhesión a Cristo, a su palabra y a su acción salvadora, se exprese en la experiencia y en la teología paulinas como “obediencia de la fe”. Eso significa que no es la experiencia humana el horizonte desde el que enjuiciar la fe, como si la vivencia personal, las ideas elaboradas por la propia razón o las pautas culturales en boga constituyesen una instancia desde la que distinguir en la fe lo aceptable de lo que hoy en día no cabe asumir de ella. Por el contrario, es la fe el criterio hermenéutico de la experiencia, es decir, la instancia desde la que comprender el sentido último de la propia experiencia y alcanzar la verdad definitiva de quién somos y cómo enfocar la existencia. En definitiva, la confianza requiere fiarse y el fiarse nos abre a algo que nos excede pero que devuelve la esperanza, a veces de una manera inesperada –si se permite este juego de palabras–, como acontece ante el misterio pascual del Señor: “Dios revela su rostro precisamente en la figura del que sufre y comparte la condición del hombre abandonado por Dios, tomándola consigo. Este inocente que sufre se ha convertido en esperanza-certeza: Dios existe, y Dios sabe crear la justicia de un modo que nosotros no somos capaces de concebir y que, sin embargo, podemos intuir en la fe” (Spe salvi, 43).
La caracterización de la fe como apertura, como encuentro y como respuesta no agota todas las dimensiones de la fides qua, pero alude a una serie de dimensiones del acto de fe sobre las que hay que volver para presentarla en el contexto cultural contemporáneo.
[1] P.L. Berger, Secolarizzazione, la falsa profezia, “Vita e Pensiero” 5 (2008), p. 15.
[2] P.L. Berger – T. Luckmann, Lo smarrimento dell´uomo moderno, Il Mulino, Bologna 2010, p. 64.
[3] Ch. Taylor, La secolarizzazione fallita e la riscoperta dello spirito, “Vita e Pensiero” 6 (2008), p. 31.
[4] J. Habermas, Glauben und Wissen, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2001, pp. 24-25.
[5] J. Habermas, Zwischen Naturalismus und Religion: philosophische Aufsätze, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2005 pp. 9 y 142.
[6] Ibidem, p. 109.
[7] P. Donati, La matrice teologica della società, Rubbettino, Catanzaro 2010, 39.
[8] Ibidem, p. 38.
[9] N. Luhmann, Osservazioni sul moderno, Armando, Roma 2006. p. 29.
[10] Ibidem, p. 19.
[11] P. Donati, La società dell´umano, Marietti, Genova-Milano 2009, p. 82.
[12] Z. Baumann, Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari 2002, p. 23.
[13] Ibidem, p. 27.
[14] Ibidem, p. 136.
[15] Ch. Taylor, La secolarizzazione fallita e la riscoperta dello spirito, cit., p. 31.
[16] Ibidem, p. 31.
[17] M. Buber, Gottesfinsternis. Betrachtungen zur Beziehung zwischen Religion und Philosophie, Manesse, Zürich 1953, p. 150.
[18] De anima, B, 5, 417 b, 6-9.
Texto en el que se ha basado el Dr. Lluís Romera en su ponencia.